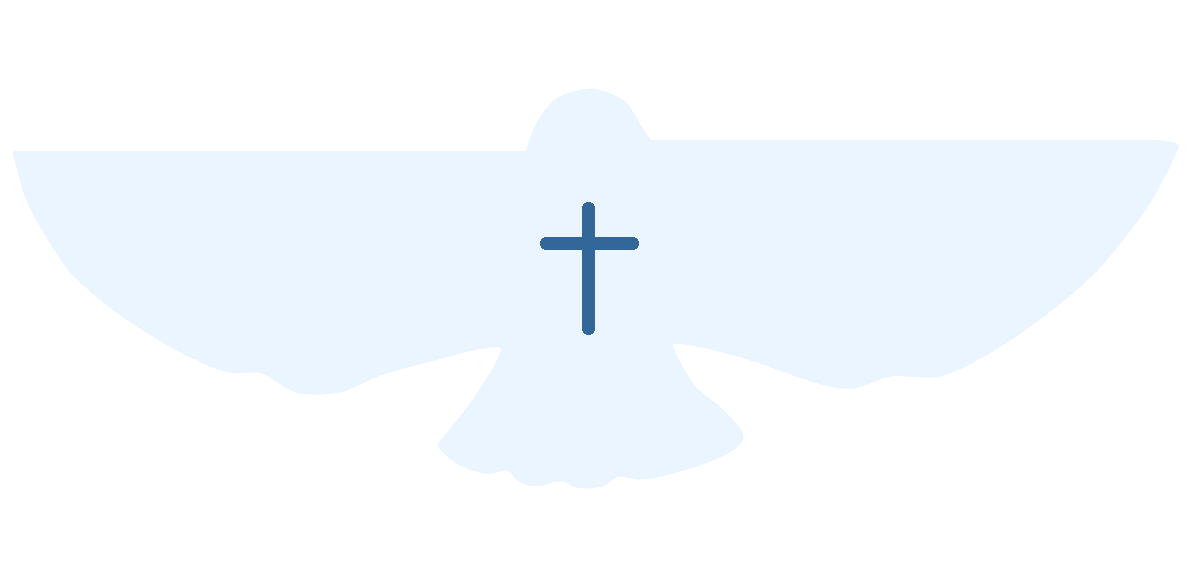
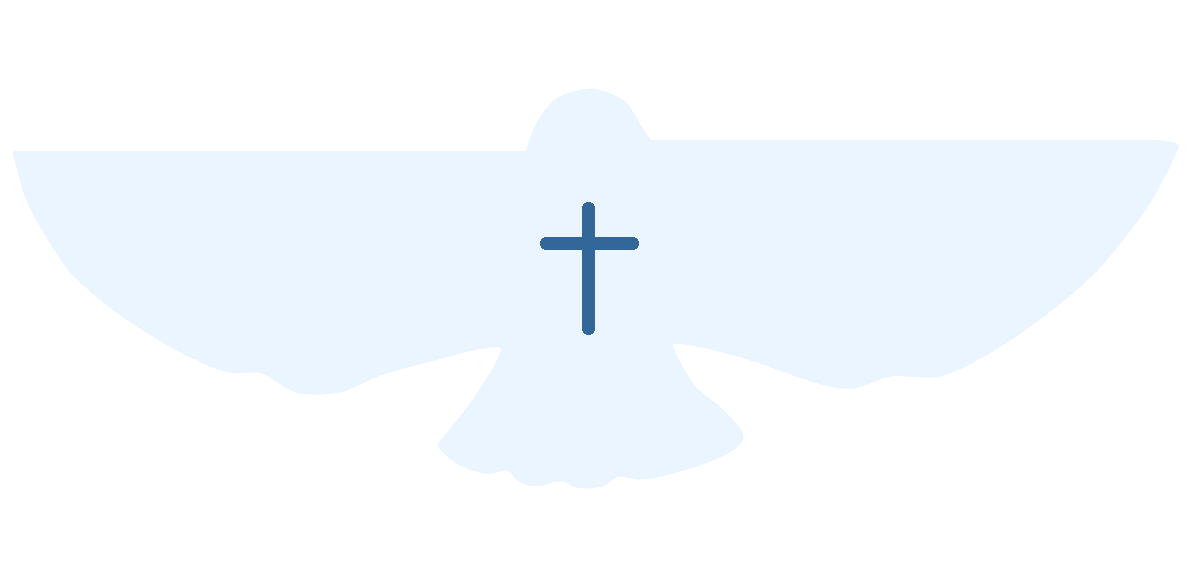




Descarga Gratis en distintos formatos
Según pudimos ver en el capítulo segundo, a partir de los años 60 el P. Voillaume habrá de dirigirse a un auditorio que con frecuencia trascenderá las fronteras de las Fraternidades. Es, pues, un período en el que podemos encontrar, en sus publicaciones, numerosas enseñanzas relativas a la oración cristiana que no están necesariamente sujetas a la vida contemplativa propia de las Fraternidades. A ello habría que agregar que, aun lo expuesto por Voillaume para los Hermanitos y Hermanitas de Jesús (o del Evangelio), concernía en ocasiones –según él mismo confiesa– «tanto a la vida cristiana de los seglares como a la vida religiosa» en general (R.Voillaume, Laissez-là vos filets, París 1975, 7. cf. L/IV, 7).
Incluso juzga Voillaume que las pláticas dadas por él a los Hermanitos y Hermanitas de Jesús antes de su profesión, «pueden ser útiles a otros jóvenes que se preparan a la vida religiosa» (ENTRET, 7) o atañen «directamente a la vida cristiana de todo bautizado» (Id., L’Éternel Vivant, París 1977, 8).
Hemos querido presentar aquí, pues, las enseñanzas que Voillaume nos deja en torno a la oración y que atañen a todo cristiano, cualquiera sea su vocación específica. Lo haremos en el marco de la dimensión contemplativa que, desde el bautismo, toda vida cristiana posee al menos en germen.
Es preciso advertir, sin embargo, las limitaciones que el presente capítulo habrá de encerrar: Voillaume nunca pretendió realizar una exposición exhaustiva ni sistemática sobre la oración. Sus enseñanzas, por lo general, fueron surgiendo como respuesta a los problemas concretos que presentaba la vida de oración de sus oyentes y lectores. O, simplemente, como la expresión de la experiencia recogida al respecto, personalmente o por las Fraternidades.
Esto explica que en sus enseñanzas se vean silenciados, o aludidos sólo de paso, temas que en una exposición sistemática sobre la oración hubieran debido ser abordados con mayor detenimiento. Este es el caso –por citar un par de ejemplos– de la oración vocal, sobre la cual rara vez hace mención, o de la oración litúrgica, tratada sólo tangencialmente en algunos de sus escritos. Esto no obedece –aclarémoslo– a una falta de aprecio o valoración por estas formas de la oración cristiana. Simplemente, de hecho, nuestro autor se centrará con preferencia en lo que se conoce, en términos clásicos –aunque no sea demasiado feliz el término–, como oración mental *.
*[Su personal vocación contemplativa no habrá sido ajena, evidentemente, a este hecho. Cabe agregar, por otra parte, que Voillaume no habla habitualmente de oración mental, por considerar que esta expresión «acentúa excesivamente el aspecto intelectivo» de la oración (RI, 71-72). Prefiere hablar de oración interior, de oración personal o, en ocasiones, y en sentido amplio –como veremos–, de oración contemplativa].
Apercibido, pues, el lector al respecto, será con esta previsión como habrá de abordar la lectura del presente capítulo.
1.- Dimensión contemplativa de toda vida cristiana
Cuando en el capítulo tercero, al tratar sobre la vida contemplativa de las Fraternidades, nos referíamos a los contemplativos, lo hacíamos, según dijimos, en un sentido estricto, entendiendo por ellos, aquellos que han sido llamados a participar de la vida de una familia religiosa que la Iglesia ha reconocido como ordenada a la contemplación. Es nuestro propósito ocuparnos ahora, en cambio, de todos aquellos que, sin haber recibido esta llamada al estado contemplativo de la vida religiosa, recorren, sin embargo, distintos caminos de oración contemplativa.
Sabemos que quienes acogen la gracia de la contemplación o, incluso, quienes tienden resueltamente a disponerse a ella mediante una perseverante vida de oración, admiten también, de manera análoga, el nombre de contemplativos. Así lo aplican, por lo demás, en ocasiones, Santa Teresa de Jesús (cf. Camino,Vall. 17,4) y San Juan de la Cruz (cf. Cántico 1,6). No es raro encontrar que Voillaume, particularmente al dirigirse a laicos o a religiosos de vida activa, se refiera a los contemplativos, o incluso a la vida contemplativa, en este sentido analógico al que hemos aludido.
De este modo es como habremos de entender el significado de la dimensión y de la vocación contemplativas latentes en toda vida cristiana.
La contemplación cristiana
Complementando lo expuesto al respecto en el capítulo tercero, avanzaremos ahora sobre lo que Voillaume entiende por contemplación.
Por lo pronto, aborda la comprensión del término, partiendo de lo que en el plano natural significa:
«Contemplar una cosa es detener la mirada sobre ella, no al pasar sino con una cierta insistencia [...], dejándose como absorber por la visión de esta cosa. [...] En filosofía se hablará de la contemplación de lo bello, de lo verdadero, del bien. Pues son éstas realidades que captan por sí mismas la mirada de la inteligencia, como directamente, sin la intervención de un razonamiento. Hay, en efecto, en la contemplación, la idea de una cierta aprehensión directa del objeto contemplado. El acto de contemplar se queda, pues, en el objeto, por sí mismo y no en vista de otra cosa [...]. No podemos impedir encontrar aquí como una especie de absorción admirativa. La contemplación tiene algo de gratuito. No se contempla algo en vistas de la utilidad que se sigue. Hay en ello un estrecho vínculo y como una dependencia mutua, entre la contemplación y el amor, en tanto el ser contemplado es, en sí mismo, verdad, belleza y bondad. El amor nos impulsa a contemplar a aquel que es amado, y esta contemplación aumenta nuestro amor» (ÉLÉ, 160-161).
Después de haber afirmado, en esta primera aproximación, la capacidad del espíritu humano para penetrar de modo contemplativo la realidad, se referirá al significado que adquiere esta disposición del alma, elevada sobrenaturalmente y proyectada sobre Dios, en la contemplación cristiana:
«El término contemplación designa, en la enseñanza tradicional de la Iglesia, una determinada aptitud de la inteligencia humana, fortalecida por la fe, para elevarse, desde aquí abajo y en la condición terrestre del espíritu, no por sus solas fuerzas sino con la ayuda y en el movimiento del Espíritu Santo, a una cierta experiencia y conocimiento totalmente simple y penetrante del Dios Trino; experiencia sabrosa, oscura y, generalmente, inexpresable, pero que no deja por ello de pertenecer al orden del conocimiento, en la luz de la fe y del Espíritu Santo. Esta experiencia está de tal modo ligada, en su mismo acto, a la caridad, que San Juan de la Cruz ha podido definirla así: «Es ciencia de amor, lo cual, como habemos dicho, es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y enamorando el alma, hasta subirla de grado (en grado) hasta Dios, su Criador» (II Noche, 18, 5)» (ÉLÉ, 163).
Agrega, empero, Voillaume, que el acto de contemplación «se vive de una manera más simple de como se describe» (Ib.). Muchos cristianos que serían incapaces no sólo de expresar sino incluso de comprender lo que es dicho aquí, reciben quizá, de hecho, esas gracias de contemplación, por las cuales adquieren lo que se conoce como el sentido de las cosas de Dios, en su vida cristiana (cf. ibid.).
Recuerda, por otra parte, Voillaume, que, en ocasiones, el empleo del término contemplación fue puesto por algunos en tela de juicio, llegándose incluso a negar el valor propiamente cristiano de la realidad designada por tal nombre: se denunciaba en ella la influencia de una concepción del universo, propia de un sistema filosófico discutible y anterior al cristianismo. A lo cual Voillaume responde que «aun en el supuesto de que la palabra contemplación no tenga un origen cristiano, ha adquirido en la teología un sentido muy preciso y designa una realidad que permanece esencialmente inmutable a través de la historia de la espiritualidad» (CONT, 43).
No olvidemos, por lo demás, que, en el cristianismo, «la contemplación se vivió antes de recibir tal nombre» (CONT, 41): «Si tomamos el fenómeno en su conjunto, el testimonio de esos millares de testigos de la oración contemplativa que se han sucedido desde Pentecostés hasta nuestros días, permanece como un hecho sobrenatural auténtico. Es una realidad, un hecho incontestable de la vida de la Iglesia; y este hecho atestigua que Cristo puede ser conocido y amado como el compañero, el amigo, el Dios de cada uno de nosotros» (Id., La vie religieuse dans le monde actuel, Ottawa 1970, 119).
De allí que «siglos de enseñanza y de experiencia [hayan] conducido a la Iglesia a darle a esta expresión un valor específicamente evangélico y cristiano» (ÉLÉ, 163).
Vida cristiana y contemplación
Persuadidos del valor de esta expresión y de la realidad que designa, queda por delante, empero, aceptar que la contemplación se presente como un camino abierto a todo cristiano:
«Alguien preguntará: ¿no son los contemplativos personas excepcionales? Y ¿qué relación puede establecerse entre su experiencia, admitiendo que sea auténtica, y la vida cristiana tal como es propuesta al conjunto de los cristianos [...]?» (CONT, 46).
Admitiendo que no todos son llamados al mismo grado de unión contemplativa con el Señor, afirma, sin embargo, Voillaume, que «todo cristiano está llamado ya en este mundo a ese mínimo de conocimiento amoroso de Dios, a la luz de los dones del Espíritu Santo, sin el cual sería incapaz de rezar, de amar al Señor y de vivir según el Evangelio» (Ib.) *.
*[Refiriéndose a las personas llamadas a la vida religiosa o al sacerdocio, el P. Voillaume es igualmente explícito: «Si bien no todos los religiosos están llamados a abrazar una forma de vida contemplativa, todos ellos están obligados a ese mínimo de contemplación sin el cual el fin último de su consagración religiosa dejaría de tener sentido para ellos. Sin este mínimo de contemplación, la vida religiosa ni siquiera sería posible, y perdería su significado» (RI, 12). «Y estoy además convencido de que, por el solo hecho de haber sido un alma llamada a la vida religiosa o sacerdotal, es llamada también a un mínimo de vida contemplativa y de amistad íntima con Cristo. En efecto, sin un mínimo de vida contemplativa, ¿cómo podríamos entender perfectamente las enseñanzas de Jesús sobre las bienaventuranzas, y ser capaces de ponerlas en práctica?» (RI, 48. Podemos advertir, en el texto que acabamos de reproducir, el uso impropio–según ya anunciamos– que Voillaume da en ocasiones a la expresión vida contemplativa. En este sentido impropio habrá, pues, que entenderla)].
Reconoce incluso Voillaume que el testimonio de los contemplativos ha correspondido, muchas veces, a personas excepcionales. Pero añade que «esas vocaciones excepcionales no hacen sino llevar hasta el extremo lo que cada cristiano debe vivir» (OVF, 136). Pues –advierte–, la gracia de la contemplación «es ofrecida a todo cristiano por el solo hecho de hallarse bautizado» (RI, 85).
«¿Por qué habría infundido el Señor, en el alma de todo bautizado (puesto que no hay excepción) ese organismo de los dones del Espíritu Santo, que no tiene sentido y es un organismo inútil si no se desarrolla actuando en gracias de contemplación? [...]. Podemos decir que hay en todo cristiano una suerte de organismo que espera desarrollarse. Y si el Señor lo ha depositado es, pues, porque espera y considera normal que los cristianos se desarrollen en este sentido» (FRA-SEC, IV-Nazareth, 6).
—Influjo de la contemplación sobre la vida cristiana
a) Hay un conocimiento íntimo de Dios –asegura Voillaume–, una especie de intuición del ser divino, que va mucho más allá de lo que podemos alcanzar por nuestro solo esfuerzo de reflexión, nuestra imaginación, o una síntesis teológica. Se trata de «un tipo de conocimiento que sólo Dios puede otorgar, y es precisamente en la oración donde él suele darlo» (RI, 73). Así, por la contemplación cristiana,
«comenzamos a participar de la mirada que Jesús, hijo de Dios por naturaleza, tenía sobre su Padre. Desde el momento que hemos desarrollado la gracia de filiación divina, esta gracia debe normalmente dilatarse en un conocimiento íntimo del Padre. Por otra parte, el mismo destino que se nos anuncia, en la Visión Beatífica, ¿no supone, acaso, que la vida presente esté desde ya orientada en ese sentido y que tenga lugar un cierto inicio, aquí abajo, del conocimiento íntimo de Dios?» (FRA-SEC, IV-Nazareth, 5).
b) Pero la contemplación cristiana no sólo afecta nuestro modo de relacionarnos con Dios, sino también nuestros contactos con los hombres y con la realidad toda. Pues por ella, además de participar en Cristo del conocimiento íntimo del Padre, adquirimos, desde el corazón de Jesús, una mirada distinta sobre los hombres, siendo la contemplación «lo único que nos permite amarlos como Dios los ama» (CONT, 67).
«Si la condición de la vida humana en nuestro tiempo exige de nosotros un gran esfuerzo en torno a la manera de traducir nuestro amor hacia los hombres, dicho esfuerzo debe ir acompañado de un arraigo contemplativo equivalente, sin el cual nuestra caridad no realizaría una unidad perfecta con la caridad divina; sin este enraizamiento en el amor mismo que tenemos a Dios y a Cristo, nuestra caridad hacia nuestros hermanos no sería lo que debe ser. También aquí se manifiesta un progreso fundamental en la vida misma del cristianismo y de los religiosos: en percatarse de que no podríamos amar perfectamente a los hombres sin ese mínimo de contemplación en torno a Dios, ya que sólo él puede permitirnos el acrecentamiento de la caridad divina en nuestro amor, y en ausencia del cual, las numerosas realizaciones exteriores no serían más que un cuerpo sin alma» (RI, 37-38).
Agrega, asímismo, Voillaume, que
«el amor no puede ser entre los hombres el signo para el reconocimiento de los discípulos de Cristo y el lugar de encuentro con Dios, más que si este amor lleva, en sus manifestaciones mismas, la marca de lo divino.
«Para aquellos que descuidan o rechazan la iluminación de la contemplación, o que no osan afirmar ya su fe como verdadero conocimiento de Dios, para ellos existe la tentación de reducir deliberadamente el signo de Dios, al solo testimonio de un amor privado de la perspectiva divina» (Id., De l’importance de la contemplation des réalités divines pour l’homme contemporain (Roma, 29-1-81), edición policopiada, s.l., pero Roma, s.a., 13-14).
Avanza, incluso, Voillaume, sobre el influjo que la contemplación cristiana posee respecto de la construcción de la historia y la transformación del mundo presente:
«La esperanza que rebasa este mundo, lejos de debilitar el impulso hacia la edificación de esta ciudad, le es indispensable en virtud de una misteriosa paradoja. En efecto, el hombre es incapaz de aportar a la construcción de su propia ciudad ese espíritu que es el único que puede hacerla plenamente humana, si no dirige su mirada más allá del tiempo hacia la ciudad que permanece para siempre: sin el reflejo de esta ciudad eterna, la ciudad terrena se hace inhabitable. Todo hombre lleva en sí, de manera más o menos consciente, una dimensión contemplativa que nadie podría negar sin condenarle al infortunio y probablemente a la desesperación. Los contemplativos, en esta tierra que habitamos, son los testigos privilegiados de esta dimensión trascendente de la humanidad» (CONT, 54).
«Sin la contemplación del Verbo de Dios hecho hombre, es probablemente imposible para los hombres, sobre todo en la actual situación del mundo, alcanzar esa calidad de respeto de la persona humana sin la cual no hay paz ni verdadera justicia en el amor» (ÉLÉ, 167).
«El hombre de fe cuya mirada ha sido como afinada por la familiarización con el misterio divino, está más capacitado que cualquier otro para una comprensión total del hombre y, por tanto, para amarle de verdad. Y esto implica consecuencias incluso para la construcción de la ciudad terrena» (CONT, 54. Cf. Gaudium et Spes 22).
c) Finalmente, Voillaume entiende que la oración contemplativa, además de introducirnos en un conocimiento distinto, mejor diríamos, en una sabiduría nueva respecto de Dios y de los hombres, nos da acceso a un conocimiento de nosotros mismos que, de otro modo, no alcanzaríamos:
«Debemos estar persuadidos igualmente de que, sin oración interior, hay cierto conocimiento de nosotros mismos que no podremos lograr. [...] En la medida en que nuestra oración es auténtica, nos encaminamos hacia un conocimiento de nosotros mismos que es indispensable para ser auténticos ante Dios. No creo que pueda lograrse tal conocimiento de sí fuera de la oración. Es cierto que podemos experimentar nuestra debilidad en la acción y en el ejercicio de la caridad; como también, que podemos descubrir los propios defectos y conseguir cierto grado de humildad. Pero hay una dimensión profunda que no podemos alcanzar, una iluminación que sólo nos es otorgada por la luz del Espíritu Santo: y esto no ocurre en la acción. [...] La consecuencia de esto es que existe una delicadeza de conciencia imposible de conseguir al margen del contacto íntimo con el Señor. Y esta delicadeza nos encamina hacia la perfección de la caridad» (RI, 74).
Vemos, pues, de este modo, cómo la verdadera contemplación, lejos de aislarnos en una postura evasiva respecto de la realidad, está llena de implicaciones y consecuencias sobre la vida misma del cristiano. De ella son fruto numerosas actitudes que están en el origen de una nueva manera de pensar, de sentir, y de obrar. La unión contemplativa con el Señor
«nos hace reaccionar espontáneamente delante de las cosas y de los hombres como Cristo reaccionaría: es una luz que esclarece las intenciones. Es cierto, no es uno perfecto, pero está inclinado a tomar, a la larga, un cierto hábito de juzgar como el Señor lo haría. Por lo menos, se tiene en uno la luz necesaria para reaccionar delante de los hombres en perfecta caridad, y para juzgar a los hombres y a las cosas según su relación al fin último sobrenatural dispuesto por Dios. Y esta manera de sentir debe establecerse en nosotros como un hábito en el fondo del alma. Entonces sentimos más vivamente nuestras faltas, nuestras deficiencias en la caridad, nuestras vueltas sobre nosotros mismos: las sentimos en el momento mismo, como una falta a esa luz que está en nosotros como una lamparilla perpetua. Es difícil de definir esta unión a Dios que da la contemplación, unión que permanece a lo largo de la jornada, que parece muy frágil, mientras que ofrece una libertad muy grande al alma, esa libertad que, sólo ella, permite volverse hacia los hombres sin apartarse de Dios» (RAPP, 768).
—La espiritualidad cristiana y su evolución en relación a la contemplación
Según René Voillaume, la evolución de la espiritualidad en la Iglesia parece encaminarse, de manera constante, hacia una difusión cada vez más universal de los valores espirituales, que en un principio constituyeron el patrimonio de unos pocos: después de aparecer más o menos reservada a los monjes, y más tarde a los religiosos o al clero, la realización de cierto grado de unión con Dios por la práctica de la oración se presentó, posteriormente, como un ideal accesible a todos los cristianos generosos, cualquiera que fuera su estado.
En tanto la vida religiosa salía del claustro con las órdenes mendicantes, y penetraba en las actividades de la vida apostólica con San Ignacio, el nacimiento de las terceras órdenes ponía la perfección evangélica al alcance de los laicos, y San Francisco de Sales abría a las almas piadosas los caminos de la oración y de la unión íntima con Dios, en medio del tráfago del mundo. El Padre de Foucauld y las Fraternidades habrán de situarse en esta misma línea de evolución de la espiritualidad, y podemos afirmar que su aportación en este sentido ha sido significativa.
Al reparar en el valor de las experiencias vividas a lo largo de los años por las Fraternidades, considera Voillaume que uno de los aspectos más importantes del mensaje que ellas tienen para ofrecer, es «no sólo la afirmación de la posibilidad de una vida de amistad con Jesucristo –amistad fundada en la oración contemplativa–, sino incluso que una tal intimidad puede ser buscada y conseguida, por aquellos a quienes Dios se la ofrece, en las situaciones y estados de vida más dispares» (RI, 47-48).
Asegura, además, Voillaume, que nos encontramos hoy día en un estadio de evolución de la vida de la Iglesia, que se traducirá en una integración cada vez más consciente y universal de la contemplación en la vida de los cristianos.
«Que tales actos [de contemplación] pertenezcan a la perfección de la vida cristiana, a la cual todo bautizado es llamado, no podría dudarlo, y hoy menos que nunca, cuando la evolución misma de las formas de vida religiosa y de los estados de consagración en la Iglesia tienden a probar, en la experiencia misma que de ello han hecho, que la contemplación puede ser procurada, no sólo en los Institutos integralmente consagrados a la vida contemplativa, sino en otras formas de vida religiosa insertas en el mundo, en los Institutos seculares, o incluso aun en el seno de las actividades temporales de la vida laica, con tal que sean respetadas las condiciones esenciales de una vida cristiana auténtica» (ÉLÉ, 163).
El desarrollo de esta dimensión contemplativa de la vida cristiana supone, por lo demás, no sólo la acción del Espíritu en lo secreto de los corazones, sino también, por nuestra parte, el recorrido perseverante del camino de la oración. Y éste tiene sus leyes y exigencias propias. Abordaremos, pues, ahora, las enseñanzas que el P. Voillaume nos deja al respecto.
2. El camino de la oración
Sostiene Voillaume que la práctica de la oración cristiana tiene como principal objeto «disponernos a recibir esta luz [de contemplación], excitar su deseo, pedirla y atraerla en cierto modo a nosotros» (RI, 74).
Comenzaremos viendo, pues, cómo define él la oración, para abordar luego las consideraciones que hace respecto de su ejercicio.
«Pensar en Dios amándole»
Aclara, ante todo, el P. Voillaume, que, al igual que todas las realidades superiores que tocan a la vez a Dios y a lo más profundo de nuestro ser, la oración escapa a una definición que exprese y agote toda su riqueza. Prueba de ello, en rigor, podríamos añadir, son las numerosas definiciones que se han dado de ella a lo largo de la historia.
Advertido lo cual, Voillaume ofrece una definición, sobre la que siempre volverá. Pertenece al Padre de Foucauld, y la hace suya al considerar que es «la mejor definición de la oración y, también, la más completa y la más accesible a todos: "Orar es pensar en Dios amándole"» (RV, 73).
Partiendo de aquí, afirma Voillaume que si la oración es, en el plano de la vida teologal, el acto por excelencia del encuentro con Dios, este acto entraña necesariamente el ejercicio de aquellas facultades que son en nosotros el mejor reflejo de la imagen divina: la inteligencia y la voluntad. La definición arriba formulada expresa adecuadamente esa actividad simultánea de conocimiento y amor. Pues «no hay oración interior si falta uno de estos dos elementos» (RI, 72).
«Pensar en Dios sin amarlo al mismo tiempo, simultáneamente, no es hacer oración: es reflexionar o meditar. Quien estudia la teología, aunque se halle en estado de gracia y profese un gran amor a Cristo, no hace oración mientras estudia las cosas de Dios: es una actividad muy noble del pensamiento, pero no es oración. Pero si durante el estudio y a la vista de la hermosura de Dios se siente arrebatado por un intenso movimiento de amor, entonces hace ya oración interior, hace oración» (Ib.).
Y añade luego:
«De igual modo, cuando obramos impulsados por el amor de Dios, pero sin que nuestro pensamiento se centre en él, no hay oración interior; hay vida de caridad, que no es lo mismo. [...] En cambio, si en medio de sus actividades le viene a [a uno] el pensamiento de Dios o de Cristo, entonces está orando.
«Debemos tener ideas claras sobre esto, porque existe hoy cierta tendencia a la confusión en esta materia, a causa de la importancia creciente que estamos inclinados a dar a la actividad. Se tiende a decir: "toda mi vida es una oración; no tengo, pues, necesidad de consagrarle momentos determinados". Esto puede ser verdad en parte, como diremos enseguida, pero en el fondo de este juicio hay una inexactitud sobre la naturaleza de la oración, que puede tener consecuencias nocivas» (Ib.).
La unión íntima con Dios en la que el cristiano puede ser introducido por Cristo, es en definitiva una unión de amor, pero de un amor que no puede existir sin cierto grado de conocimiento de todo lo que hace al ser amado digno de nuestro amor. Por otra parte, es preciso afirmar que «la necesidad y el deseo de conocer a Cristo, es una de las primeras señales del verdadero amor» (RI, 53).
Concluye, pues, Voillaume, que, en la oración, «el conocimiento y el amor se persiguen de continuo mutuamente y, si se me permite la expresión, se sobrepasan de manera alterna» (RI, 73).
«Este círculo de vida, que se basta a sí mismo y se cierra sobre Dios, es en nosotros la imagen más auténtica de la vida trinitaria, de la cual es, por otra parte, como un derramamiento, en nuestro ser de gracia. Constituye toda nuestra vida de relaciones con Dios, y es aquello por lo cual las virtudes teologales tienen razón de fin, en comparación con las otras virtudes. Y comprendemos también por qué aquel que quiere vivir una verdadera vida de oración compromete toda su vida, todo su ser, en esta empresa» (Id., La vie d’oraison, inédito, 1942, 50).
Oración y conocimiento
—Fe, conocimiento y oración
En la oración, recuerda Voillaume, aprendemos a conocer a Dios y a amarle mejor, y aun cuando el conocimiento no se haga manifiesto, cuando se muestra oscuro, «está siempre ahí, sin embargo, como un camino invisible por donde pasa el amor» (L/I, 169). Con todo, se puede comprobar, según Voillaume, que
«existe una tendencia bastante general a descuidar esta búsqueda de conocimiento de Dios sin la cual no puede haber oración. Esta negligencia, ¿no estaría a menudo en el origen de ese estado de "vaguedad" del que muchos se lamentan con la sensación de que son en parte responsables? ¿No es normal, en estas condiciones, que la hora de adoración aparezca cada vez más como un momento duro que hay que pasar a los pies de Cristo Crucificado? [...] Es cierto que la oración entraña este aspecto de sacrificio, pero no podría ser sólo eso. A la larga, estos actos de valor en pura pérdida de sí mismo, si no están sostenidos por un conocimiento de Jesús constantemente renovado dentro de una búsqueda amorosa de la fe, estos actos de pura voluntad nos conducirán al desaliento» (L/II, 170-171).
Apunta, por otra parte, Voillaume, que la fe misma, en nuestros días, aparece con frecuencia, para buena parte de los cristianos, como una actitud existencial de confianza en Dios, de abandono en él, de entrega en el amor en medio de la oscuridad. Y si bien esto responde a una feliz revalorización de la dimensión personal y existencial de la fe cristiana, ha de evitarse el dejarla despojada de su dimensión cognoscitiva.
Por eso Voillaume advierte sobre el peligro de hacer de la fe «una actitud irracional, en la cual no vemos ya muy bien el movimiento de la inteligencia en la aprehensión, ciertamente oscura pero real, de una verdad absoluta» (ÉLÉ, 162).
Muchos son los cristianos, en la opinión de Voillaume, que viven los valores evangélicos con una generosidad muchas veces heroica, pero como por encima del contenido inteligible de su fe. Esto no deja de tener consecuencias en relación a la oración:
«No se sabe ya, pues, lo que significa la palabra contemplar, porque cuando la inteligencia ha perdido la noción de una verdad objetiva, revelada e inteligible, la fe corre el riesgo de ser concebida y vivida como una especie de "fideísmo", como un movimiento ciego del amor. Muchos no saben ya, por esta razón, si la vida [de oración] contemplativa es posible aquí abajo, lo que ella significa, ni si ella puede tener todavía algún valor para la vida cristiana» (Ib. La inclusión entre corchetes busca explicar mejor el significado que vida contemplativa tenía en la fuente, de acuerdo al contexto, para evitar así todo posible equívoco).
Por eso Voillaume afirma que la contemplación cristiana
«supone la posibilidad de que puedan establecerse unas relaciones de conocimiento y amistad entre el hombre y un Dios que se revela como personal» (CONT, 43).
Y agrega, luego:
«Es, pues, inevitable, que la interpretación de semejante hecho, y el valor que se le atribuye, dependan del concepto que se tenga sobre la inteligencia humana y sobre la realidad del conocimiento» (Ib.).
El hecho de darse, en la contemplación, una experiencia que se reconoce como inexpresable, no significa, sin embargo, que no se trate de un auténtico conocimiento. Y si bien el lenguaje de los místicos es de otro género que el de la ciencia o el de la razón, expresa, no obstante, un verdadero conocimiento de Dios.
Así, «los contemplativos que han sabido traducir la experiencia de lo divino a lenguaje humano, nos dan la expresión más elevada y pura de Dios. No hay más que leer a los más destacados de entre ellos, a San Juan de la Cruz, por ejemplo, para caer en la cuenta de lo que decimos. No, Dios no es incognoscible por nuestra inteligencia; es inefable, que no es lo mismo» (CONT, 56-57).
Nosotros afirmamos, pues, según Voillaume,
«que en esta visión interior, la inteligencia del hombre alcanza la Verdad de Dios, aunque esto sea imperfectamente. Más allá de las impresiones subjetivas y de los fenómenos psíquicos que puedan acompañar la contemplación, ésta constituye un verdadero encuentro con Dios. [...] Sin realidad a la cual contemplar, sin una realidad existente en sí fuera del sujeto, la contemplación no es más que un sueño o un estado subjetivo y, por tanto, una alienación» (Id., De l’importance de la contemplation... 5).
—Valor y límites del conocimiento humano, en el camino de la oración
Nuestras facultades naturales de conocimiento, puestas al servicio de la fe, intervendrán –cada una a su manera y según su propia naturaleza– en la búsqueda del encuentro con Dios que realicemos por el camino de la oración.
–a) Por lo pronto, es preciso destacar la contribución de nuestro conocimiento sensible en nuestras relaciones con Dios. Lo cual, por lo demás, no siempre es suficientemente valorado.
«Por cierto, la contemplación se asienta más allá de los sentidos, pero aun en el caso de una gracia de contemplación extremadamente despojada, conservamos nuestra condición humana, que hace que no tengamos derecho a rechazar el papel representado por los sentidos en nuestra vida de oración: con respecto al perfume del incienso litúrgico sucede lo mismo que con la música sagrada y con el ambiente creado por las formas, los colores, la luz. Todos estos factores sensibles operan, sin noticia nuestra, en nuestras facultades más espirituales, a lo menos como una disposición favorable en el punto de partida» (L/III, 14-15).
«En el momento en que más que nunca se recurre a los sentidos por medio de las formas, los colores, los sonidos, la música, las imágenes, las películas, la televisión, la publicidad, sería peligroso prescindir de cualquier evocación sensible del mundo invisible, al cual debemos seguir estando presentes con toda nuestra fe. Sería presuntuoso comportarse de otro modo, adoptando una actitud contraria a las leyes de la condición humana y a la manera constante con que Dios ha querido proceder respecto de nosotros» (L/I, 183-184).
La imaginación y la memoria pueden enriquecer de modo particular el conocimiento de Dios que habrá de posibilitarnos la oración.
«Desde que la Palabra eterna de Dios tomó cuerpo en el seno de la Virgen María para vivir entre nosotros, para hablarnos en lenguaje humano, y realizar actos humanos, nuestros sentidos tienen un papel que representar en el conocimiento de Dios. Jesús tiene un rostro humano que debemos descubrir y amar: es preciso haberle visto en las sucesivas situaciones de su vida terrestre, es preciso haberle visto nacer, amar a los hombres, curarlos y morir. Es preciso haberle escuchado en sus discursos, y es preciso haber conservado todo esto en la memoria. La meditación del Evangelio es lo que nutrirá de este modo nuestra memoria, al ir imprimiendo el semblante de Jesús como el del ser a quien más amamos. "María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón" (Lc 1,19).
«Pero esto no basta, ya que el Espíritu de Jesús hace además vivir, obrar, hablar a su Iglesia y a los santos. La historia de los santos, su fisonomía humana, sus actos, sus palabras, son un lenguaje que se dirige a nuestra inteligencia, pero muchas veces a través de nuestra imaginación. Hay en ello una suma de enseñanzas que debemos imprimir en nuestra memoria» (L/I, 178-179).
–b) Así como el conocimiento sensible tiene un papel que cumplir en nuestras relaciones con Dios y, más concretamente, en el camino de la oración, otro tanto, en su propio orden, ocurre con nuestra inteligencia.
«Cuando se pasa de una oración sensible a otra más espiritual, es preciso sostener esta evolución de nuestra fe por un mínimo de conocimientos teológicos. Todos debemos poseer un mínimo de conocimientos sobre Dios, en conformidad con las posibilidades de nuestro estado» (RI, 80).
«El conocimiento teológico [...] contribuye a purificar el alma de ciertos modos imperfectos de representarse las realidades divinas. Contribuye a elevarla por encima de las imágenes y a encaminarlas a un conocimiento más espiritual y, por tanto, más exacto, de las cosas de Dios. Este movimiento hacia un conocimiento más espiritual, es esencial a las cosas de la fe y a la vida de oración» (AUCM, 363).
Aclara, no obstante, Voillaume, que «la necesidad del estudio teológico para una vida de oración fervorosa está naturalmente en proporción con las exigencias muy diversas de las vocaciones: este estudio parece ser indispensable a los sacerdotes, a los religiosos y a determinadas vocaciones seglares, para equilibrar su vida espiritual, y, sin embargo, muchos cristianos que no pueden entregarse al estudio son capaces, con la gracia de Dios, de llegar a una auténtica oración contemplativa, con tal que cada uno haya recibido, con un corazón dócil, toda la instrucción que debía recibir de la Iglesia» (L/I, 179, nota 1).
–c) Grabando en nosotros las imágenes con las que nos presentan a Jesús los Evangelios, y reflexionando en torno a su misterio, nos asemejamos –dice Voillaume–, de alguna manera, a los apóstoles y discípulos que vivieron con el Señor. Pero hay que tener en cuenta, sin embargo, que el hecho de haber tenido delante de ellos a Cristo en carne y hueso fue, para los apóstoles, el camino para el conocimiento de Dios y, a la vez, en cierto sentido, un obstáculo. Porque Dios, por ser tal, está mucho más allá de lo que podamos imaginar o discurrir respecto de El.
Por eso, recuerda Voillaume, la presencia física de Cristo debía cesar. Esta revelaba al Padre, pero absorbía la imaginación de los apóstoles, quienes se apegaban a la persona de Cristo bajo su aspecto humano visible. Era preciso, pues, la cruz, el sufrimiento y la muerte de Cristo, que repercutieron sobre los apóstoles dolorosamente, como un escándalo, precisamente porque no habían sabido sobrepasar un conocimiento y una adhesión humanamente imperfectos respecto de la persona de Jesucristo (cf. FRA-SEC, V-Le désert. La prière 4-5). Advierte, pues, Voillaume, que
«algo similar nos sucederá a nosotros. No porque seamos incomodados por la presencia física de Cristo, que no vemos, pero corremos el riesgo de quedar limitados por nuestros conocimientos imaginativos e intelectuales, pues Dios está más allá de ellos. Por esta razón, en toda oración que progresa, tendrá lugar, en el ámbito de los conocimientos, un parto doloroso, oscuro, alguna vez desalentador, de otro orden de conocimientos que habrán de seguir siendo muy oscuros. Nosotros no podemos referirnos al conocimiento de Dios como al conocimiento de un ser humano o de una verdad de orden natural, porque Dios quiere conducirnos más lejos. Vosotros podéis comprender que entrar en relación de conocimiento con un ser que, siendo Dios, es espiritual e infinito, es algo que no tiene proporción ni está al alcance de nuestra naturaleza. La gracia que Dios nos dio fortalece nuestra inteligencia y nos permitirá sostener este aumento de conocimiento, pero ello nos vendrá de algo que Dios nos conceda» (Ib., 5).
—La evolución del conocimiento, en el camino de la oración
Voillaume va a distinguir tres estadios en el conocimiento amoroso de Dios al que nos introduce la oración.
–a) Primeramente, existe un nivel de conocimiento
«en el que somos dueños de la situación: meditamos el evangelio, extraemos de ello una cierta satisfacción, leemos un libro de lectura espiritual y tenemos la impresión de aprender, de descubrir algo; esto nos proporciona la alegría de entender, y enciende en nuestro corazón un sentimiento de amor por Dios, de admiración, y tenemos la impresión de que nuestros esfuerzos personales de meditación, de reflexión, obtienen un resultado y nos enriquecen. [...] Y en esos esfuerzos, evidentemente, siempre está Dios que nos ayuda, nos esclarece, pero todo ello se nos presenta como el fruto de nuestro propio esfuerzo; y, en general, en este período, uno va a la oración con facilidad, se verifican sus progresos, se extrae de ello un gozo sensible, se está en una etapa de descubrimiento» (Ib.).
Hay que observar que, si bien los escritos del P. Voillaume reflejan, con el paso de los años, una valoración creciente respecto de la meditación, él va a afirmar siempre que ésta «puede ser, todo lo más, como una preparación a la oración y, para algunos, su puerta de entrada» (AUCM, 120). Pero considera que ella no es, propiamente, oración (cf. AUCM, 129).
Dice reaccionar, de este modo, «contra aquella concepción de la oración, que se planteaba como un ejercicio en varios puntos, con una serie de meditaciones preparadas» (Id., Carta a J. M. R., 30-7-84, en J. M. Recondo, La oración en René Voillaume, Apéndice I, Burgos 1989, 297). Y asegura que, «así como esto puede ser considerado de utilidad antes de la oración, así también entorpece [luego] la libertad del alma, en la simplicidad de su mirada sobre Dios» (Ib.) *.
*[Ya en tiempo de su noviciado con los Padres Blancos (1925-1926), y dadas las gracias que por entonces recibía en la oración, experimentaba desafección por la meditación que le sugerían realizara, y sentía desagrado ante la lectura del Ejercicio de perfección y virtudes cristianas, del P. Alonso Rodríguez s.j., cuyo estudio proseguía sólo por obediencia (cf. HIST, 1, 126-127 y 1, 205)].
No obstante, reconoce Voillaume que es necesario, en los comienzos, esforzarse en ser fieles a la meditación continuada de los Evangelios. Advierte, asimismo, que
«la meditación no es la oración ni la contemplación, pero sí es su base, en el sentido de que un espíritu que, en un momento dado, no hubiera podido meditar jamás por falta de dominio de sí mismo y de capacidad de atención, un tal espíritu no podría ofrecer las cualidades naturales necesarias para el desarrollo normal de la oración de simplicidad, ni ofrecer un terreno propicio para la acción de los dones del Espíritu Santo y de las gracias de contemplación infusa. Seguramente pueden existir excepciones: Dios puede colmar enteramente las almas como quiere, [...pero] no hay que creer, sin embargo, que Dios pueda ir más allá de lo que sería un error de nuestra parte, o negligencia, o presunción o falta de esfuerzo» (L/III, 54-55).
Recomienda, por otra parte, Voillaume, no abandonar demasiado pronto la práctica de la meditación continuada de los Evangelios y, en todo caso, volver a ella periódicamente, según lo aconsejaba el mismo Charles de Foucauld (cf. L/II, 272-273)*.
*[Las cartas del P. Voillaume a las que estamos haciendo referencia, están escritas, una, a fines de 1959 (L/II, 272-273), y la otra, a comienzos de 1961 (L/III, 51-55). Se refleja en ellas la revalorización que Voillaume hiciera por entonces de la meditación, en relación a la formación que debían recibir los Hermanitos en el camino de la oración, y que ya había manifestado de alguna manera en 1958, al escribir Le chemin de la prière (L/I, 161-226). Así lo reconoce, por lo demás, en L/II, 236-237].
Advierte, con todo, sobre el riesgo de refugiarse en una reflexión meditada que sirva de coartada, consciente o inconscientemente, para no terminar de llevar a cabo esa entrega absoluta de sí –la muerte a todo lo que no es Dios– que se nos demanda realizar como condición previa de la oración (cf. AUCM, 239; AUCM, 120; L/I, 207-208).
Observa, por último, que esta primera etapa ha de servirnos para «asentar sólidamente nuestra fe y ejercitar nuestra voluntad en el trabajo del amor, a fin de estar algún día en estado de ser simplificados, dentro de un empobrecimiento que no sea prematuro, ni anterior a la empresa de Dios. Sólo la riqueza poseída de Dios es lo que puede hacernos pobres: de otro modo arriesgamos perder nuestra vida, pero sin encontrarla de nuevo» (L/II, 237-238). Advierte, con este final, sobre el peligro de incurrir, por presunción o imprudencia, en el abandono prematuro –si no en la desestima a priori– de la meditación.
–b) Poco a poco –afirma Voillaume–, Dios puede introducirnos en otra etapa, que es un período de empobrecimiento, de purificación: se presenta la cruz, en el conocimiento del Señor. Experimentamos un cierto tedio, la impresión de no encontrar ya en la oración aquello que nos colmaba y satisfacía; y nada nuevo descubrimos ya.
«Se trata de una purificación, pues nos sustrae de nosotros mismos; porque no debemos olvidar que lo que Dios quiere es llevarnos hacia él, y no, hacer que encontremos una satisfacción en pensar en él. [...] En ese momento, Dios nos lleva más allá de los conocimientos naturales y posibles del hombre, lo cual se traduce en un simple vacío intelectual, en no poder ya pensar. Es este aspecto doloroso lo que se expresa algunas veces por una especie de tedio; habiendo llegado al límite del conocimiento, se encuentra uno desgastado; tantas veces hemos reflexionado sobre el evangelio, que parece agotado. Evidentemente, hablo siempre del desarrollo del conocimiento de Jesús dentro del amor, no olvidéis esto; no tendría sentido lo que digo, sin esto. En ese vacío, es vuestro amor el que va a buscar al Señor dolorosamente; sin esto, ya no iríais a buscarle» (FRA-SEC, V-Le désert. La prière, 6).
Este trabajo de purificación que Dios realiza en nosotros lleva implícito un crecimiento, una superación.
«Es entonces cuando comienza a nacer en el corazón [...] una forma distinta de conocimiento que, sin embargo, se nos escapa, y es el fruto del sufrimiento experimentado a causa del carácter doloroso y oscuro de nuestra reflexión y nuestra oración. Hay un cierto sentimiento que se desarrolla, que no se puede explicar, que no se puede decir, y que hace simplemente que sepamos, que conozcamos a Dios más de lo que podemos expresar» (Ib.).
Esta inefabilidad de la experiencia responde, precisamente, según Voillaume, al hecho de tener lugar más allá de la imaginación y de la inteligencia.
«Orando, no tenéis ganas de pensar en nada y, al mismo tiempo, tenéis el sentimiento de que vale más que si tomarais un libro para leer, para meditar, o si pensarais con ideas claras en el misterio de la Trinidad. No tenéis ganas de hacerlo, no por pereza intelectual sino porque estáis delante de Dios de un modo más elevado, aunque no podéis expresarlo. Esto ocurre con bastante frecuencia. [...] Puede tener lugar periódicamente y puede establecerse como un estado, al cabo de un cierto tiempo» (Ib.).
Este tipo de situaciones pueden introducir también en el sujeto una cierta perplejidad:
«Vemos almas que son fieles a la oración [...pasar] por períodos de escrúpulos: se dicen "no sé rezar; abandoné la lectura: antes yo tomaba mi evangelio, y extraía algo de él; ahora ya no tengo deseos de tomarlo. ¿Será acaso la pereza? ¿Será que no tengo ya generosidad en la oración?" Y es entonces cuando necesitamos saber decirnos: "¿Hago lo que yo puedo? ¿Me falta generosidad?" Realmente os decís: "No, uno va a la oración con mucho coraje, pero al tomar el evangelio no nos dice nada". Entonces basta con saber que existe una cierta manera de conocer a Dios que no viene de nuestra iniciativa sino del Señor... Son los dones del Espíritu Santo que actúan en vosotros, es un cierto conocimiento que escapa a vuestro gobierno» (Ib.).
–c) Existe un período intermedio, señala Voillaume, caracterizado por la oración de simplicidad, que, normalmente, prepara el camino para la gracia de la contemplación.
«Cuando tenéis la costumbre de pensar mucho en una persona, no vais a mirar detalladamente su rostro; no, tenéis una especie de idea global muy simple, como una especie de mirada interior que os la hace presente, y que es fruto de la costumbre de pensar en ella; es algo natural. Algo similar nos ocurre con Dios. En una persona que reza frecuentemente y con cierta regularidad, se da como un hábito de ponerse en presencia de Dios, que simplifica las cosas; se produce como un resumen, una evocación global de toda la memoria que se tiene de Cristo. No se tiene ya necesidad de detallar, de pensar en el Señor durante su infancia, en la cruz, no, todo lo pienso, en cierto modo, simultáneamente, en una sola simple mirada. Esto es fruto del hábito de la oración. Se la denomina la oración de la mirada; se mira, pero sin pensar en cosas precisas. Y es generalmente en ese momento, que tiene lugar el tránsito a esa oración que es como un poco dolorosa, porque no se sabe ya muy bien cómo se hace» (Ib., 6-7).
Insistamos, finalmente, una vez más, sobre cómo, lo que hemos venido viendo acerca del conocimiento en la oración, no podría entenderse sin la presencia del amor. Los contemplativos saben por experiencia hasta qué punto ese conocimiento «infinitamente luminoso aunque misteriosamente oscuro» que ofrece la oración, es «fruto de un gran amor y tiene lugar dentro de ese amor», siendo, a su vez, «fuente de nuevo crecimiento en el amor» (CONT, 45).
Oración y amor
La posibilidad, para el hombre, de un encuentro de intimidad con Dios, en el que tenga lugar un verdadero diálogo y se ahonde en el conocimiento de su misterio, está sujeta, en definitiva, a la existencia de una búsqueda mutua, que tiene su origen en el amor.
—Amados por Dios
Esto supone, pues, ante todo, creer que Dios nos ama, que se interesa por cada uno de nosotros, que nos busca. Porque, en última instancia,
«la verdad, la convicción sobre la cual debemos asentar sólidamente nuestra vida de amor, es la certeza de ser amados por Dios, la certeza de ser amados por Cristo, no con un amor cualquiera, sino con un amor de elección y de amistad: esta certeza de fe es un preámbulo necesario para todos los pasos de nuestro amor hacia Dios. Mientras no hemos descubierto esto, no podemos avanzar ni en el amor de caridad ni en la vida de oración, dado que nuestro amor a Dios no pasa de ser una respuesta; y ¿cómo podríamos ser capaces de amar realmente si no somos amados primero?» (RI, 48-49).
«Para nosotros, la cuestión no es tanto estar convencidos en la fe que Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo –pues esto lo creemos de una manera general, creemos que el Señor ama al mundo y a todos los hombres– sino creer suficientemente que nosotros, personalmente nosotros somos amados» (RV, 42).
La vida de los santos nos enseña –agrega Voillaume– «que precisamente todo ha comenzado para ellos con el descubrimiento y la certidumbre de ser amados por Dios» (Ib.).
No se trata, empero, de «esos sentimientos que se tienen en ciertas horas gozosas de nuestra vida espiritual, cuando el Señor nos permite gustar de alegrías interiores que nos ayudan a descubrir el amor que nos profesa. Se trata de una sensación más honda, de algo más intenso, capaz de resistir a todas las tentaciones y a todos los escándalos: ¡la certeza de sentirse amado!» (RI, 49).
Para mantener esta persuasión en la base de nuestra vida espiritual, será necesario, pues, «mucho espíritu de fe. Debe ser una convicción inquebrantable y no un sentimiento que pasa» (RI, 51).
Reconoce, sin embargo, Voillaume, que no le es fácil, a la inmensa mayoría de los hombres, creer verdaderamente que Dios se interesa personalmente por ellos: «Hay en el corazón de los cristianos y en el camino espiritual muchos desfallecimientos, mucho tedio, que provienen de que los cristianos no saben que son amados» (RI, 42). La presencia del mal, del sufrimiento y de la muerte, por una parte, y la dificultad para aceptarnos delante de Dios tal cual somos –incluso cuando nos sentimos culpables o tibios–, por otra, hacen difícilmente perceptible el misterio de amor escondido en Dios (cf. L/I, 322-323; RI, 48-51; Id., Éducation de l’amour, «Jésus-Caritas» n. 134, 1964, 22-27).
Inclusive, como tendemos a representar a Dios de una manera antropomórfica, «el solo hecho de pensar que hay actualmente centenares de millones de hombres sobre la tierra, nos produce una sensación de soledad y anonimato, que nos lleva a preguntarnos cómo puede Dios interesarse por cada uno. No lo imaginamos capaz de repartir su atención entre infinidad de seres. Y nos decimos: «Yo no puedo interesarle». Por este camino llegamos a dudar de ser amados» (OVF, 134).
Los santos, por el contrario –recuerda Voillaume–, en virtud de una profunda intuición respecto de la simplicidad divina, estaban persuadidos de que, al retirarnos en soledad, Dios, «con todo su amor, está todo entero con nosotros» (RV, 43).
«Cuando se leen los diálogos de Catalina de Siena con su Señor, uno saca esta impresión: se diría verdaderamente que el Señor no tenía que ocuparse más que de Catalina en la tierra» (Ib.). «No constituye una ambición desmedida ni una loca fantasía el sentir lo que sentía Santa Teresita del Niño Jesús cuando creía que Cristo, su Dios, se ocupaba por entero de ella. No se trata de una ilusión sino, por el contrario, de una intuición profunda acerca del misterio de la simplicidad divina, que se da siempre por entero» (RI, 52).
«Dios es tan simple, que no puede dividirse, de tal manera que allí donde está Dios, allí está todo el amor de Dios. No podemos ser amados "a medias", "un poco", por Dios; no podemos gozar solamente de una parcela del amor del Señor; ¡eso no es posible! El amor de Dios es simple» (RV, 42-43).
Por tanto –asegura Voillaume–, si queremos encaminarnos hacia la intimidad con el Señor, «es preciso comenzar por creer esto. Hay que pedir esta gracia de "saberse amado"» (RV, 43).
—«Amarás al Señor, tu Dios»...(Mt 22, 37)
Advirtiendo que tenemos necesidad de aprender a amar a Dios, Voillaume se muestra persuadido de que es menester realizar, en nuestra relación con el Señor, toda una maduración del corazón para el desarrollo de nuestra caridad. Y, más concretamente, en el camino de la oración, existe una pedagogía divina por la cual, entre consolaciones y desolaciones, vamos siendo educados en el amor por él. Veremos a continuación la descripción que Voillaume hace de este proceso.
–a) Es frecuente –dirá– que en los comienzos de la vida de oración se experimente una cierta plenitud, fruto de las gracias afectivas que en ella recibimos. Estos consuelos hacen que uno vaya a la oración con ilusión y alegría. Es normal que esto ocurra, y es deseable que hayamos atravesado esta etapa durante un tiempo más o menos largo, pues «estos gozos, estas facilidades, proceden del Señor, y están destinadas a hacernos salir de nosotros mismos, a fin de atraer nuestro amor hacia él, hacia la Virgen y hacia los santos» (L/I, 168).
–b) Sin embargo, es preciso aceptar que estos sentimientos se irán debilitando hasta, incluso, desaparecer. Porque «el sentimiento es inconstante, y útil únicamente al que comienza, sirviéndole como de cebo para la voluntad. Ya que el verdadero amor reside en la voluntad. Tenemos que creer firmemente que lo verdadero de la oración, la vía de la unión con Dios, está más allá de los sentimientos» (AUCM, 120-121).
«No es necesario que lo sintáis. Pensad bien que vuestra oración no es nunca tan real ni tan profunda como cuando se desarrolla fuera del campo de la conciencia sensible. El que ora verdaderamente se pierde de vista, su única mirada es para Dios, y es una mirada de fe pura, de esperanza y de amor, a la que nada sensible y, a menudo, nada sentido podrá consolar. Tenemos que estar plenamente convencidos de ello para que podamos ver con confianza el desarrollo de nuestra vida de oración» (AUCM, 119).
Con la desaparición de los sentimientos, pareciera «como si nos encontráramos en un mal paso, y es justamente que nuestra vida se ordena por fin como Dios quiere» (Ib.). Pues a través de esta purificación, se nos induce a una mayor gratuidad y a una verdadera maduración en el amor hacia Dios.
«Evidentemente, durante los meses, o quizá, tal vez, durante los años de consuelos sensibles, en el curso de los cuales habéis vuelto a la oración como dilatados por la euforia espiritual, o un sentimiento de enriquecimiento luminoso acerca de las verdades de la fe o del Evangelio, quizá no sospechabais que era sobre todo por vosotros y porque comprobabais los resultados de una manera tangible, por lo que os entregabais a la oración con alegría. Así, cuando de repente venga a insertarse en vosotros una oración de fe, en medio de la sequedad de los sentidos y del vacío de la inteligencia, entonces vendrá el desconcierto, y habrá sido suficiente para esto un cambio de ambiente, de lo que os rodea, de la dureza y del cansancio del trabajo. Habrá sido suficiente que Jesús deje, sencillamente, de atraeros por medio de unos atractivos exteriores a El. Entonces vendrán el desaliento, el cansancio en la oración, y ya no creeréis suficientemente en su importancia para seguir siendo fieles. Ya no estaréis disponibles para la oración.
«Tenéis que convenceros absolutamente de que vais a la oración no para recibir sino para dar, y lo que es más, para dar sin que sepáis, muy a menudo, que dais, sin ver lo que dais. Vais para entregar a Dios en la noche, todo vuestro ser» (AUCM, 238-239).
Es preciso, pues, aceptar no sólo en términos teóricos esta transformación que ha de sufrir nuestra oración. Para lo cual, hay que acceder a despegarse del sentimiento y «aprender a caminar en la oscuridad de la fe» (RI, 79). Pues esto
«se enseña y se sabe intelectualmente; pero cuando uno se encuentra sumido en la aridez interior y en la oscuridad, se desalienta y se descorazona, no sabe dónde está y siente la tentación de abandonar. Y abandona la oración porque no siente ya su utilidad. La oración ya no le satisface. Lo que ocurre es que, generalmente, estamos satisfechos con nuestra oración porque la "sentimos"; somos en cierto modo testigos de nuestra plegaria, la contemplamos, nos sentimos satisfechos y nos decimos que hemos hecho una buena oración. Pues bien, esta sola satisfacción en ella es señal de su imperfección, porque demuestra que buscamos la oración misma, más que buscar a Dios» (Ib. ).
Recuerda, por otra parte, Voillaume, que no ha sido raro que los santos debieran perseverar en el amor a Dios en medio de la oscuridad de la fe. Oscuridad que, inclusive, en muchos casos, con el paso del tiempo llegó a ser más completa y dolorosa. Evoca, en este sentido, aquello que el Hno. Carlos de Jesús escribía al final de su vida, cuando confesaba que se adhería a la fe, pues no sabía ya si amaba a Dios ni si era amado por El (cf. RV, 47-48).
«Y, sin embargo, cuando uno está en tal estado de oscuridad, sabe que está con el Señor, sabe que a pesar de su miseria, a pesar de la oscuridad, responde, no obstante, a su amor, y que es amado profundamente por él» (Ib.).
–c) Voillaume insistirá siempre, por lo demás, en la importancia de perseverar, recordando que «aun cuando ninguna claridad se filtre todavía bajo la puerta, nuestra tarea de amor consiste en llamar, viviendo dentro de la fe el ritmo cotidiano de nuestra oración» (L/I, 287).
«Es una manifestación del amor de Dios para con nosotros, haber sido admitidos a perseverar dentro de la esperanza ante una puerta cerrada, sin cesar de llamar porque tenemos confianza en la palabra de Aquel al que buscamos todos los días por un camino desierto: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá» (Mt 7, 7-8). Nuestra búsqueda es ya en sí misma un encuentro, y nuestra estación frente a la puerta nos ha introducido ya en el interior del misterio, sin que nosotros lo supiéramos. Aceptemos con júbilo la parte que el Señor nos haya reservado: sea lo que fuere, estemos seguros de que ese lote contendrá para cada uno, su parte correspondiente de vida divina, de esperanza, de luz y, sobre todo, de participación en la cruz» (Ib.).
—Amor a Dios y desasimiento
Además de la obra purificadora que –según vimos– el Espíritu de Dios va realizando en nuestros corazones, es preciso, de nuestra parte, llevar a cabo una labor de desposeimiento de nosotros mismos, como condición para la unión con Dios por el amor.
–a) Esto supone, según Voillaume, por lo pronto, realizar «en el instante mismo de la oración [...] y de una manera verdaderamente actual, como una especie de muerte a todo lo que no es Dios» (AUCM, 239).
«No basta con alejarse materialmente de los hombres entrando en una iglesia silenciosa, o interrumpiendo con gusto nuestro trabajo, sino que es preciso que abandonemos en espíritu todo lo creado, de suerte que nada se levante entre Dios y nosotros, lo que supone que estemos despegados de todo y de nosotros mismos para Dios. También quiere decir esto que, en el momento de la oración, es preciso que seamos capaces de preferir conscientemente a Dios sobre todo lo demás» (L/I, 186).
–b) Esta disposición para la acogida de Dios, incluso durante un tiempo tan corto, «no se improvisa, pues depende del resto de nuestra vida» (ENTRET, 145): «Si queremos ser honrados con nosotros mismos, es preciso que hagamos cuanto podamos en el camino del despojamiento, a fin de ser capaces, a lo largo de nuestras ocupaciones cotidianas, de preferir a Jesús a todo y de amarle más que a todo» (Ib.). Esto implicará, por lo pronto, aceptar que, «sobre todo durante la juventud, tenemos necesidad de aprender a disciplinarnos, a enseñorearnos de nosotros mismos, a acostumbrarnos a hacer aquello que hemos decidido hacer, lo cual supone hacer no siempre lo que agrada, sino muchas veces lo que desagrada» (HIST, 1, 257)*.
*[Advierte, sin embargo, Voillaume, que «una vida no es mejor por el solo hecho de estar "reglamentada", y muchas ilusiones pueden encontrar su origen en la fidelidad a un reglamento, en la medida que éste desplaza el centro de gravedad del amor, centro de gravedad que está siempre fuera de nosotros, en Dios o en los otros, por lo cual es imprevisible en cuanto a sus exigencias, y escapa a toda regla o previsión» (Ib.).]
Es importante, sin embargo, no perder de vista que «la necesidad absoluta de una ascesis y de una disciplina de vida» no es sino «para dejar el campo libre a la acción del Espíritu Santo» (L/II, 208) o, dicho de otra manera, «para transformarnos en un instrumento dócil de la caridad de Cristo» (AUCM, 279).
–c) Lo que no siempre es suficientemente sopesado –o asumido– es el grado de desasimiento que Dios exige de nosotros. Así,
«la negligencia para colocarnos en un estado de desposeimiento, de disponibilidad total, frutos de una humildad verdadera y de una valiente mortificación, es la causa, con mucha frecuencia, y sea cual sea, por otro lado, la generosidad puesta en juego, de que muchas almas lleguen rápidamente como a un cierto límite en la práctica del amor [...]. En una palabra, eso es edificar sobre arena, ya no es participar plenamente de la vida de Cristo, en la que aparece un misterio de muerte al que estamos asociados por el bautismo. La vida procede de la muerte: "Si el grano de trigo no muere, permanece estéril y no da fruto"» (AUCM, 159).
A lo cual Voillaume agrega, algunos años más tarde:
«Podemos hacernos muchas ilusiones, al comienzo del camino que conduce a Dios, pensando que cierto grado de renunciamiento puede ser suficiente y que la entrega de uno mismo a los demás puede reemplazarlo. No, hasta en la entrega a los demás puede haber ilusión, aun cuando esa entrega pueda ser un camino seguro para llegar al perfecto renunciamiento a sí mismo.
«[...] En los comienzos del crecimiento de la vida divina, parecerá que todo va perfectamente: generosidad, cierta entrega de sí mismo a los demás, sacrificios reales, una vida de piedad sincera, todo eso podrá ilusionar durante algún tiempo. Pero con los años, cuando la edad de una fe más austera exija una entrega a Dios sin ningún tipo de compensación sensible, el ascenso se detendrá, como si no pudiera ser sobrepasada cierta altura máxima, a defecto de un impulso suficiente. El edificio corre el riesgo de quedar sin terminar, porque el constructor no habrá sido capaz de consentir los últimos desasimientos. Así es como tantas vidas sacerdotales y religiosas se interrumpen algún tiempo durante su ascenso, antes de caer en la mediocridad. ¿Quién no está tentado un día u otro de preservarse una posición cómoda, incompatible con la exigencia incansable de un amor que procede del infinito?» (L/II, 120 y 122).
Aprender a orar
No obstante la absoluta libertad del Espíritu de Dios para obrar en nuestros corazones por encima de nuestras disposiciones, es también cierto que, tal como Voillaume observa, la oración, normalmente, «tiene necesidad de ser educada» (RAPP, 769).
«No hay que creer que baste con dejar a un joven solo frente al Señor hacer lo que quiere, lo que puede, soñar o no soñar, dormir o no dormir, hacer esfuerzos de tipo intelectual o contentarse con buscar experimentar un vago sentimiento afectivo respecto de la presencia de Dios y, cuando no lo logra, caer en el desaliento. Es preciso clarificar un poco tales esfuerzos, con frecuencia generosos, pero mal orientados» (Ib.).
Porque el hábito «de la oración prolongada, en busca de contemplación natural y sobrenatural, don del Espíritu de Jesús, este hábito no se adquiere en un día. Hace falta una larga iniciación, suponiendo a la vez dirección personal y fidelidad perseverante» (HIST, 9,299).
—La oración como búsqueda y acogida
En el camino de la oración –sostiene Voillaume– hay, por una parte, «un aprendizaje de la búsqueda de Dios que lleva consigo unas actividades al alcance del hombre»; pero también, por el hecho de que el Señor viene a nuestro encuentro, «hay otro aprendizaje que realizar, que consiste en disponernos a recibir el don de Dios en el silencio de nuestras facultades de actuar» (ENTRET, 152). Coexisten, pues, en toda oración, una búsqueda activa y una acogida pasiva del don de Dios que, de una manera u otra, habrán de estar siempre presentes en ella.
Podemos comprobar, sin embargo, que no siempre se guardó la debida armonía entre estos dos elementos. De hecho, la sobrevaloración o el menosprecio de lo que el método significa en la oración, estuvo muchas veces en el origen de estos desequilibrios. Voillaume abordó en diferentes oportunidades esta cuestión, señalando al respecto las posturas inadecuadas, para luego conferirle a cada dimensión el lugar que le corresponde.
–El valor de los métodos
Por lo pronto, hay que evitar pensar –dirá Voillaume– que, para orar, «basta colocarse ante Dios, sin disponernos a ello corporal y espiritualmente» (RI, 81). El menosprecio de todo método para disponernos a la oración, supone, en este sentido, ignorar la colaboración que debe ofrecer el hombre a las iniciativas de Dios y al trabajo de la gracia.
«Existe una tendencia a desconfiar de cualquier disciplina, de cualquier ayuda exterior, bajo el pretexto de ser verdaderos, de seguir siendo uno mismo; esta susceptibilidad para defender la propia espontaneidad sobre la que se basa el valor esencial de la oración, impide comprender exactamente lo que es la verdadera libertad: este horror hacia lo artificial, hacia la forma exterior, hacia la rutina, nos lleva a rechazar instintivamente cualquier apoyo tradicional de la oración, cualquier método, cualquier medio de disciplinar la imaginación o el espíritu [...]. Tenemos sed de realismo, y a fuerza de desear evitar cualquier riesgo de quedarse en el camino, no queremos tomar ya ningún camino, y estamos expuestos a perdernos en un vacío prematuro, donde nos encontramos en la incapacidad de progresar; el vacío no es el desierto de lo absoluto, en donde ya no hay ningún camino, pues no llegamos a éste último sino después de haber seguido un largo sendero, estrecho y escarpado» (L/I, 173-174).
Los métodos no tienen otra finalidad que la de «ayudar a nuestra atención sensible y espiritual, para que se dirija a las cosas que son de Dios, dentro de una mirada de fe» (L/I, 206). Esto «variará mucho de una persona a otra: depende sin duda del temperamento, del estado físico, del género de ocupaciones, de la mayor o menor costumbre en el recogimiento para la oración, pero depende, sobre todo, de la manera en que acojamos el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón» (L/I, 204).
También hay que tener en cuenta que, con el paso del tiempo, aquello que era más preciso y estructurado en los comienzos se irá simplificando, hasta transformarse en «un simple hábito interior de atención a la presencia divina» (L/I, 206).
De todas formas, «no podríamos dispensarnos, sin caer en la negligencia, de prever un método de oración adaptado a nuestro estado espiritual, con la reserva de modificarlo más adelante» (Ib.).
–La relatividad de los métodos
Recuerda, por otra parte, Voillaume, que «el método no tiene valor en sí mismo, sino sólo en virtud de la ayuda que nos ofrece. Es un instrumento, un medio que debemos abandonar lo antes posible, en el sentido de que, cuando se entabla diálogo con Dios, ya no es cuestión de método» (RI, 82).
Observa, asímismo, que cuanto más simple es el camino que conduce a la oración, mejor es, porque «se interpone menos entre la acción de Dios y nosotros. La sencillez de medios nos ayuda a reparar menos en nosotros mismos» (RI, 82-83). Persuadido de que «podemos y debemos aprender a recogernos, a hacer el silencio en nosotros mismos», reconoce Voillaume que
«la disciplina del budismo o del yoga puede servir para realizar la preparación al recogimiento del espíritu que en otros tiempos procuraban los llamados "métodos de oración", que eran también disciplinas del espíritu y de los sentidos» (L/IV, 95).
Sin embargo, observa que, para que ello sea así, es necesario que estos ejercicios sean
«reorientados y asumidos en su justo lugar de medios de preparación, dentro de la perspectiva cristiana de la contemplación. De otra manera, no serían más que actividades, provechosas ciertamente a nivel del equilibrio humano, pero que conducirían rápidamente a un callejón sin salida en el camino de la oración cristiana» (Ib.).
La diferencia fundamental entre una y otra perspectiva radica en que el atractivo principal de estos métodos orientales
«consiste en que producen unos resultados que se pueden comprobar, y hay seguridad, hasta cierto punto, de obtenerlos, si se persevera en el camino indicado. Estos resultados espirituales son conseguidos por nuestro esfuerzo, mientras que la oración cristiana no puede progresar más que gratuitamente y en una forma que está más allá de todo estado interior adquirido» (Ib.).
A lo cual Voillaume agrega que
«el camino cristiano de la contemplación pasa por la cruz, por la unión de amor con Cristo, y exige una última renuncia a sí mismo y a toda actividad del espíritu, de tal manera que el alma se hace toda disponibilidad para recibir un don de luz y de amor, que ella es absolutamente incapaz de procurarse con su propio esfuerzo» (L/IV, 94).
Por último, consideramos legítimo aplicar lo que en el siguiente texto Voillaume afirma respecto de los ejercicios de piedad, a la cuestión que venimos analizando (así lo hace, por lo demás, el mismo Voillaume en RI, 82). De este modo, podríamos comparar el papel que desempeñan los métodos en la oración, con
«el andamiaje y con las armaduras entre las que se fragua el cemento, imprescindibles para empezar a construir un edificio o para sostenerle, mientras el cemento no fraguó por completo.
«Evidentemente, se pueden presentar varios casos: si se retiran los andamios mientras la obra está en construcción, se interrumpe ésta y el trabajo queda sin terminar. Si parece que el trabajo está concluido y se retiran demasiado pronto ciertas armaduras o algunas partes del andamiaje, se corre el peligro de un derrumbamiento general o parcial del edificio. Por el contrario, una vez terminada la parte principal de la obra, es a menudo necesario, con objeto de continuar más fácilmente la construcción sin estorbos, desmontar definitivamente ciertas secciones más bajas del andamiaje. En fin, el edificio completo y sólidamente terminado no puede adquirir todo su valor ni recibir los últimos toques si no se retiran todos los andamios» (AUCM, 262).
—La preparación de la oración
En realidad, y estrictamente, no es la oración en cuanto tal aquello que podemos aprender. Se trata más bien del conocimiento de una serie de presupuestos, y de la adopción de un conjunto de actitudes que nos disponen interiormente al encuentro con el Señor. El P. Voillaume abordará esta cuestión en diversas oportunidades, pero será particularmente en su carta El camino de la oración donde considerará con mayor detenimiento la manera como hemos de prepararnos a la oración (cf. L/I, 161-226).
–a) El momento de la oración está preparado, por lo pronto, por la manera como hayamos acometido las demás actividades del día, porque «estando ligada a nuestra vida, la oración normalmente no puede ser mejor que nosotros mismos» (L/I, 185)*.
*[El subrayado es nuestro. Si añadimos entre corchetes «normalmente», es porque consideramos que la libertad del Espíritu puede dar lugar, en ocasiones, a experiencias de oración que no tienen equivalencia ni proporción con la situación general –especialmente en su dimensión moral– del cristiano ante Dios].
«Es un acto de nuestro ser cristiano, y son los mismos hábitos, las mismas virtudes, los que nos hacen obrar dentro de la soledad de la oración, o cuando estamos entregados a la vida corriente en medio de los hombres. Sólo el objeto y la dirección de nuestra acción son entonces diferentes» (Ib.).
«Estamos unidos a Jesús en la medida en que le amamos de verdad, y este lazo íntimo que nos une a El es el mismo cuando nuestro espíritu está enteramente comprometido en el acto de la oración, o cuando nos entregamos a cualquier actividad de trabajo o de relación» (L/I, 190).
Con todo, hablando a los Hermanitos y Hermanitas de Jesús, Voillaume hace, al respecto, una importante aclaración:
«Para vosotros, hermanos y hermanas, la preparación final a la oración consiste en la generosa autenticidad de vuestra vida religiosa. En todas las cosas tened hacia el Señor un amor verdadero, puro y libre de ilusiones. Pero, como nunca tendréis conciencia de llegar a tal perfección, os hace falta de todos modos entrar en el estado de alma del publicano, reconociendo vuestro estado de pecador, en total verdad, paz y humildad» (ENTRET, 146).
–b) Por otra parte, todo aquello que nutra nuestra fe y la ejercite, nos prepara para la oración. El P. Voillaume insiste al respecto, por considerar que
«nuestro error consiste a menudo en querer ejercer la caridad sin preocuparnos suficientemente de alimentar nuestra fe. [...] Tal vez es ésta nuestra mayor insuficiencia, y depende sólo de nosotros remediarla para aprender a orar mejor» (L/I, 172-173).
«No se improvisa una oración: está demasiado enlazada a nosotros mismos. [...] En el momento de la oración, nuestra fe se despertará con arreglo al grado de fuerza y de vida a que haya llegado en su crecimiento. Para dejar a la fe esa libertad de expresión dentro de un coloquio íntimo con Dios, es preciso que nuestros conocimientos de fe hayan sido alimentados suficientemente fuera de la oración. Nuestra fe puede marchitarse hasta el punto de no poder dar ya ningún fruto, por falta de alimentos. La fe es una realidad viva: se nutre con los conocimientos que Dios le propone y se fortalece por los actos que suscita dentro de la caridad» (L/I, 175-176).
«No basta con nutrir la fe, es preciso traducirla en actos. [...] Si no hemos ejercitado la fe durante el curso del día, ¿por qué extrañarnos entonces de encontrarla como anquilosada en el momento de la adoración?» (L/I, 184).
–c) Reparando luego en la preparación inmediata por la que nos disponemos a orar, Voillaume advierte que, en el instante mismo de la oración, todas nuestras capacidades de conocer y obrar han de estar «directamente vueltas hacia Jesús, y exclusivamente absortas en él» (L/I, 190).
«La autenticidad de nuestra oración dependerá de la manera en que hayamos sabido operar esa vuelta hacia Dios. [...] Esta transición es indispensable, y por falta de haberla hecho seriamente, la oración no es buena. El comienzo de la oración es su momento más importante. ¿No llega santo Tomás a afirmar que solamente está en nuestro poder empezar bien la oración, puesto que es muy difícil, si no imposible para el hombre, aun ayudado por la gracia, perseverar durante largo tiempo y prolongarla, sin estar perturbado por distracciones? Pero casi siempre está en nuestro poder, comenzar bien nuestra oración» (L/I, 190 y 192).
Afirma, pues, Voillaume, que podemos y debemos aprender a recogernos, a hacer el silencio en nuestro interior, y que «no hay que olvidar, en todo esto, la participación del cuerpo» (L/IV, 95).
«La postura [corporal] que adoptemos durante la oración debe expresar, a la vez, nuestra adoración hacia Dios, y hacernos más fácil el recogimiento interior. [...] No podemos decir que hicimos todo lo que nos es posible para orar bien, si no hicimos un esfuerzo para mantenernos correctamente. [...] Una actitud respetuosa del cuerpo es como una prenda entregada a Dios, de que estaremos interiormente atentos a su divina presencia» (L/I, 194-195).
De todas formas, puesto que –según Voillaume– «sólo el comienzo de la oración está verdaderamente en nuestro poder» (L/I, 199), debemos imponernos, si es preciso, de cuando en cuando, volver a empezar, para recuperar de este modo la disposición requerida para la oración.
«No olvidemos que la fe supone atención, y que ésta, por regla general, a menos de estar mantenida por fuertes impresiones llegadas del exterior, no podría fijarse mucho tiempo en el mismo objeto. Fijar la atención interior durante más de algunos minutos en un objeto invisible es cosa difícil. Debemos prever, por tanto, una recuperación frecuente de nuestra oración, por ejemplo, cada diez o quince minutos: no temamos volver a ponernos de rodillas, ni renovar el sentimiento de la presencia de Jesús en la Eucaristía, ni leer algunas líneas del Evangelio» (L/I, 207).
En cuanto a las distracciones que puedan sobrevenirnos, recuerda Voillaume que, si bien no existe ningún método que nos permita evitarlas totalmente en el momento de la oración, debemos adoptar, sin embargo, todos los medios juzgados útiles para conservar la atención imaginativa e intelectual fijada en Dios. Hecho, luego, todo lo que nos es posible, «lo esencial es esforzarse en conservar la paz» (L/I, 202).
«No hay que luchar siempre directamente contra las distracciones o los devaneos, lo que sería agotador y, además, ineficaz, sino que debemos esforzarnos simplemente por volver a llevar, sin perturbarse, la imaginación y la inteligencia hacia Dios, hacia Jesús.
«[...] Hace falta, además, combatir las causas. En efecto, las distracciones dependen de causas que son, lo más a menudo, anteriores a la oración: desvelos, preocupaciones por el trabajo, inquietudes, es toda nuestra vida diaria lo que nos vuelve a traer la memoria, y con tanta más facilidad cuanto que en el momento de la oración el campo de la conciencia se encuentra precisamente libre de cualquier otra actividad.
«[...] El mejor remedio para las distracciones consiste en ser fieles para preparar bien la oración: esfuerzo de desasimiento de las ocupaciones que acabamos de dejar, regreso a la calma interior y exterior, transición tan pura como sea posible entre la agitación producida por múltiples actividades y la inmovilidad de la oración. Es preciso purificar la memoria, aprendiendo a diferir para más adelante el examen de nuestras inquietudes y la solución de los problemas que nos preocupan» (L/I, 202-204).
Hay que tener en cuenta, por otra parte, que muchas veces la atención del espíritu y del corazón, a la espera del don de Dios, en la oración, «se sitúa más allá de las distracciones de la imaginación y la memoria: se sitúa a otro nivel» (ENTRET, 147-148).
«Las olas, dejando a un lado las tempestades más violentas, no afectan más que a la superficie del mar, mientras que un submarino, a cierta profundidad, se encuentra en una calma perpetua. Tampoco las perturbaciones atmosféricas afectan más que a las capas más bajas de la atmósfera. Después de haber hecho lo que es posible y normal para concentrarnos, eludiendo el vagabundeo de los pensamientos y la memoria imaginativa, tenemos que aprender a encontrar la paz y el silencio de Dios, más allá de esos movimientos de nuestro universo sensible, sin preocuparnos de someter a éste último a un silencio para el que no está hecho, ya que perderíamos el tiempo. Nada manifiesta más claramente cómo pertenecemos, ya aquí abajo, a dos universos. Este hábito de alcanzar la paz de Dios más allá de los movimientos y actividades de los sentidos y de los sentimientos, nos dispone a encontrar y mantener la unión con él, a lo largo incluso de nuestras actividades de trabajo y relación. En ese nivel encontraremos en Dios la fuente de esa paz prometida por Jesús, que nos invadirá totalmente, disponiéndonos a acoger mejor a los demás y a amarlos» (ENTRET, 216-217).
—d) Una vez hecho todo lo que sabemos y podemos para disponernos convenientemente a la oración, ya no nos queda sino «perseverar con confianza, con respeto hacia la oración, sin cansarnos de prepararla bien y comenzarla bien cada día, poniendo en ello cada vez nuestro corazón como si fuera el primer día, con la misma espera de la visita de Jesús y permaneciendo en paz, ciertos entonces de que dentro de esta oscuridad, y sea lo que sea lo que sintamos, Jesús está presente, contento de nosotros, y que nuestra oración es eficaz» (L/I, 199).
Insiste Voillaume en que no hemos de inquietarnos por el resultado obtenido, el cual, por lo demás, escapa a nuestra estimación:
«Sólo Dios conoce el valor de nuestra oración. Vale más no reflexionar acerca de nuestra oración misma, sino pensar, en cambio, en qué medida fuimos fieles para prepararla bien, y para traer a ella las disposiciones del corazón y la colaboración activa que eran convenientes. Si hicimos de este modo todo lo que nos es posible, entonces no nos queda sino perseverar sin desanimarnos jamás» (L/I, 208).
Jesús, el Camino de la oración
—Jesús, el Camino
Cuando Voillaume se pregunta por la posibilidad de entablar y mantener relaciones de intimidad con Dios, recuerda que sólo en Jesucristo podemos franquear la infinita distancia que nos separa de El (cf. Jn 14,6).
«No estará mal que recordemos aquí que Dios "habita en una luz inaccesible" (1 Tim 6, 16), y que no hay ninguna medida común entre el "mundo de Dios" y el "mundo creado": el cosmos, la humanidad. La historia de Israel nos muestra hasta qué punto había penetrado la conciencia religiosa del pueblo de la Antigua Alianza, la advertencia de Yahvé a Moisés en el Sinaí: "el hombre no puede verme y vivir" (Ex 33, 20). Dios es en sí mismo inaccesible al conocimiento humano; incluso lo que podemos conocer de él, y en primer término, su existencia, mediante el testimonio de sus obras, no es algo evidente para la inteligencia humana. [...] Abandonado a sus solas fuerzas, el hombre no tiene ante sus ojos ni puede alcanzar directamente más que la creación visible y material, único punto de partida posible para su conocimiento natural. No hablo ahora de lo que un hombre puede entrever en su corazón tocado por la gracia» (RI, 41).
No obstante su infinita trascendencia, por Jesucristo tenemos acceso al conocimiento de su misterio y a una relación de comunión e intimidad personal con Dios (cf. Col 1,15; Ef 1,18; 3,12).
«No estamos irremediablemente separados del "mundo de Dios", porque existe de hecho un tercer "mundo", el mundo de Jesucristo, que se relaciona con los otros dos: con el mundo inaccesible de Dios y con el de las creaturas» (RI, 41).
Jesucristo «es el Camino, el Camino de la oración, el Camino hacia el Padre, el único puente establecido sobre el abismo que separa el misterio insondable de Dios, de las búsquedas del hombre» (ENTRET, 141).
«Frente al mundo del Dios trascendente, incorpóreo, invisible, estamos un tanto desamparados, porque se escapa totalmente a nuestra experiencia humana. Mas cuando se trata de Jesús, que fue visto y oído en esta tierra nuestra, que tiene cuerpo y es hombre eternamente, ¿qué pretexto podríamos invocar para no esforzarnos por conocerlo y acercarnos a él?» (RI, 42).
Por otra parte, sabemos que Jesús no tiene ya con nosotros el contacto directo que tenía con sus apóstoles, cuando podían verlo y tocarlo. Sin embargo –nos recuerda Voillaume–, es preciso creer en su presencia, estando además ciertos de que, resucitado, él «sigue siendo accesible para nosotros»; es más, él «nos ve, [...] nos conoce, [...] está presente a nuestros pensamientos más íntimos; y esto, en cualquier momento de nuestra vida» (RI, 51).
«Jesús está vivo, lo sabemos, y nuestra fe en Jesús resucitado nos hace creer que está cerca de cada uno de nosotros. Si hay en él toda la inmensidad del Dios tres veces Santo, hay también toda la extremidad de la ternura humana y de la intimidad de la amistad más pura. Nosotros creemos firmemente en la coexistencia, en el corazón de Cristo, de estas dos realidades, iba a decir de estos dos infinitos, el infinito de la proximidad del amor, de la constante intimidad, el infinito del Dios Creador y fin de todas las cosas, el infinito de la soberana Verdad, de Aquel que es. Tenemos que descubrir de nuevo ese misterio, cada día de nuestra vida» (RV, 20).
Cabe evocar, asimismo, que en el prefacio del Journal de Raïssa –que Jacques Maritain publicara tras la muerte de su esposa–, Voillaume alude, al introducir un texto de aquélla, a la esencial vinculación de la contemplación cristiana respecto de la humanidad de Jesucristo:
«No resisto el deseo de citar otro texto [...], donde Raïssa expresa una verdad que tengo por esencial en lo que concierne a la contemplación cristiana: "Ciertos espirituales piensan que la más alta contemplación, estando librada de todas las imágenes de este mundo, es aquella que prescinde absolutamente de imágenes, inclusive de la de Jesús, y en la que no entra, en consecuencia, la Humanidad de Cristo. Hay aquí un profundo error, y el problema se desvanece desde el momento en que comprendemos con cuánta verdad y profundidad el Verbo ha asumido la naturaleza humana, hasta tal punto que todo aquello que pertenece a esta naturaleza, sufrimiento, piedad, compasión, esperanza..., todas estas cosas se convierten, por así decirlo, en atributos divinos. Cuando los contemplamos, son, pues, atributos de Dios; es Dios mismo quien es contemplado... " (Textos breves, 1958 ó 1959)» (R. Voillaume, Prefacio a Journal de Raïssa, publicado por J. Maritain, París 1963, XIX).
Hablándole a los Hermanitos de Jesús sobre la manera como debían hacer la oración, Voillaume afirma:
«Nuestra mirada se dirigirá con preferencia hacia Jesús, a partir de la presencia eucarística y de la meditación del Evangelio» (L/I, 206).
Por encima de los destinatarios inmediatos de esta afirmación, expresa aquí Voillaume, en muy pocas palabras, el lugar que a su juicio ocupan, en relación a la oración cristiana, la palabra de Dios y el misterio eucarístico.
—A Jesús, por las Escrituras
Sostiene Voillaume que el medio más apto para prepararse a la oración, está en la meditación de la Sagrada Escritura (cf. RI, 83). Y observa, por otra parte, que, al exigir las generaciones actuales formas más sobrias y despojadas, los métodos tradicionales se muestran muchas veces ineficaces, mientras que los métodos más sencillos son mejor recibidos. Y «el más sencillo consiste en ir derecho a lo esencial, tomando simplemente la meditación de las palabras del Señor en el Evangelio como método de oración» (RV, 81).
«Es en la meditación de los hechos de Jesús, de las palabras de Jesús, es en la contemplación de su corazón, esforzándonos en comprenderle más y más profundamente, donde podremos encontrar el camino hacia el conocimiento de Dios» (RV, 28).
«La oración cristiana es una germinación de la palabra de Dios, de la que es, en cierta forma, la fructificación en nuestro entendimiento iluminado por la fe y en nuestro corazón, con vistas a introducirnos más adelante en el misterio mismo de Dios, a la oscura luz de un amor creciente» (ENTRET, 136).
—A Jesús, en la Eucaristía
Antes de ocuparnos del lugar que el P. Voillaume confiere a la Eucaristía en el camino de la oración mental o personal, es preciso aludir a la relación que, a su juicio, existe, entre ésta última y la oración litúrgica en general. Advierte, por lo pronto, sobre la necesidad de no oponerlas, y de entender adecuadamente el mutuo influjo que tiene lugar entre ambas.
«Nunca debemos oponerlas. Una y otra forman parte del destino cristiano; una y otra son necesarias a la Iglesia. Lejos de oponerlas, hay que armonizarlas, porque la liturgia sería un acto formal si los cristianos que participan en ella perdieran su contacto personal e íntimo con Cristo. La liturgia perdería igualmente su finalidad, si no tuviera por objeto, en definitiva, llevar a las almas a la contemplación eterna de Dios. [...] La liturgia debe ser la fuente –y lo es sin duda para las almas interiores– de la oración y la contemplación personales» (RI, 71).
De este modo, para un desarrollo apropiado de la vida cristiana, será preciso no descuidar ninguna de estas dos dimensiones.
«Los que se contentan fácilmente con una participación exterior en la acción litúrgica, deberán aprender a profundizar su oración en el silencio; y los que tienen un concepto demasiado individual de la oración, harían bien aprendiendo el valor de una plegaria que es también comunión fraterna, de acuerdo con esta palabra del Señor: «Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 20)» (OVF, 119-120).
En cuanto a la significación de la Eucaristía para la oración personal del cristiano, Voillaume encuentra que, en el último siglo, aquélla ha sido
«objeto de una piedad individualista, hasta el punto que la comunión parecía como sentimentalmente separada del sacrificio, y que la bendición del Santísimo Sacramento era anterior a la misa. Ahora se vuelve a una concepción más justa del misterio eucarístico como sacrificio, pero con una tendencia a rechazar cualquier otra forma de veneración de esta divina presencia» (RV, 100).
Por eso, añadirá más adelante Voillaume que, en lo que se refiere a nuestra oración personal,
«la presencia de la Eucaristía en el tabernáculo es, para las pobres gentes que somos, un hito para nuestra fe en Jesús y nuestro amor por él. Es como el claustro de los cristianos viviendo en el mundo, su lugar de encuentro con el Señor. ¿A dónde podríamos ir para encontrar una señal de la presencia de Dios, una señal que nos incite a ponernos a orar, que nos sea una ayuda para alcanzar la presencia de Dios, en un mundo que lleva cada vez menos las señales de esta presencia? Esa señal de las Santas Especies provoca nuestra fe, puesto que nuestros ojos no ven nada, y es, al mismo tiempo, como el punto de partida de nuestra oración» (RV, 101-102).
Observa, pues, Voillaume, que Jesús, al instituir la Eucaristía, no tenía sólo en vista perpetuar su sacrificio y darse como alimento de vida a los hombres, sino también «procurar a la debilidad de nuestra fe la continuidad de una presencia vinculada al signo concreto de las especies eucarísticas» (RI, 22).
«Siendo centro de la vida litúrgica, ¿no es también, la eucaristía, en el silencio de una adoración más íntima, alimento de nuestra contemplación del Señor?» (RI, 22-23).
«Es verdad que debemos habituarnos a orar en todo lugar y en cualesquiera circunstancias; pero hay que convencerse que para una oración prolongada, precisamos un ambiente que invite a la oración. Es el momento de recordar hasta qué punto la presencia de la sagrada eucaristía es importante para introducirnos en un recogimiento de unión a Cristo. Se trata de un hecho experimental, universalmente comprobado. Por lo demás, para darse cuenta de ello basta observar la frialdad y vaciedad que advertimos en el ambiente de ciertas iglesias o templos privados de la presencia sacramental. Un ambiente así es poco propicio para la oración, por faltarle un signo concreto y localizado de la presencia de Dios. Necesitamos de este signo porque somos hombres; y en este punto Cristo se mostró mejor psicólogo y más comprensivo de las verdaderas necesidades del hombre que ciertos teólogos que pretenden negar la necesidad y la oportunidad de esa presencia sacramental» (RI, 85-86).
La oración en la vida
—Vida y oración: en busca de unidad
Podemos comprobar con demasiada frecuencia –señala Voillaume–, la dificultad que existe para alcanzar una verdadera unidad de vida, en la que se integren armoniosamente la oración y las ocupaciones cotidianas del cristiano.
Hemos de procurar, no obstante, que nuestra oración tienda a convertirse «en una actitud espiritual que se prolonga en la acción» (OVF, 138). Aunque, para ello, no hemos de perder de vista que el único lazo que puede, en este sentido, establecer la unidad en nosotros, «y muy especialmente entre la oración y la acción, es el amor» (AUCM, 244).
«Es ahí, en la zona de vuestra alma en la que se anudan los lazos de esta amistad única con Jesús, donde brotará la fuente de amor que se verterá de vuestro corazón sobre todos los hombres. [...] Desead este amor con toda vuestra alma, que este deseo permanezca en el fondo de vosotros mismos como una oración continua, como disposición delante de Jesús, que os enseñará poco a poco a tener dentro de vosotros sus propios sentimientos. Será menester colaborar generosamente con El a fin de establecer estas disposiciones en vuestra alma» (AUCM, 396).
—La oración continua
La oración continua «es unos de los frutos de la oración prolongada, que habitúa progresivamente al alma a la continua presencia de Dios» (RI, 88). Pero es necesario entender adecuadamente lo que esto significa. Porque
«no se trata de hacer esfuerzos desordenados para pensar de continuo en Dios, sino que se trata de un estado tranquilo que permite, dentro de la acción, sentirnos espontáneamente inclinados a un comportamiento en consonancia con el evangelio. Es una especie de presencia de la caridad, con todas las actitudes espirituales beatificadas por Cristo en el sermón de la montaña. La imagen de Cristo se halla suficientemente grabada en nosotros para hacernos obrar constantemente de una manera conforme a su espíritu» (RI, 88-89).
Esta «especie de vela del corazón, que es un estado real de contemplación» (L/I, 214), no es, pues, fruto de un esfuerzo por fijar simultáneamente la atención en Dios y en nuestra actividad exterior.
Tal esfuerzo, por lo demás, no lograría su objetivo sino por breves instantes; «ni siquiera debemos perseguirlo como un ideal, bajo pena de terminar en una tensión nerviosa o en el desaliento. Sólo Dios puede depositar en nosotros el hábito de una oscura mirada contemplativa, que es una verdadera atención del alma a Dios, pero sin actividad de nuestra parte, dejándonos, pues, entera libertad para obrar» (Ib.).
En este estado, añade Voillaume, cuando se interrumpe la acción para hacer oración, se tiene como la certidumbre de no haber apartado jamás la mirada de Dios. Todo sucede como si se retirara simplemente un velo que impedía, a un estado ya existente en lo profundo, subir a la clara conciencia para hacerse explícito. En ese momento, pues, «tomamos conciencia de ello, pero la realidad estaba ya allí» (RAPP, 772). «Es de ahí de donde proceden esa seguridad, esa libertad, y esa paz que experimentamos de pertenecer a Dios, sea lo que fuere lo que nos pida hacer» (L/I, 214).
Sostiene, por otra parte, Voillaume, que quienes son introducidos en este estado, al percibir con mayor claridad y delicadeza los llamados de la caridad, poseen una mayor libertad en relación a los momentos consagrados exclusivamente a Dios, para responder a aquéllos con entera disponibilidad (cf. RAPP, 772).
Advierte, sin embargo, que no se alcanza un tal estado de libertad sino bajo la acción del Espíritu Santo. Dos señales –afirma– ponen en evidencia si realmente se halla el alma en tal situación: 1º) Porque «tiene un deseo constante de oración, deseo eficaz que la impulsa a ponerse en oración cuantas veces le es posible»; 1º) Porque aun en el marco de una vida agitada, «se sumerge en la presencia de Dios apenas iniciada la oración, como si nunca hubiera dejado esta presencia» (RI, 88).
Quien se encuentre en esta situación, por tanto, no sentirá ya quizás los momentos de oración «como medios para obtener aquello que ya posee, pero continuará deseándolos como una necesidad imperiosa y gratuita del amor» (RAPP, 772).
En este sentido, recuerda Voillaume, es significativo el ejemplo del mismo Jesucristo:
«Nuestro Señor no tenía absolutamente ninguna necesidad de retirarse al desierto para contemplar a su Padre y, sin embargo, lo hacía con frecuencia y extensamente. ¡Seríamos muy presuntuosos si, profundamente unidos al Señor, pensáramos no tener ya necesidad del desierto! Por otra parte, es imposible, ya que cuanto más auténticamente unidos estamos al Señor, tanto más deseamos estar a solas con él. Un alma que se halla en este estado no puede sino desear la soledad con Dios, y si no ocurre así, no será entonces por auténticos motivos de caridad; como el Señor, que iba por la noche al desierto, mientras se dejaba apresar por los hombres durante toda la jornada. Huía de la muchedumbre, pero solamente en la noche [...]. Es preciso, pues, resistirse a esa tendencia reciente que consiste en creer que la oración difusa dispensa de toda otra oración» (RAPP, 772-773).
Sostiene Voillaume que, en ocasiones,
se «habla de oración difusa cuando no se trata más que de acción por amor» (RV, 74).
—La necesidad de un ritmo de alternancia
La contemplación puede, conducirnos a esa unidad de vida a la que tantas almas aspiran en nuestros días. Sin embargo,
«siendo realistas y sin forjarnos ilusiones quiméricas, reconozcamos humildemente que todo lo más que podemos hacer consiste en tender hacia esa unidad; debemos saber en qué sentido movernos, pero a sabiendas de que no todos llegarán a esa unidad aquí abajo. Se trata como de dos líneas casi verticales, aunque inclinadas una respecto de la otra: cuanto más pequeño es el ángulo de inclinación, antes se encontrarán. Lo esencial es que hagamos todo lo posible para que ambas líneas se acerquen entre sí. Entonces dependerá del Señor y de su voluntad el que se encuentren ya aquí abajo, o en el más allá, cuando él nos llame hacia sí en la hora que ignoramos» (RI, 57).
En esa tendencia hacia la unidad, hay quienes, engañados, pueden llegar a soñar con «una unidad psicológica en el plano de la vida cotidiana, en el sentido que querrían tener el sentimiento de la unidad de sus vidas» (RAPP, 765, 765; el primer subrayado es nuestro; el segundo es del autor). Y si bien es cierto que, como ya vimos, el Espíritu Santo puede realizar en nosotros una unificación de orden superior que redunde en una cierta unidad psicológica, es preciso, sin embargo, aceptar la necesidad de alternar los momentos de soledad y reflexión con los consagrados a actuar exteriormente. Este ritmo de alternancia es, por lo demás, necesario para todos, incluso –según también ya vimos– para aquellos que con la ayuda del Espíritu hubieran alcanzado ese estado de unificación interior y esa libertad del alma a los que nos hemos referido.
«Esta alternancia es como una ley del hombre, una manera de actuar plenamente conforme a su naturaleza. No es preciso entonces querer resolver esta necesidad de unidad en el plano psicológico. Se trata para cada uno de establecer en su vida, entre esta exigencia vital de acción y de contemplación, un equilibrio conforme a su vocación, a su deber de estado y conforme, igualmente, a su vocación espiritual, así como a la acción del Espíritu Santo» (RV, 92).
3. La oración de las pobres gentes
En numerosas oportunidades Voillaume afirmó que los Hermanitos de Jesús estaban llamados a vivir la perfección evangélica de su vida religiosa «dentro de las condiciones de vida en las que los demás tienen que vivir su vida cristiana» (AUCM, 39). Por lo cual, a su juicio,
«una de las consecuencias de la vida religiosa de los Hermanitos es justamente demostrar, realizándola, la posibilidad de llevar a cabo una auténtica oración contemplativa, en las mismas condiciones de vida que los trabajadores manuales asalariados, que son los que sufren con más rigor las consecuencias del progreso de la civilización técnica» (L/I, 314-315).
A lo cual, asímismo, añade:
«Nuestra oración es de la naturaleza de la que Jesús pide a todos los hombres, a todos los pobres pecadores, y a la cual debemos aspirar con toda nuestra fe; Jesús no puede burlarse de las pobres gentes, y si exige algo de nosotros, es porque, con su ayuda, es posible» (AUCM, 101).
Por eso reviste particular importancia la aportación que la experiencia de vida de las Fraternidades puede realizar a los hombres de nuestro tiempo (cf. J. y R. Maritain, Liturgie et contemplation, Brujas 1959, 78).
Así, pasados algunos años desde la inserción de las Fraternidades en el mundo obrero, el P. Voillaume consideraba que era posible sacar algunas conclusiones sobre los caminos que puede tomar Dios para llevar, en tales condiciones de vida, un alma a la oración. Se preguntaba entonces:
«¿Es posible a la mayoría de los hombres que son pobres, que están condenados al trabajo cotidiano, les es posible ser fieles al precepto del Señor sobre la oración; pueden estar unidos a Dios, pueden rezar? Por esta razón, la experiencia de las Fraternidades y la respuesta que podamos dar a esta pregunta interesa a todo el mundo» (PV, 4. cf. AUCM, 87, 4. cf. AUCM, 87. Por encima de lo que es común, habrá que tener siempre presente, empero, que la vida de los Hermanitos responde a una forma de vida religiosa con identidad y exigencias peculiares).
Podría objetarse a esto que, en el fondo, no es la primera vez que los maestros espirituales dicen a los laicos que es posible hacer oración en la vida seglar. Ya san Francisco de Sales –reconoce Voillaume–, con su Introducción a la vida devota, enseñaba la práctica de la oración en la vida laical. A lo que habría que añadir –dirá– todo un movimiento de piedad que dio origen a familias en las que había un verdadero esfuerzo de oración; familias de las que nacieron santos. Tal es el caso, añade, de santa Teresa del Niño Jesús (cf. FRA-SEC, IV-Nazareth, 4). Sin embargo, hay algo que observar:
«Todo esto es fruto de una santidad que se ha presentado a los laicos, pero es preciso notar que se arreglaba la vida laical de tal suerte que pudiera acomodarse a ciertas condiciones de la vida de oración; y es por esta razón, si lo pensamos bien, que prácticamente no es sino en los medios acomodados y burgueses donde se desarrolló este esfuerzo de vida de oración; y ¿creéis vosotros que entre los pobres, entre los trabajadores se haya pensado que existían las condiciones de desarrollo de una vida [de oración] contemplativa?
«Lo que en el fondo hay aquí de nuevo, es esto: tomar la vida humana tal como es y decirse: este destino humano con la ley del trabajo –no ya el caso de personas que tienen espacios de ocio donde pueden introducir largos tiempos de oración silenciosa y apacible, y mucha lectura–, yo me refiero al destino del hombre sometido a la dura ley del trabajo, con todas las consecuencias de su destino [...] en pleno mundo, en el sentido más completo del término; la vida de trabajo de cada hombre, como Jesús en Nazaret, esta vida de trabajo va a ser materia de una auténtica perfección, y se va a infundir en ella un germen de vida [de oración] contemplativa» (Ib. Lo que hemos añadido al texto, entre corchetes, busca reflejar mejor el sentido original que en la fuente tenía –tal como lo sugiere el contexto– la expresión vida contemplativa).
La situación de los pobres
Podemos comprobar, observará Voillaume, las dificultades que suelen encontrar las almas que buscan orar en medio de una vida de trabajo, de miseria y de fatiga. Por lo pronto, se padece el agotamiento con todas sus consecuencias: «Cuando se quiere ir a rezar al atardecer de una jornada de trabajo, uno encuentra que tiene el espíritu vacío» (PV, 7). A esto se suma el hecho de hallarse sumergido, normalmente, en medio de preocupaciones, sufrimientos, y en contacto con el pecado. Agreguemos a ello el ser preso habitualmente de un ritmo enervante, característico de la vida moderna. Y si tenemos en cuenta que, a menudo, el tiempo disponible es devorado por los demás, podemos preguntarnos en qué medida existe, en medio de todo esto, un camino para la oración.
«¿Es posible llegar a la oración profunda o, en otros términos, somos capaces de llegar a ser perfectos en esas condiciones? Yo me animaría a decir, a priori, que es preciso, sin dudar, responder que sí. No podemos pensar que Dios condene a la masa de los pobres, aquellos a los que ha preferido, a no unirse a él en el acto de amor de la oración, en el deseo de encontrarle» (Ib.).
Pero esto supone, añade Voillaume, que se le enseñe a estos hombres «a servirse del camino que les es, a la vez, impuesto y ofrecido» (Ib.), pues con demasiada frecuencia se los desalienta, al imponerles unas condiciones para hacer oración que son irrealizables dentro de su vida.
«Sí, es necesario decir que Dios puede tomar otros caminos para conducir un alma a la oración, y que hace falta que los conozcamos para poder ir al encuentro de su acción» (Ib.).
El camino de los pobres
—a) Es preciso, por lo pronto, señala Voillaume, haberse determinado a orar, con la confianza de saber que el Señor está al término del camino. Será, luego, necesario, «avanzar derecho por el oscuro camino de la fe al encuentro del trabajo de Dios», por encima de toda imagen, en medio de la noche (PV, 8).
Pero para llegar a ello, será preciso que el alma sea trabajada. En el claustro, el trabajo por el cual Dios va despojando el alma incluye diversas formas de oración que han de ser sobrepasadas. El pobre no puede tomar esta senda; él debe introducirse de inmediato en la fe, ofreciendo su alma desnuda a la acción del Espíritu Santo. Esto supondrá un gran coraje.
El pobre «se mantendrá en la fe, si tiene la paciencia de esperar la acción de Dios [...]. La oración necesita mucho coraje, nunca insistiremos demasiado en ello. Cansancio, sufrimiento, contacto con el pecado, todo lo que se encuentra en la vida del pobre, todo esto puede servir, si quiere, para desapegarse, para profundizar el desprendimiento interior; y cuando le sea preciso realizar el esfuerzo necesario para mantenerse delante de Dios en ese estado, este esfuerzo producirá en él un despojamiento del que Dios se servirá como de una última preparación para la unión sin nombre» (PV, 8-9).
Recuerda Voillaume que es raro, incluso en el claustro, que el trabajo secreto de Dios no se sirva de agentes exteriores para realizar su obra de purificación. De esto hay pruebas en la vida de los santos. Pone el caso de santa Teresa, para cuya purificación y desasimiento, Dios se sirvió de sus hermanas en religión y de cantidad de acontecimientos de la vida del convento (cf. PV, 9).
«¿Acaso la vida del pobre no está llena de cosas que tienen lugar para desapego de su alma? Hace falta saber meterse a veces en esas condiciones de existencia, y decirse que ofreciéndose de esta manera a esa dureza, a esa oscuridad, se va al encuentro de un trabajo de Dios, que podrá entonces servirse de esta pobreza de medios, para el despojamiento interior y para conducir el alma a la unión. Si la pobreza esencial, es decir, el despojamiento interior, es verdaderamente un valor evangélico, si es un valor eminente que nos predispone para recibir a Dios; si eso es cierto, es preciso decir que la vida de las pobres gentes no debe poner al hombre en una situación desfavorable para la unión con Dios» (Ib.).
Sin embargo, aclara Voillaume, hay ciertos límites en lo que se refiere a la dureza de la vida, las preocupaciones y el cansancio, que no podrían ser sobrepasados sin hacer al hombre incapaz de vivir para Dios. Cierto tipo de trabajos y un cierto grado de miseria son de tal modo inhumanos que pueden impedir al alma vivir cristianamente y llegar a hacer oración (cf. ibid.).
Se comprende que sea difícil creer en semejante destino [de alcanzar, aquí abajo, una verdadera intimidad con Dios], cuando se ve a tantos hombres en la tierra que, por la miseria a la que están sujetos y por las condiciones en que viven, no son capaces de cumplir siquiera la ley moral fundamental; y, con mayor razón, gran número de hombres no reúnen el mínimo de condiciones requeridas para entregarse a la oración contemplativa. Esta situación es algo que puede escandalizarnos. La salvación del hombre y el crecimiento de su caridad son un secreto; hay almas que parecen llamadas a alcanzar toda la plenitud de su caridad aquí abajo, mientras que otras no serán capaces de alcanzarla sino al entrar en el más allá de la vida presente» (RI, 46).
—b) Hay un segundo factor, sostiene Voillaume, que será necesario tenga lugar en la vida de los pobres para hacer posible esta vida de oración. Se trata de establecer un ritmo al menos semanal de alternancia con tiempos de desierto (cf. RI, 10). Es preciso comprender las razones por las que este ritmo es necesario:
«La utilización de la vida dura y atropellada como un medio para encaminarse a la unión con Dios trae aparejados sus riesgos. El silencio exterior impuesto al monje no tiene valor más que cuando produce, cuando subraya el silencio interior, que no es otra cosa que el desapego, la paz del alma, la disponibilidad a la acción divina. Si queremos alcanzar esta disponibilidad por los medios a que da lugar una vida de trabajador, hace falta que dispongamos de un control para saber si no estamos dominados por un engranaje material: el ritmo de silencio semanal nos permitirá este control y un volver a poner la mirada sobre nosotros mismos, pues es bueno mirarse a sí mismo de cuando en cuando. Y luego, permitirá, en lo referente a la oración, la reflexión sobre las realidades alcanzadas por la fe, para profundizarlas» (RI, 11).
Hay que evitar pensar, como algunos lo hacen –advierte Voillaume–, que estos retiros son comparables a un depósito que uno llena y se vacía luego durante la semana. Como imagen es falsa, pues equivaldría a decir que el alma no vive plenamente sino en esos momentos de silencio y de desierto, mientras que su vida normal representa un descenso (cf. PV, 11).
«La verdadera imagen es la del cuerpo viviente, que está sometido a un ritmo de reposo y ejercicio. Sabemos muy bien que un hombre que descansa todo el tiempo se debilita; sabemos también que aquél que se entrega sin ningún miramiento a los deportes o a un ejercicio violento se agota, si no sabe tomarse períodos de descanso. Si el ejercicio y el descanso son armoniosamente organizados, el ser viviente se desarrolla tanto en lo uno como en lo otro.
«Un alma que se entrega a la voluntad de Dios sobre ella, ofreciéndose en su estado de trabajo, de pobreza, de cansancio, de estorbo de su vida por parte de los demás, no debe atemorizarse, inclusive si el ritmo cotidiano de su oración no siempre es respetado, porque si sabe ella utilizar todas estas cosas, se abre camino hacia Dios y su vida de unión con Dios no disminuye. Por el contrario, puede encontrar en ello una verdadera preparación a la oración, si no a la meditación» (PV, 11-12).
Por último, insiste una vez más Voillaume en que «para aprender a orar es preciso, sencillamente, orar, orar mucho y saber volver a comenzar a orar indefinidamente, sin cansarse», aunque no percibamos ningún resultado aparente (AUCM, 125). Porque –añade– si Jesús insistió tanto acerca de la perseverancia, fue evidentemente porque sabía que nos sería muy difícil (cf. ibid.).
«La única dificultad de la oración es, realmente, la falta de perseverancia. En el fondo, no hay otras dificultades verdaderas. Hace falta tener el coraje de ponerse en oración, aun cuando parece que ella no ha de proporcionarnos nada; es suficiente, para encontrar a Dios, ofrecerse en la desnudez de la fe. Es preciso ir a ella con desapego, con coraje; yo creo que allí está el camino de aquellos que no pueden encontrar a Dios de otra manera» (PV, 12).
«La oración es una ruda tarea; hace falta decidirnos a ir hasta el extremo, a mantenernos hasta el fin: si no tenemos coraje, es inútil. Pero no digamos que no tenemos en nuestra vida las condiciones necesarias para orar» (PV, 15).
Conclusión
Según hemos podido ver, el P. Voillaume sostiene que la contemplación pertenece a la perfección de la vida cristiana a la cual todo bautizado ha sido llamado.
La experiencia de las Fraternidades, al llevar a cabo su vida de oración en condiciones similares a las que posee la mayor parte de los hombres pobres en su existencia cotidiana, ayuda a poner de manifiesto la posibilidad que aun las pobres gentes tienen de desarrollar esta dimensión contemplativa de la vida cristiana. Y no sólo ofrecen un testimonio respecto de su posibilidad, sino también sobre los caminos que han de recorrer quienes viviendo en tal situación quieran ir al encuentro del Señor con sed de contemplación. En las enseñanzas del Padre Voillaume, que iluminaron esta experiencia de oración de las Fraternidades mientras se iba desarrollando, se van reflejando, al mismo tiempo, sus frutos.
Por otra parte, las directrices que sobre la práctica de la oración fue formulando Voillaume para laicos y religiosos diversos se articulan –junto con lo dicho a las Fraternidades–, conformando una enseñanza de particular claridad y equilibrio. Era, pues, nuestra intención ponerlo de manifiesto, reuniendo en este capítulo lo que fue exponiendo a lo largo de los años sobre el camino de oración.