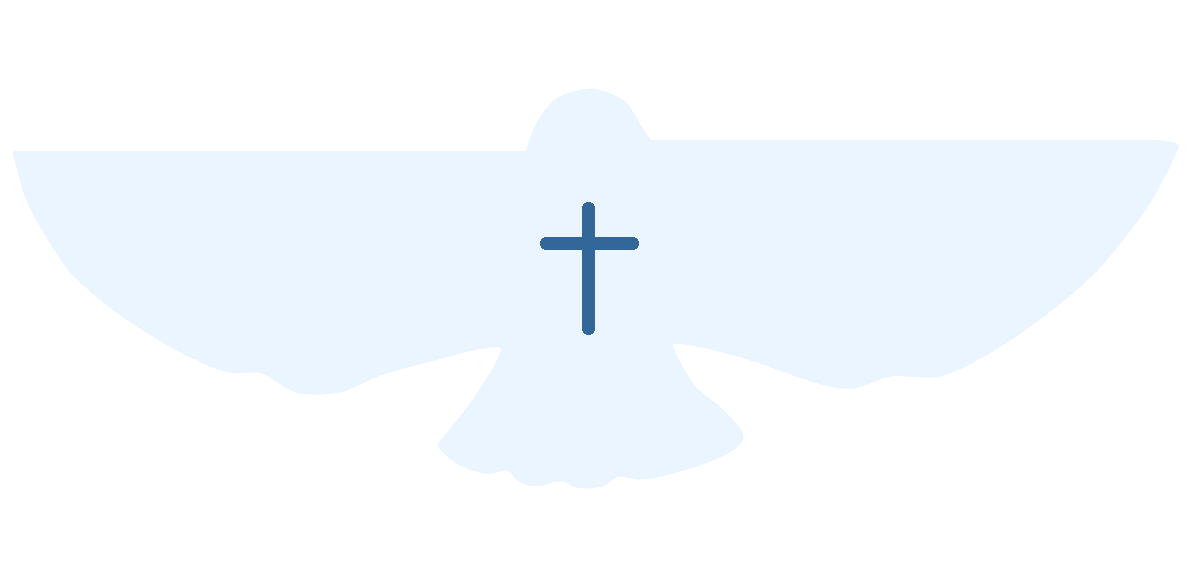
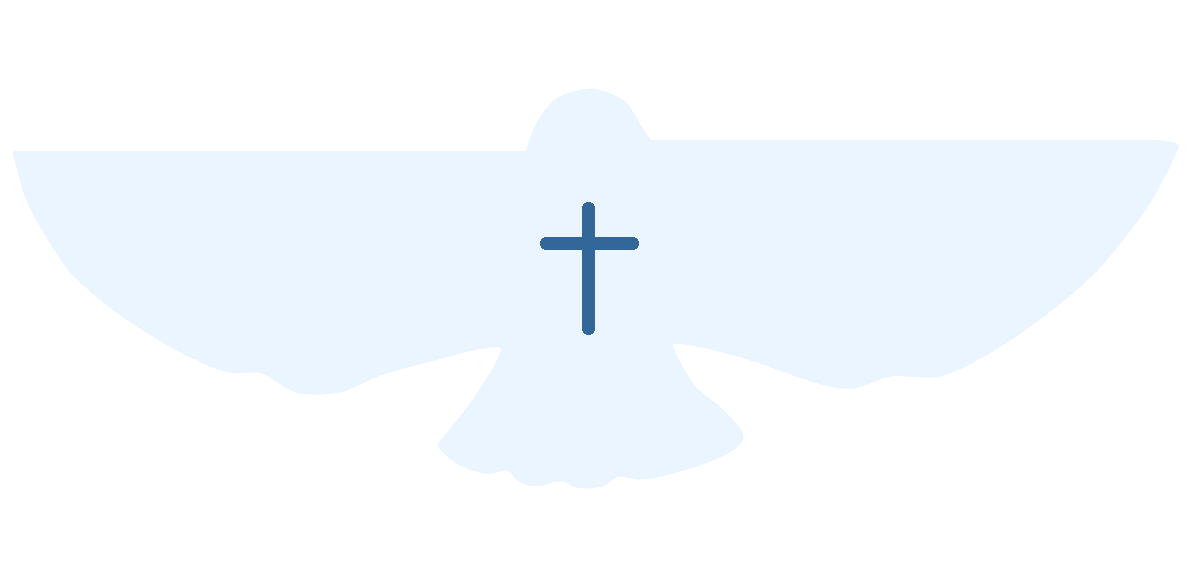




Descarga Gratis en distintos formatos
El testimonio de un religioso
Un carmelita compañero del padre Hermann, en una carta del 14 de octubre de 1874, decía de él: «Creo que poseía todas las virtudes en grado sublime, y aun diré heroico».
Es lo que en nuestro relato hemos podido comprobar una y otra vez. La conversión lo transformó verdaderamente. Siempre lo hemos visto adelantar a pasos decididos por la senda de la perfección cristiana y religiosa. La fe que tenía le hizo vencer todos los obstáculos. La esperanza de los bienes futuros le dio ánimo para considerar como lo merecían los bienes y honores terrenos. Y todos los abandonó para tener a Jesús, cuyo amor le consumía el alma.
Oración
Ya recién converso, se unía a Dios por la oración. En el diario que cada noche escribía a toda prisa, vemos cómo se las arreglaba para tener tiempo de hacer oración dos veces al día. Es en esta oración constante y fervorosa, en la que desde un principio halló la energía necesaria para mostrarse después de su conversión ante sus amigos sin afectación y sin ningún respeto humano, como un verdadero discípulo de Jesucristo. Este amor por la oración siempre en él fue creciente. El Prior de Tarasteix en una carta (14-X-1874) afirma:
«Su oración era generalmente muy alta, y también tuvo algunos éxtasis, según un día me confesó. Pero especialmente su amor por Jesús divina Hostia era incomparable. Con frecuencia se pasaba horas enteras ante el Santísimo Sacramento en continuo arrobamiento de amor, y en tales momentos Jesús comunicaba a su espíritu luces extraordinarias y grandes gozos a su alma».
Virtudes
Al enterarse una persona de que se iba a publicar la vida del padre Herman, escribía en una carta (Lourdes 28-X-1874):
«Me alegro infinito de que se publiquen las virtudes de este santo Padre; pero Dios sólo puede saber hasta qué punto era perfecto. Me parece que los que vivieron en su intimidad tendrían un trabajo ímprobo para hallarle un defecto».
Obediencia
Un antiguo carmelita, el padre Pedro de la Madre de Dios, en la obra Flores del Carmelo de Francia (cap. 6, edición 1670), escribía:
«Acerca de la obediencia, los religiosos Carmelitas Descalzos no quisieran hacer la menor cosa sin licencia de los superiores, ni recibir una carta sin mostrarla, ni beber un vaso de agua fresca sin pedirlo -aunque no es costumbre refrescarse, fuera de la hora reglamentaria, ni aun en los más fuertes calores del verano-; ni tomar una hoja de papel o pluma para escribir, o cualquiera otra cosa para su uso, sin antes haberlo pedido al reverendo Padre Superior».
El padre Hermann cumplía todos esos puntos de la regla con ejemplar fidelidad. Uno de sus antiguos Priores escribe:
«Muy digna de admiración en su vida fue la obediencia. En todos sus proyectos tenía las intenciones más puras. Su lema era: ¡todo por Jesús!»
Ya en los primeros días del noviciado le escribía a su amigo Cuers:
«La obediencia será siempre mi virtud favorita, porque ella es la guía más segura para hacer la voluntad de Dios... Es esta virtud la que debe hacernos infalibles».
El religioso ve a Dios en la persona de su superior, y a Dios consagra esta sumisión, tan penosa a veces a la naturaleza humana. El padre Hermann, cuyos trabajos apostólicos habían tenido tanta resonancia, que había fundado varios conventos, que era escuchado en sociedad y consultado como un oráculo, obedecía con la puntualidad de un novicio. En el santo Desierto, era respetuoso para con sus superiores, obedeciendo como si hubiera sido el último de los hermanos. Tenemos el testimonio de un carmelita, llamado por la Orden a una alta función:
«Más tarde, como sucede en religión, uno de sus antiguos novicios fue elegido provincial suyo. El padre Agustín, cuya fe no veía más que a Dios en la persona de sus superiores, rodeaba a dicho provincial de las demostraciones del más profundo respeto, se arrodillaba a sus pies para comunicarle lo que pensaba y aceptaba sus palabras como oráculos del cielo».
Hemos citado varias veces extractos del manuscrito que hemos intitulado sus Confesiones. Las escribió en los primeros meses de 1851, y el manuscrito tiene por título únicamente esta sencilla palabra: Obediencia.
Humildad
Tan perfecta obediencia procedía de una fe viva, pero también de una profunda humildad. Un día, conversaba con algunas personas sobre el cielo y la felicidad que en él se gozaría.
«"Rueguen ustedes para que yo vaya", dijo a los que le rodeaban. "Nos reímos al oírlo", refiere un testigo de la conversación. "¡Ah!, replicó el Padre, cada vez que tomo el tren siento qué lejos estoy de estar preparado para comparecer ante Dios. Todo es relativo y según las gracias que se hayan recibido, añadió, una infidelidad mía es más culpable que un gran pecado en otro". "Pero, Padre, se le dijo, su humildad le salvará". Frunció ligeramente las cejas y replicó con tristeza: "¡Jamás he sido humilde!". Se le recordó entonces el bien que había hecho, las almas que había atraído hacia Dios. Pero él continuó: "Judas había hecho milagros. Sé muy bien que Dios me ha escogido para provecho de muchas almas. Pero ha hecho como el hombre que tomara barro vil para fabricar ánforas, en las que pondría luego precioso licor, y que rompiera el ánfora tan pronto como se volviera completamente inútil después de haber escanciado el contenido a sus amigos. ¿Quién me asegura que cuando haya dado a las almas las gracias con que Dios me ha colmado para ellas, no me arrojará lejos de sí como un instrumento usado? Hay que temer siempre. Otros santos religiosos han caído. Debo temblar, porque por mí mismo no soy nada y nada puedo».
Un día, predicando, exclamaba:
«¿Cómo, Dios mío, cómo no te cansaste de esperarme? Porque me habías otorgado algún talento para un arte a menudo fútil y porque los hombres tenían la amabilidad de echarme la limosna de sus aplausos y embriagarme con el humo de su incienso halagador, he aquí que este gusano, esta lombriz, incapaz por sí mismo de mover una paja, se ha creído algo y se ha atrevido a enorgullecerse de los dones de tu munificencia; ha ido a solicitar injustas alabanzas en el teatro mismo de sus injusticias, sin pagarte jamás, ¡oh Dios mío!, el tributo de justicia, proclamando ante el mundo fascinado que, si algo sabía, a tu generosidad lo debía».
Sencillez y prudencia
Uno de sus superiores, que había recibido confidencias muy íntimas del Padre, aseguraba:
«Tenía una extremada delicadeza de conciencia y la sencillez de un niño cuando debía dar a conocer el estado de su alma a un superior o a su director, con cierta inclinación, no obstante, a exagerar sus faltas o lo que él consideraba como tales, por efecto natural de sus humildes sentimientos».
La sencillez y la rectitud de alma, hijas de la humildad, eran las virtudes favoritas del padre Hermann. Sin embargo, sabía reunir de admirable manera la sencillez de la paloma y la prudencia de la serpiente en sus relaciones con los superiores y en los asuntos ordinarios de la vida. A un bienhechor, por ejemplo, del Carmelo le escribía (23-VII-1853):
«Pido al buen Jesús, de quien procede todo bien, se sirva recompensar la caridad con que usted nos ha favorecido haciéndole aún más caritativo».
Louis Veuillot*, después de la muerte del Padre, escribía sobre él en una carta (1-VIII-1871):
«Amaba a Hermann entrañablemente, de todo corazón; lo amaba y lo admiraba. Era todo sencillez, candor, humildad y enteramente amor. La gracia de Dios hizo que con frecuencia me encontrara con él. Durante muchos años, fue una gran satisfacción que tenía en todos mis viajes. Apenas llegaba a alguna parte, me hallaba con él y cada vez me dejaba el recuerdo de algún rasgo nuevo de su virtud».
*[Famoso escritor católico (1813-1883), director de L'Univers].
Abnegación
Nunca pensaba en sí mismo: la gloria de Dios y la salvación de las almas eran los móviles constantes de sus pensamientos, afectos y actos. Estaba verdaderamente muerto para sí mismo. Se había negado a sí mismo y se consideraba como mero instrumento de Dios.
Observancia
El padre Hermann carecía, pues, de voluntad propia: el superior y la regla querían por él y dirigían sus acciones. Y no es fácil imaginar lo que la regla habría costado a aquella imaginación acostumbrada a seguir todos sus caprichos y a aquella voluntad que nunca había soportado coacción ni yugo alguno. Sin embargo, el padre Hermann edificaba a todos sus hermanos de religión
«por su fervor con respecto a la observancia regular. En dondequiera que me hallara con él, dice uno de ellos, siempre fue uno de los primeros a los actos de comunidad, siempre celoso de la gloria de Dios y del bien de la Orden. Se le reprochaba, dice otro, su demasiado celo y una cierta exageración para algunas observancias. Pero ello nacía de su gran amor a Dios. Todos los buenos religiosos lo amaban y lo admiraban».
Progresos espirituales
Hermann había nacido con un carácter arrebatado, fogoso, altanero, dominador, vano, sensual. Después de convertirse, le confiaba a uno de sus amigos:
«Cuando usted me conoció, yo era presa de todas las intemperancias y placeres, o mejor, desórdenes».
Pues bien, al recibir el bautismo, al tomar el hábito religioso, no cambió repentinamente de naturaleza. Permaneció su condición ardiente, dominadora e inclinada a la exageración. Y sólo poco a poco la gracia le fue suavizando el carácter, modificándolo y transformándole. En efecto, las personas que estaban algún tiempo sin verle quedaban extrañadas, al encontrarlo de nuevo, después de uno o dos años de ausencia, observando la transformación que se había operado en él. Cada vez lo hallaban más desasido de sí mismo, más humilde y unido a Dios, y comprobaban que la indulgencia y la afabilidad sustituían a la severidad y al celo, que a veces le hacían exigir de los demás actos de virtud superiores a sus fuerzas. Así lo notaron, por ejemplo, las religiosas de la Visitación en Parayle-Monial. Había colaborado fielmente a la acción de la gracia, y había progresado así de virtud en virtud hasta la hora en que Dios, encontrándolo bastante puro y santificado, lo llamó a su santo seno.
Huye de las dignidades
A un hombre tan desasido de sí mismo no le costaba nada observar el cuarto voto por el que los carmelitas, según afirma el autor de Flores del Carmelo, antes citado,
«para cortar de raíz toda ambición, se comprometen voluntariamente a no pretender de ningún modo, ni aceptar, ya sea fuera, ya dentro de la Orden, oficio alguno, cargo o prelacía, si no es por precepto de quien de derecho puede mandarlo. Nuestra santa religión, desde su reforma, ha renunciado así mismo a los títulos de doctor y bachiller. Y cualquiera que fuere la preeminencia de ciencia que tuviere alguno de nuestros religiosos, no se le incorpora a ninguna facultad de Universidad, a fin de practicar en sumo grado la virtud de la humildad, tan recomendada por Jesucristo, Verbo encarnado, que de ningún modo quería que sus discípulos fuesen llamados maestros ni rabinos, tanto más por cuanto ello tenía apariencias de fariseísmo».
El padre Hermann huyó siempre de cualquier dignidad. Fue superior en Lión y Londres, cuando la fundación de esos conventos; pero nunca se consideró tan dichoso como el día en que vio sus hombros descargados de las citadas cargas. Además, él sabía que no era el hombre adecuado para aquellos cargos que exigen vida sedentaria, tranquila y uniforme. Era apóstol, y la atracción de la gracia, así como los dones que había recibido del cielo, lo conducían necesariamente hacia la vida activa.
Como san Pablo, judío errante
Y sin embargo se hallaba apremiado por dos deseos contrarios: combatir en la llanura para ganar almas y quedarse en la montaña para unirse con Dios en oración y amor.
«¿Sabéis, decía un día, que entre san Pablo y yo existe cierta semejanza? Primeramente, san Pablo era judío y yo también lo soy. Luego su juventud, él mismo lo confiesa, no fue sin falta, y la mía tampoco. Quizá también pudiera añadir lo mismo que él, a pesar de mi gran miseria: que desde el momento en que quiso Nuestro Señor llamarme a su servicio, jamás he vuelto la vista atrás voluntariamente, ni he cedido a la carne ni a la sangre.
«Pero he aquí en lo que hallo sobre todo semejanza entre su vocación y la mía: "Yo planto, decía, pero otros riegan" [cf. 1Cor 3,6]... En efecto, Dios lo llevaba por el mundo sin permitirle que se detuviese largo tiempo en ninguna parte... Fundaba iglesias, obraba conversiones maravillosas, pero en seguida entregaba conversiones e iglesias nacientes a otras manos, y de nuevo emprendía sus correrías. Lo mismo me pasa a mí, aunque en menor medida... Poseo cierto espíritu de iniciativa, cierta fuerza para triunfar de los obstáculos, lo que se necesita, en fin, con la gracia del Altísimo, para crear obras. Pero apenas están emprendidas cuando Nuestro Señor me aleja de ellas. Deja a otros, parece decirme, el cuidado de desarrollarlas, la satisfacción de recoger los frutos. "Sí, deja Lión, Bagnères, Londres... ¡A otra tarea!" He aquí cómo, a pesar de mi conversión, continúo siendo el judío errante».
La voluntad de Dios
Su regla soberana era la voluntad de Dios en todo y por todo, manifestada por sus superiores. Nada más le importaba, y de sus mismas obras estaba desasido.
«Todo me es indiferente, decía un día, hasta mis obras; y cada día digo a Nuestro Señor que no me importa en absoluto ni el buen éxito ni la ruina de las mismas. Todo lo pongo en sus manos, y a su santa voluntad me atengo».
Mortificaciones
El padre Hermann ya había dejado atrás los goces y bienes terrenos. Cumplía, pues, por eso con perfección los votos de pobreza y de castidad. Desde su conversión, había renunciado a los placeres de la vida, y cada día reducía el cuerpo a servidumbre [1Cor 9,27]. Quiso, con la gracia de Dios, ser dueño de su persona y, no tener que discutir con la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y el orgullo de la vida [1Jn 2,16].
Ya religioso, además de las mortificaciones y penitencias propias de la disciplina del Carmelo, a menudo el padre Hermann se imponía otras. Dios sólo conoce su número, pues él puso gran cuidado en ocultarlas. Pero no podía disimular la necesidad que sentía de padecer por Jesucristo. Incluso rogaba a sus amigos que pidieran a Dios le enviara qué sufrir. Ya a los treinta y tres años de edad escribía en una carta:
«No conozco deleite mayor que el de padecer por Jesús. Ruéguele que no me deje pasar un instante de mi vida sin padecer algo por su santa voluntad, en servicio suyo y por su gloria» (Carcasona 3-X-1853).
Vida crucificada, amor a la Cruz
Y Dios no le ahorró el dolor. Se puede afirmar que, desde el día en que entró en el Carmen hasta su muerte, su vida fue un largo martirio, pues padecía continuamente. Se solía hallar más doliente la víspera de las fiestas, especialmente las de la Santísima Virgen. Parece como si Dios hubiera querido purificarlo por el dolor y prepararlo así a recibir las gracias que nunca dejaba de otorgarle en tales ocasiones. Cada viernes padecía aún más, y el viernes santo parecía padecer realmente los dolores de la agonía. Estos hechos nos los han afirmado varios testigos fidedignos, compañeros religiosos o laicos.
En 1852 escribía a su amigo De Cuers:
«No me es posible expresar qué feliz soy de sufrir esto por amor a Jesús. Experimento tanta dulzura en entregarme a su santísima voluntad, que si supiera que puedo curarme tocando uno solo de mis cabellos, no quisiera llevar la mano a ellos por nada del mundo mientras supiera que Jesús quiere que esté enfermo. Su voluntad es mi Paraíso, diría con María-Eustelle».
Y al año siguiente a sor María-Paulina:
«¡Viva la cruz del buen Jesús! No conozco mayor deleite que el de padecer por Jesús. Él se digna darme a saborear un poco del cáliz, por el que siento más predilección aún que por la leche del Tabor, con la cual me ha embriagado durante varios años».
Habría que citar casi todas sus cartas si quisiéramos recoger todas las muestras de su locura de amor por la cruz. Sus padecimientos continuos no alteraban, sin embargo, la afable alegría de su carácter, pues le gustaba bromear, hacer chistes en las recreaciones, y nadie hubiera podido sospechar qué grandes eran sus dolores.
A su hermana le dice en una carta (23-IV-1855):
«Mientras te estoy escribiendo, tarde, por la noche, oigo a un religioso que canta gravemente en el claustro esta sentencia:
«Hermano: en el Carmen, se padece y se va al cielo. En el mundo, se goza y se va al infierno.
«Y yo respondo en mi interior: "en el Carmen, se goza y se va al cielo. En el mundo, se padece y se corre hacia el infierno".
«Nada me hace padecer en el Carmen. Tan sólo cuando no estoy en él padezco».
Las horas en que el padre Hermann no padeciera eran raras, y su hermana, que conocía todos sus tormentos, decía a un religioso
«que se consolaba de la muerte de su querido hermano (aunque se quedó aterrada al recibir la noticia de la misma), porque lo suponía en el cielo; mientras que ella sabía que cuando su hermano se hallaba en la tierra, estaba siempre en la cruz, en continuo padecimiento, sin que nunca lo diera a entender, por guardar el semblante constantemente gozoso».
Fidelidad a la amistad
El amor del padre Hermann por sus amigos era tanto más fuerte cuanto que se apoyaba en móviles sobrenaturales. Era capaz de cualquier sacrificio para ayudarles en el camino de la salvación, para acrecentar en ellos los dones de Dios, para consolarles en las penas y para acudir en su socorro, también en las penalidades temporales. Era feliz cuando les veía y con ellos se entregaba a la más amable y alegre de las charlas, procurando siempre en éstas estimular la fe. En 1867 escribía:
«Los afectos religiosos de antigua fecha que permanecen constantes y fieles son motivo de una gran alegría para mí: ¡vivan los antiguos amigos!» Y en otra ocasión: «Si algún día volviera a Oullins, creo que no podría soportar el gozo espiritual de encontrarme entre esos excelentes amigos que tan santamente amo en Jesús y María».
Son sentimientos propios de todos los santos:
«La amistad es cosa santa y bendita de Dios, y cuanto más puro es el corazón y más desprendido está de sí mismo, tanto más nobles y sólidos son los lazos que la misma ha forjado».
En este libro hemos seguido a nuestro santo religioso sobre todo en las obras de apostolado por la salvación de las almas. El Señor, finalmente, quiere ahora llamar a su apóstol al retiro y al silencio del santo Desierto. Quiere que, al pie del Sagrario, no tenga que hacer ya otra cosa sino purificarse, entregarse, unirse a Él totalmente, como víctima de amor sobre el altar. Así lo entiende el mismo padre Hermann:
«El cariñoso Maestro, escribe desde Tarasteix (28-X-1869), que es el esposo de nuestras almas, quiere poseer mi corazón para sí solo, y no sólamente el corazón, sino también la memoria, la mente, las intenciones que tengo, mi cuidado. No quiere que forje proyectos, que aspire a obrar para su servicio en el ministerio de la palabra, que sueñe con empresas que tendrían por objeto su gloria, sino únicamente que a él me inmole, permaneciendo oculto, en el silencio y el olvido, y que después de haber sido en cierto modo un hombre público, que llamaba la atención de las gentes, me reintegre a la oscuridad, que me esfume y desaparezca como si estuviera muerto, y que mi vida quede oculta en Dios con Jesucristo [Col 3,3]. Nunca había sentido atracción sobrenatural tan clara y gozo de paz tan inefable en esta senda, en la que Jesús me hace entrar, aunque mi naturaleza sea más bien de carácter expansivo e inclinado a continua actividad».
Todavía, sin embargo, va Dios a encomendarle algunos últimos servicios.