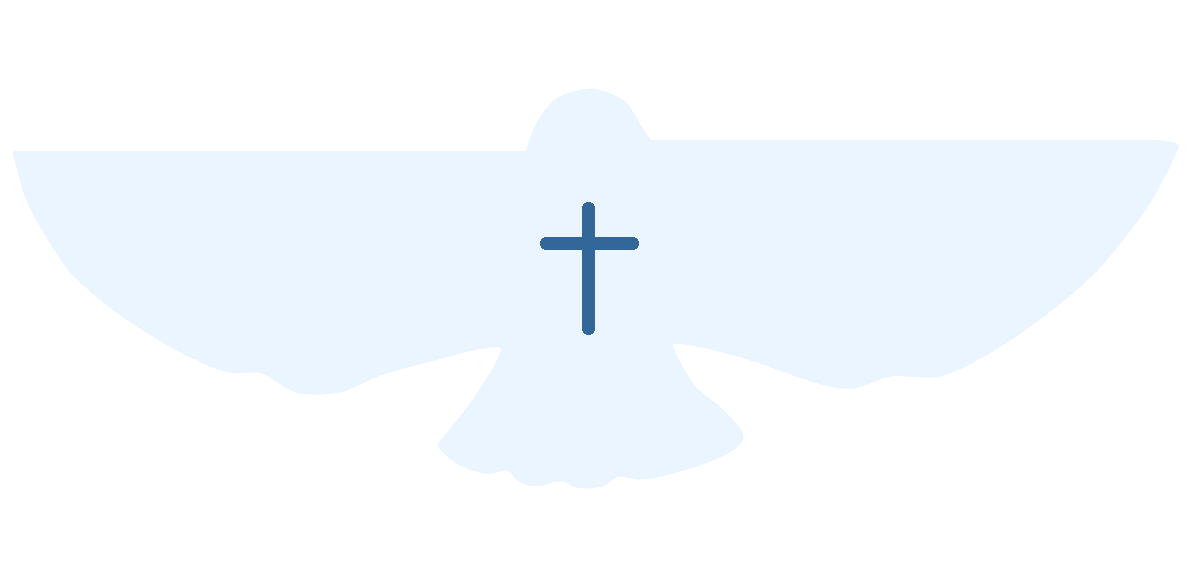
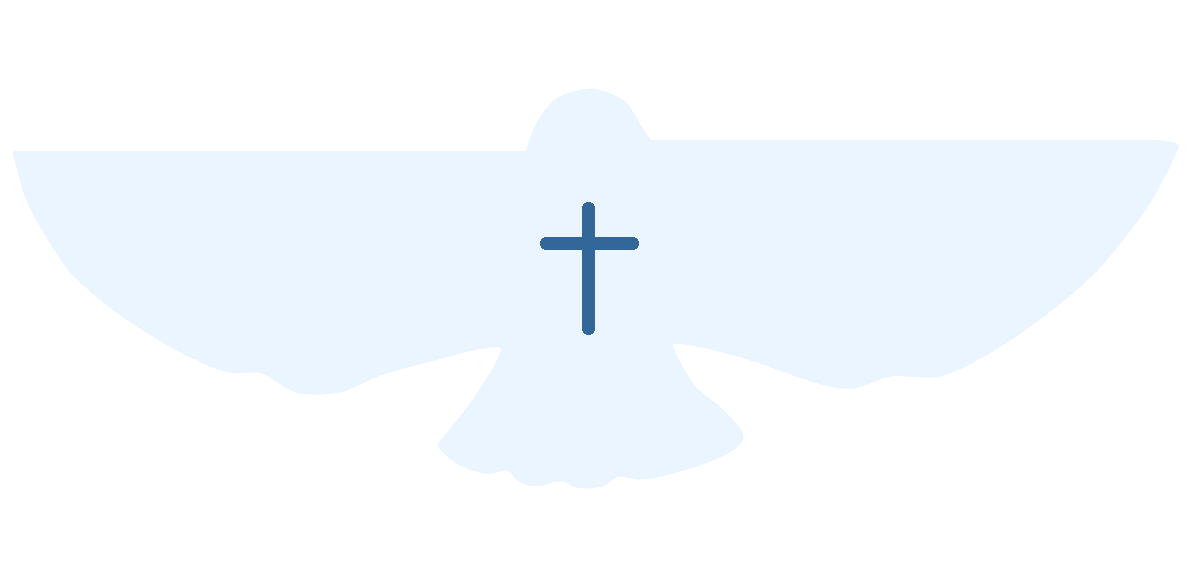




Descarga Gratis en distintos formatos
1.- La gloria de Dios
San Pablo nos lo revela: la absoluta dependencia de toda criatura ante la soberana grandeza de Dios obliga al hombre a tributar la gloria a la divina majestad: Ex Ipso et per Ipsum et in Ipso sunt omnia; Ipsi gloria in sæcula. Amen (Rom., XI, 36). «Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A el la gloria por los siglos. Amén». Sea dada toda la gloria a la Trinidad.
Dios se tributa a sí mismo una alabanza perfecta e infinita. Nada absolutamente le pueden añadir todos los himnos de los ángeles y del universo entero. Y con todo, Dios exige de su criatura que se asocie a esta glorificación propia de su vida íntima. Según el plan divino, la gloria que el hombre debe rendir al Señor trasciende los límites de la religión natural y se remonta hasta la Trinidad misma por el sacerdocio de Cristo, único mediador entre la tierra y el cielo.
Tal es la magnífica prerrogativa del sacerdocio de Cristo y del de sus sacerdotes: ofrecer a la Trinidad, en nombre de la humanidad y del universo, un homenaje de alabanza agradable a Dios. La grandeza de este sacerdocio consiste en asegurar esencialmente el retorno de toda la obra de la creación al Señor de todas las cosas.
Con el respeto que brota de una fe viva, comencemos a fijar nuestra mirada en el misterio de esta glorificación que se realiza en el seno de la Trinidad. Existía ya antes del tiempo como el mismo Dios, y durará sin cesar, sicut erat in principio et nunc et semper. Ella es el modelo de toda alabanza, sea humana o angélica. Y nosotros hemos sido llamados a unirnos a ella, tanto en la tierra como en el cielo. Este es nuestro sublime destino.
¿Y cuál es esta gloria que se tributan mutuamente las diversas personas?
En su esencia, Dios no solamente es «grande», magnus, sino también «objeto de toda alabanza», laudabilis nimis (Ps., 47, 1). Por eso, debe recibir la gloria que corresponde a su majestad y es preciso que en sí mismo sea glorificado con una alabanza igual a los abismos de poder, de sabiduría y de amor que en El existen. Pudo Dios no haber creado nada. Hubiera podido vivir sin nosotros en la inefable y bienaventurada sociedad de luz y de amor que constituyen las personas divinas.
El Padre engendra al Hijo. Le hace eternamente participante del don supremo, que es la vida y las perfecciones de la divinidad, y le comunica todo cuanto es El mismo, a excepción de su «propiedad» de ser Padre.
Imagen sustancial perfecta, el Verbo es «el esplendor de la gloria del Padre»: Splendor gloriæ et figura substantiæ ejus (Hebr., 1, 3). Nacido del hogar de toda luz, El mismo es luz y se refleja, como un himno ininterrumpido, hacia Aquel de donde emana: «Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío» (Jo., XVII, 10).
De esta suerte, por el movimiento natural de su Filiación, el Hijo hace refluir hacia el Padre todo lo que tiene recibido de El.
En esta mutua donación, el Espíritu Santo, que es caridad, procede del amor del Padre y del Hijo como de su único principio de origen. Este abrazo de amor infinito entre las tres Personas completa la eterna comunicación de la vida en el seno de la Trinidad.
Tal es la gloria que Dios se tributa a sí mismo en la sagrada intimidad de su vida eterna.
¿Podría verse, quizás, en esta glorificación infinita una especie de acción sacerdotal? Ciertamente que no. Y la razón es la siguiente:
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en poder, en eternidad y en majestad. No se puede admitir que exista entre ellos una razón de subordinación o inferioridad, cualquiera que sea. Ahora bien, el concepto mismo del sacerdocio entraña esta idea de inferioridad. El sacerdote se abaja cuando rinde culto a Dios. Y es precisamente por esta sumisión a Dios por la que puede cumplir su papel de mediador entre Dios y los hombres. Pero como las personas divinas constituyen una misma y única esencia, ninguna de ellas puede ser considerada como rindiendo culto a las otras. Ninguna función sacerdotal puede concebirse en la glorificación eterna que se verifica en el seno de la Trinidad. Y esta es la razón de porqué en Jesucristo el sacerdocio pertenece propiamente a su santa humanidad y no al Verbo. Este no es Pontífice, sino por su encarnación; su sacerdocio es una prerrogativa propia de su humanidad.
2.- La consagración sacerdotal de Cristo
¿Cuál es la esencia del sacerdocio?
La Epístola a los Hebreos nos da de ella una célebre definición: «Todo Pontífice tomado de entre los hombres, a favor de los hombres es instituido para las cosas que miran a Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados»: Omnis pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis quæ sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis (V, 1).
El sacerdote es el mediador que ofrece a Dios oblaciones y sacrificios en nombre del pueblo. A cambio, Dios le elige para comunicar a los hombres sus dones de gracia, de misericordia y de perdón.
La singular excelencia del sacerdocio se deduce de esta función mediadora.
¿De dónde deriva Jesucristo su sacerdocio? San Pablo es quien va a respondernos. El sacerdocio, nos dice, es de tal grandeza, que absolutamente nadie, ni «el mismo Cristo en virtud de su humanidad, ha podido arrogarse esta dignidad»: Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo… Sic et Christus non semetipsum clarificavit ut pontifex fieret. Y añade: «Es el mismo Padre quien ha constituido a su Hijo como Sacerdote eterno. El es quien le ha dicho: Filius meus es tu, ego hodie genui te… Tu es sacerdos in æternum» (Hebr., V, 4-6).
De esta suerte, el sacerdocio es un don del Padre a la humanidad de Jesús. Desde el momento mismo de la Encarnación, el Padre miró a su Hijo con una complacencia infinita y le reconoció como único mediador entre el cielo y la tierra y Pontífice sempiterno.
Cristo, Hombre-Dios, tendrá el privilegio de reunir en sí a toda la humanidad para purificarla, santificarla y conducirla al seno de la divinidad. Y, por esto, dará al Señor una gloria perfecta en el tiempo y en la eternidad.
Desde el primer instante de la Encarnación, el Hijo fue constituido mediador y Pontífice.
El no tuvo necesidad, como los demás sacerdotes la tienen, de una unción exterior que lo consagrase. El alma de Jesús no fue marcada, como lo fue la nuestra el día de nuestra ordenación, con un «carácter» sacerdotal indeleble. Y al preguntarnos la razón de ello, llegamos al fondo del misterio. En virtud de la unión hipostática, el Verbo penetró y tomó posesión del alma y del cuerpo de Jesús y los consagró. Al encarnarse el Hijo de Dios, se apoderó totalmente de la humanidad y aquel fue el momento en que se verificó la consagración sacerdotal de Jesús. Entonces, Jesús fue designado como único y eterno mediador entre Dios y los hombres. «Te ungió Dios, tu Dios, con óleo de exaltación», dice San Pablo (Hebr., I, 9), porque el mismo Verbo fue esta unción infinitamente santa.
Jesús es el sacerdote por excelencia. «Y tal convenía que fuese nuestro Pontífice, santo, inocente, inmaculado… y más alto que los cielos» (Hebr., VII, 26). Hasta el fin de los tiempos, los sacerdotes de este mundo no recibirán poder alguno de mediación que no sea una participación del suyo, porque Él es la fuente única de todo el sacerdocio que rinde a Dios la gloria que responde a sus exigencias.
Para penetrar aún más profundamente el misterio de esta maravillosa consagración sacerdotal, contemplemos la venida del ángel a Nazareth.
María, la llena de gracia, está sumida en altísima oración. Y el ángel le transmite el mensaje de que es portador. ¿Qué dice este mensaje? Que el Verbo ha elegido su seno como la cámara nupcial donde Él se desposará con la humanidad: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti»… A lo que María responde: «Hágase en mi según tu palabra» (Luc., I, 35, 38). En este instante divino, es consagrado el primer sacerdote, al tiempo que la voz del Padre resuena en el cielo: «Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melchisedech».
Entonces, María se convirtió realmente en la casa de oro, en el arca de la alianza, en el tabernáculo donde la naturaleza humana fue unida al Verbo. Y en virtud de esta unión, Jesús fue constituido para siempre en su misión de mediador.
3.- Prerrogativa única del sacerdocio de Cristo: sacerdote y víctima
En el Antiguo Testamento, como ya lo sabéis, el sacerdote y la víctima eran distintos. En los sacrificios de expiación, por ejemplo, el sacrificador inmolaba un ser viviente en sustitución del pueblo. El extendía las manos sobre la ofrenda, cargando sobre ella, en virtud de este gesto, los pecados del pueblo. Uno era el sacerdote, y otra la víctima inmolada a Dios.
Pero no sucede lo mismo en el sacrificio ofrecido por Jesús.
Por una sorprendente y admirable prerrogativa de su sacerdocio, lo mismo en el Calvario que sobre nuestros altares, su sacrificio es divino, tanto por la dignidad del Pontífice cuanto por la excelencia de la hostia inmolada. Sacrificador y víctima están unidos en una misma persona, y este sacrificio constituye el homenaje perfecto que glorifica a Dios, hace al Señor propicio a los hombres y obtiene para ellos todas las gracias de la vida eterna.
El Consummatum pronunciado por Cristo al morir era, a un tiempo, el último suspiro de amor de la víctima que lo expió todo y la solemne atestación del Pontífice al consumar el acto supremo de su sacerdocio.
Meditemos por unos momentos en el misterio de las disposiciones interiores de Jesús en su calidad de sacerdote y de víctima.
La actitud de Cristo, Sumo Sacerdote, era de total reverencia y de adoración profunda. Y la causa de esta actitud era la visión que Jesús tenía de la «inmensa majestad de su Padre», Patrem inmensæ majestatis [Himno Te Deum]. El le conocía como nunca le podrá conocer criatura alguna: «Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te conocí» (Jo., XVII, 25).
El abismo de las divinas perfecciones se abría claramente a su mirada: la santidad consumada del Padre, su soberana justicia, su infinita bondad. Esta contemplación le llenaba de aquel temor reverencial y de aquel espíritu de religión que deben animar al sacrificador.
¿Cuál fue la actitud íntima de Jesús como víctima? Fue también la de adoración, que aquí se traduce en la aceptación del aniquilamiento y de la muerte. Jesús sabía que estaba destinado a la cruz para alcanzar la remisión de los pecados del mundo. Ante la justicia divina, se sentía cargado con el peso aplastante de todos los pecados y aceptaba plenamente el oficio de víctima. No experimentaba, sin embargo, la contrición como un penitente que llora sus propias faltas. Pero, frecuentemente, experimentaba una tristeza mortal, al verse abrumado por el peso de tantas iniquidades. ¿No exclamó, acaso, en el huerto de los olivos: «Triste está mi alma hasta la muerte»?
Como veis, la actitud de la víctima se corresponde perfectamente con la del sacerdote.
No debemos contemplar los designios eternos según el limitado alcance de nuestras miradas humanas. Examinémoslos más bien tal y como Dios los ha concebido y revelado. No investiguemos lo que el Señor pudo haber realizado con su infinito poder. Veamos lo que, en realidad, ha querido realizar. El pudo haber perdonado todos los pecados sin exigir una expiación proporcionada a la magnitud de la ofensa; pero su sabiduría le indujo a decretar la salvación del mundo mediante la muerte de Cristo. «No hay remisión sin efusión de sangre»: Sine sanguinis effusione non fit remissio (Hebr., IX, 22).
Por eso, al entrar en este mundo, el Hijo de Dios ha tomado un «cuerpo de víctima», apto para soportar el sufrimiento y la muerte. Pertenecía realmente a nuestra raza y fue precisamente en nombre de sus hermanos como Él se ofreció en calidad de víctima para reconciliarnos con su Padre celestial.
Tertuliano ha escrito esta luminosa frase: «Nadie es tan Padre como Dios, y nadie se le puede comparar en bondad»: Tam Pater nemo, tam pius nemo [De pœnitentia, 8. P. L. 1, col. 1353]. Nosotros podemos añadir: «Nadie es tan hermano como Jesús»: Nemo ita frater ac ille. San Pablo nos dice que, en los planes de la predestinación eterna, Cristo es «el primogénito entre mucho hermanos» (Rom., 8, 29), y añade que «no se avergüenza de llamarlos hermanos» (Hebr., II, 11). ¿Qué dijo, en efecto, el mismo Cristo a la Magdalena después de su resurrección? «Ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre» (Jo., XX, 17). ¡Y qué hermano fue Jesús! Es un Dios que quiere compartir nuestras enfermedades, tristezas y dolores. Por experiencia propia aprendió a conmoverse de nuestras penas. «No es nuestro Pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado» (Hebr., IV, 15).
4.- Los actos del sacerdocio de Jesús
A) Ecce venio
Toda la vida de Jesús fue la de Pontífice supremo consagrado a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. Este sacerdocio alcanzó su apogeo en la Cena y en el Calvario. Y, entre tanto, toda la vida de Jesús está marcada con el carácter sacerdotal.
En el momento mismo de su encarnación, el primer movimiento de su alma santísima fue un acto supremo de religión. Los evangelistas no nos han revelado el secreto de esta oblación sacerdotal del Salvador; pero a San Pablo, dispensador de los misterios de Dios y de su Cristo, le fue otorgado su conocimiento. Al entrar en el mundo, escribe el Apóstol, dice: «No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo. Los sacrificios y holocaustos por el pecado no los recibiste. Entonces yo dije: Heme aquí que vengo –en el volumen del libro está escrito por mí–, para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad» (Hebr., 10, 5-7). Para conocer el dominio supremo de su Padre, Cristo se ofrece a Él sin restricción alguna. Y esta inefable ofrenda fue su respuesta a la gracia incomparable de la unión hipostática. Fue un acto sacerdotal, preludio del sacrificio de la redención y de todos los actos del sacerdocio celestial. No nos sería posible agotar la meditación de este texto, que nos permite entrever la vida interior eminentemente sacerdotal de Jesús.
Ingrediens mundum. «Al entrar en el mundo», su alma, ilustrada por la luz del Verbo, ha contemplado la divinidad y, en esta augusta visión, le ha sido concedido el don de conocer la majestad infinita del Padre. Al mismo tiempo, Jesús ha visto la injuria inmensa inferida a Dios por el pecado y la insuficiencia de las víctimas hasta entonces ofrecidas. Ha comprendido que Dios, al revestirle de la humanidad, la había consagrado, con objeto de que ella fuese ofrecida como víctima y El mismo fuese el sacerdote de este sacrificio.
¿Cuál fue la actitud que adoptó entonces Jesús? Vuelto hacia su Padre con el impulso de un amor indecible, se entregó enteramente a su voluntad.
En este bendito momento –podemos creerlo legítimamente– todo el cielo contempló en suspenso la entrega inicial que de sí misma hizo la humanidad de Jesús.
Aunque era totalmente inmaculada, «la humanidad de Cristo pertenecía a la raza de los pecadores»: In similitudinem carnis peccati (Rom., 8, 3) y al aceptar la responsabilidad de cargar con los pecados del mundo, el Salvador aceptaba también las condiciones de la inmolación. Por esto fue por lo que Jesús exclamó: «Oh Padre, los sacrificios mosaicos eran en sí mismos indignos de Vos»: Hostiam et oblationen noluisti: holocautomata pro peccato non tibi placuerunt. «Heme aquí»: Ecce venio; aceptadme como víctima. Vos me habéis dado un cuerpo, gracias al cual puedo ofrecerme en sacrificio: trituradlo, quebrantadlo, abrumadlo con sufrimientos, crucificadlo, que todo lo acepto: «Yo vengo a cumplir vuestra voluntad».
Reparad en estas palabras: «Me has preparado un cuerpo». Cristo quiere hacernos comprender que su carne no es gloriosa e impasible, como lo será después de su resurrección, ni siquiera transfigurada, como en el Tabor, sino que El acepta de su Padre su cuerpo sometido a la fatiga, al dolor y a la muerte, capaz como el nuestro de soportar todos los malos tratos y todos los sufrimientos: «Oh Padre, este cuerpo, yo lo acepto tal como lo habéis dispuesto para mí».
Jesús sabe que «en el principio del libro de su vida, hay escrita par Él una voluntad divina de inmolación». Y se abandona a ella sin reserva: In capitate libri scriptum est de me ut faciam, Deus, voluntatem tuam.
Esta voluntad de glorificar al Padre, de satisfacer a su justicia y de ofrecerse por nuestra salvación jamás se ha doblegado, sino que permanece arraigada para siempre en la entraña misma de su corazón.
Toda la vida de Jesús, a partir de este momento hasta aquella hora santa en la que se ofrecerá como víctima en la cruz, será una manifestación ininterrumpida de esta decidida voluntad. La sombra del Calvario se proyectaba continuamente en su pensamiento. El vivía anticipadamente todas las peripecias del gran drama: la ingratitud de Judas, las burlas de Herodes, la cobardía de Pilato, la flagelación, las afrentas de la crucifixión.
Un día que el Salvador se dirigía a Jerusalén, conversando con los discípulos les dijo: «Seré entregado a los gentiles y escarnecido e insultado y escupido» (Luc., XVIII, 32).
Lo mismo vemos que pasa en el Tabor. Cristo se manifiesta a sus deslumbrados apóstoles, en toda la gloria de su humanidad inundada por el esplendor de la divinidad. «Y hablaban con El dos varones, que eran Moisés y Elías». Y San Lucas nos revela el tema de su conversación: «Le hablaban de su muerte, que había de cumplirse en Jerusalén (Luc., IX, 31). Bien se ve que la pasión constituía el supremo objetivo de la vida terrena de Jesucristo.
Al morir Jesús, llevaba en sí a la humanidad entera, y en este único sacrificio de la cruz, que fue libremente aceptado y cuyo primer impulso data de la encarnación, nos salvó y santificó a todos. Tal es el sentido de la doctrina de San Pablo, cuando al texto ya citado añade: «En virtud de esta voluntad, somos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez (Hebr., X, 10).
B) La Cena
La ofrenda que hizo Jesús al pronunciar su Ecce venio fue, sin duda alguna, irrevocable y digna de toda admiración. Pero será en la cena y en la cruz y solamente entonces, cuando el Salvador realizará el acto sacerdotal por excelencia. Allí es cuando, al tiempo que presenta su sacrificio al Padre, se nos revela en toda la majestad y el poder de su supremo pontificado.
Trasladémonos primero al Cenáculo, en la tarde del Jueves Santo, y asistamos con la consideración a este banquete de despedida y de amor inmenso, en el que Jesús consagra el pan y el vino. Antes de dar principio a su Pasión, ofrece su cuerpo y su sangre, por medio de un rito nuevo, que es imagen de la inminente oblación sacrificial. Las palabras pronunciadas por Él sobre el pan y el vino no permiten duda alguna sobre el significado que atribuía a su gesto. Se trata, en efecto, de «su cuerpo que será entregado» y de «su sangre –sangre de la Nueva Alianza– que será derramada para la remisión de los pecados». Esta fue la ofrenda que hizo a su Padre. Lo afirma el Concilio de Trento, cuando dice: «En la última Cena, declarándose a sí mismo sacerdote constituido por toda la eternidad según el orden de Melchisedech, ofreció a su Padre su cuerpo y su sangre, bajo las especies de pan y de vino» [Sesión XXII, c. I].
Sobre nuestros altares, lo mismo que en la Cena, Cristo es pontífice y hostia. El sigue dándose en alimento; pero en la misa, Cristo se sirve del ministerio de sus sacerdotes, al paso que en la Cena no se sirvió del ministerio de nadie. Sacerdote soberano por su propia e inmediata autoridad, instituyó tres maravillas sobrenaturales, que legó a su Iglesia: el sacrificio de la Misa, el sacramento de la Eucaristía, íntimamente ligado a la Misa, y nuestro sacerdocio, derivado del suyo y destinado a perpetuar hasta la consumación de los siglos su gesto de poder y de misericordia.
La liturgia de la Misa brota así espontáneamente del corazón de Cristo. Tomando el pan y el vino, «dio gracias» a su Padre, gratias egit (Mt., XXVI, 27). La acción de gracias era realmente una parte del rito pascual; pero ¿no podemos legítimamente creer que Jesús, en aquella coyuntura, dio gracias al Padre tanto por sus pasadas bondades para con el pueblo elegido, cuanto por todas las de la Nueva Alianza? Veía entonces la innumerable muchedumbre de cristianos que habían de saciarse en la santa mesa y nutrirse de su carne adorable y beber de su preciosa sangre. Dio las gracias por todos los auxilios destinados a sus sacerdotes hasta el fin de los tiempos. No debemos echar en olvido que el seno del Padre es el foco de donde irradian, por la mediación de Jesús, todas las misericordias y todos los dones: Omne datum optimun… descendens a Patre luminum (Jac., I, 17). Jesús dio gracias, sobre todo, por el gran don del sacerdocio y de la Eucaristía.
Este acto incomparable de gratitud, realizado por el Salvador en nombre propio y en el de todos sus miembros, tributa al Padre una gloria incomparable.
C) El supremo Sacrificio de la Cruz
Subamos al Calvario y asistamos juntos al sangriento sacrificio de Jesús.
¿Qué veis allí? Jesús se encuentra rodeado de una inmensa muchedumbre: soldados indiferentes, fariseos blasfemos, crueles verdugos y, entre ellos, el pequeño rebaño de fieles agrupados en torno a la Virgen María. «Puestos los ojos en el autor y conservador de la fe»: aspicientes in auctorem fidei (Hebr., XII, 2). Este crucificado es el verdadero Dios, nuestro Dios… Crucifixus etiam pro nobis.
Como frecuentemente os lo repetiré, la divinidad de Jesucristo es la base de nuestra vida espiritual: «El que cree en el Hijo tiene la vida eterna» (Jo., III, 36). Este hombre cosido por los clavos a la cruz es igual al Padre: «consustancial al Padre…, luz de la luz». Más, al revestirse de nuestra humanidad, se ha hecho hermano nuestro.
¿Qué es lo que hace sobre este patíbulo de dolor? ¿Cuál es la misión que cumple?
Como sabéis, todas las acciones del Hombre-Dios son teándricas en toda la extensión de la palabra, puesto que emanan a un tiempo de Dios y del Hombre. La dignidad de la persona del Verbo confiere a los actos humanos de Cristo un valor divino: Actio es suppositi [Las acciones se atribuyen a la persona] y, en este caso, el suppositum es divino. Cada uno de sus suspiros, cada gota de su sangre tiene un valor expiatorio que basta para compensar la ofrenda inferida por todos los pecados del mundo. Pero en los decretos de su eterna sabiduría, el Padre ha querido que el Hijo nos rescatase por el acto de religión más sublime: el sacrificio. Por esto, dijo el Apóstol: «Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en olor suave» (Eph., V, 2).
Este sacrificio de Cristo fue eminentemente propiciatorio. Por razón de la eminente dignidad de su persona divina y de la inmensidad de su amor humano, Jesucristo ofreció a su Padre un homenaje que le agradó incomparablemente más que lo que pudieron ofenderle las iniquidades del mundo entero. A los ojos del Señor, el valor de la inmolación de su Hijo sobrepasó incomparablemente la aversión que le produjeron nuestros ultrajes. Según la atrevida expresión de San Pablo, Jesús «ha arrancado a la justicia del Padre el decreto de nuestra condenación»: chirographum decreti quod erat contrarium nobis; «quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz»: affigens illud cruci (Col., II, 14). Con esto, la actitud de Dios hacia nosotros se transformó totalmente. Éramos «hijos de ira»: filii iræ (Eph., II, 3); pero ahora el Señor se ha hecho para nosotros «rico en misericordia», dives in misericordia (Eph., II, 3-4).
He aquí lo que Jesús, nuestro hermano, ha hecho por nosotros. Si alcanzáramos a comprender la grandeza de este amor, ¡cómo no uniríamos a su sacrificio, exclamando con el Apóstol: «Me amó y se entregó por mí!» (Gal., II, 20). Observad que no dice dilexit nos, sino dilexit me: es «por mi», soy «yo» a quien todo esto se refiere y atañe.
Bien se nos alcanza que lo que Dios ha exigido a Jesús y lo que confiere a su sacrificio todo su valor no es ciertamente el derramamiento de la sangre por sí misma, sino en cuanto esta efusión está interiormente animada por el amor y la obediencia.
Dios, en sus designios, ha querido adaptarse a nuestra condición humana. Ahora bien, para nosotros los hombres, «la sublimación del amor consiste en la donación de la vida, en la entrega de sí mismo hasta la muerte»: Majorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis (Jo., XV, 13). Es el mismo Jesús quien pondera la importancia de este amor en su pasión, cuando dice: «Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que, según el mandato que me dio el Padre, así hago» (Ibíd., XIV, 31).
Ha querido también revelarnos que se sacrificaba por obediencia. En el huerto de los olivos, durante su agonía, Jesús suplicará por tres veces que «el cáliz se aparte de Él». Y ante el inexorable silencio del cielo, el Salvador, libremente, por un acto de suprema sumisión y en un transporte de amor, «conformará su voluntad humana a la voluntad del Padre»: non mea voluntas, sed tua fiat (Lc., XXII, 42). Y San Pablo podrá decir de Jesús: «Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz» (Philip., II, 8). Isaías había previsto esta libre aceptación que el Señor hizo del dolor: «Se entregó, proclama el profeta, porque quiso»: quia ipse voluit (Is., 53, 7).
Por lo tanto, cualquiera que sea el número y la enormidad de los pecados del mundo, la reparación ofrecida por nuestro divino Maestro continúa siendo siempre sobre-abundante. La palabra del Apóstol, transida de admiración ante este misterio, lo atestigua plenamente:«Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rom., V, 20).
Porque el sacrificio de Cristo, así como satisfizo plenamente por la ofensa del pecado, así también se hizo acreedor a todas las gracias. ¿Qué se entiende por merecer? Merecer es realizar un acto que exige una recompensa. Cuando el cristiano que vive en estado de gracia realiza una buena acción, ésta, en virtud de una promesa divina, constituye para él un derecho que le acredita para recibir nuevos factores espirituales. El es quien los merece y este derecho es estrictamente personal.
Pero cuando Cristo –en su calidad de Redentor y cabeza del Cuerpo Místico–ofrece al Padre su pasión, el valor meritorio de ésta se extiende, trascendiendo la persona de Jesús, a la universalidad de los hombres redimidos por Él y a todos aquellos de quienes es la cabeza. Sus méritos nos pertenecen de tal suerte, que en Él hemos llegado a ser «ricos en toda bendición espiritual» (Eph., I, 3; cfr. I Cor., I, 5). «Nuestras riquezas en Jesucristo» son tan grandes, que es imposible escrutar su inmensidad. Por eso, San Pablo las llama «incalculables»: Investigabiles divitiæ Christi (Eph., III, 8).
Llenemos, pues, nuestros corazones de una fe viva y de una confianza sin límites. ¿Acaso no es el mismo Cristo quien ha dicho: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante»? (Jo., X, 10).
El sacrificio de Jesús es el foco luminoso de las gracias y de los perdones divinos. Todo socorro sobrenatural otorgado a los hombres brota de la suprema inmolación sacerdotal del Gólgota. Todas las bondades que Dios nos dispensa, todos los abismos de su misericordia para con nosotros no son sino una respuesta a las incesantes llamadas de los méritos de Cristo. Si toda la humanidad elevara al cielo llamadas de angustia, todas ellas, sin Jesús, de nada servirían. El clamor del Hijo de Dios es el único que da valor a los nuestros.
Pero el drama del Calvario se perpetúa en el seno de la Iglesia. Bajo los velos del sacramento, en el momento de la consagración, el clamor de la sangre de Jesús resuena de nuevo, porque todo el amor, toda la obediencia, todos los sufrimientos de su oblación en la cruz continúan siendo presentados al Padre. «Cada vez, proclama la liturgia, que se celebra la conmemoración de este sacrificio, se ejerce la obra de nuestra redención»: Quoties hujus hostiæ commemoratio celebratur, opus nostræ redemptionis exercetur [Secreta de la misa de la 9ª dominica después de Pentecostés].
Aunque el sacrificio eucarístico depende sustancialmente del sacerdocio de Cristo, no abordamos en este lugar ex profexo este tema, sino que lo haremos más adelante. Retened, sin embargo, ya desde ahora, esta verdad capital: cuando Dios otorga a los hombres sus gracias por la Santa Misa, glorifica a su Hijo, porque atiende a la intercesión omnipotente de su sangre redentora. Y aún osaría ir más lejos hasta decir que a su Hijo es a quien se muestra misericordioso, porque Jesús puede, sin duda, decir a su Padre: «Oh Padre, los hombres son miembros míos. Al morir, los he llevado a todos a mí. Son míos como lo son vuestros. Y todas las misericordias con que los colmáis, a mí es a quien en realidad se las hacéis».
D) El Sacerdocio celestial
Después de su ascensión a los cielos, Jesús está sentado a la diestra del Padre y allí, en medio de los esplendores eternos, «su sacerdocio, como nos dice San Pablo, permanece inmutable»: Sempiternum habet sacerdotium (Hebr., VII, 24).
El sacrificio de la cruz será eternamente «la oblación única por cuya virtud Cristo hizo perfectos para siempre a los que ha santificado» (Hebr., X, 14).
Para llegar a la perfecta comprensión de esta vida sacerdotal de Jesús en el cielo es necesario, según Santo Tomás [Sum. Theol., III, q. 22, a. 5.], distinguir entre la ofrenda del sacrificio y sus consumación. Esta comunicación de los dones divinos se verifica en virtud de la oblación ya realizada y constituye su consumación o pleno acabamiento. Esta consumación es, por consiguiente, un ejercicio eminente, aunque secundario, del poder sacerdotal.
¿Cómo ejerce Jesús este su sacerdocio eterno, con arreglo al plan divino? Nos lo revela la Epístola a los Hebreos, donde se nos recuerda que el sumo sacerdote de la Antigua Alianza, al penetrar en el interior del velo, figuraba a Cristo. Este pontífice no entraba en el Santo de los santos, sino una vez al año, después de haber inmolado la víctima y haberse rociado a sí mismo con su sangre. Llevaba sobre su pecho doce piedras preciosas, que simbolizaban a las doce tribus de Israel. De esta suerte, todo el pueblo penetraba simbólicamente con él en el santuario.
Esta solemne entrada del pontífice en el Santo de los santos no era otra cosa que la imagen de un acto sacerdotal infinitamente más sublime. Jesús es el verdadero pontífice que, después de haberse inmolado y rociado con su propia sangre, entró el día luminoso de la Ascensión «en el verdadero tabernáculo» en lo más alto de los cielos: Introivit semel in sancta. Entró allí para siempre y «una vez por todas» (Hebr., IX, 12).
Cuando el sumo sacerdote penetraba en el santuario, no permitía el acceso al pueblo que le acompañaba; pero Cristo nuestro Pontífice nos introdujo en pos de Él en el cielo. No echéis nunca en olvido esta doctrina maravillosa de nuestra fe, que nos enseña que no podemos «entrar» sino por medio de Él. A ningún hombre ni a criatura alguna le es posible acercarse a los eternos tabernáculos sino en pos y en virtud del poder de Jesús. Tal es el premio triunfal de su sacrificio.
Todos los elegidos gozan de la contemplación de Dios; pero ¿de dónde les viene esta luz que les permite contemplar la divinidad? El Apocalipsis de San Juan nos lo dice repetidas veces: en la Jerusalén celestial «su lumbrera era el Cordero»: Lucerna ejus est Agnus (XXI, 23). Todos los habitantes de la ciudad santa reconocerán que las gracias que dimanan del sacrificio de Jesús son las únicas que les han abierto el acceso al Padre y les han otorgado el poder de alabarle. Por eso cantarán sin cesar: «Vos nos habéis redimido por vuestra sangre de toda tribu, de toda nación… y habéis formado con nosotros el reino de Dios» [Antífona de las vísperas de Todos los Santos. Cfr. Apoc. VII, 9 s. Estos pensamientos se encuentran hermosamente desarrollados en el capítulo dedicado a la Ascensión de la obra Jesucristo en sus misterios, pág. 295 y ss.].
En cuanto hombre, el Salvador tiene derecho a penetrar en el arcano de la divinidad, porque su humanidad es la humanidad del Verbo. Pero Cristo es al mismo tiempo «pontífice», pontem faciens, mediador y cabeza del cuerpo místico. Por estos títulos y en virtud de su pasión, nos introduce con Él en el seno del Padre.
La Escritura nos autoriza así a considerar que en el cielo se celebra una liturgia grandiosa. Cristo se ofrece en todo su esplendor y esta oblación gloriosa viene a ser como el remate y la consumación de la redención.
En esta liturgia celestial todos estaremos unidos a Jesús y lo estaremos entre nosotros mismos. Seremos su trofeo de gloria. Participaremos en la adoración, en el amor, en la acción de gracias que Él y todos sus miembros elevan a la majestad suprema de la Santísima Trinidad. Las escenas del Apocalipsis nos permiten entrever estas realidades. La epístola a los efesios lo proclama: al fin de los tiempos el Padre, en su reino, llevará a término su plan, que consiste en volver a traer todas las cosas a Sí, «uniéndolas todas bajo una sola cabeza»: recapitulare omnia in Christo. Tal es el sentido intentado por San Pablo. Los términos de la Vulgata Instaurare omnia in Christo (Eph., I, 10) no tienen el mismo vigor.
Todas las cosas serán sometidas a Cristo, añade San Pablo: Oportet illum regnare (I Cor., XV, 25), y el mismo Hijo, en unión de todos sus elegidos, rendirá homenaje a «Aquel que le ha sometido todas las cosas, a fin de que Dios lo sea todo en todo»: Cum autem subjecta fuerint illi omnia, tunc et ipse Filius subjectus erit ei qui subjecit sibi omnia, ut si Deus omnia in omnibus (Ibid., XV, 28).
Gozaremos por toda la eternidad de la alegría de experimentar que nuestra felicidad nos proviene de Jesús, que su sacerdocio es su manantial, como lo fue de todas las gracias que hayamos recibido durante nuestra peregrinación terrestre. ¿No es, acaso, de Él de quien hemos recibido nuestra adopción divina, nuestro sacerdocio y la mirada indulgente, tierna y amorosa de Aquel a quien en la Misa llamamos clementissime Pater?
Cuando celebremos el santo sacrificio, creamos firmemente que entramos en esta corriente magnífica de alabanza, que entramos en comunión con esta liturgia de los cielos. En el momento de recibir la Eucaristía, tengamos presente que, tanto para nosotros como para los bienaventurados, la santa humanidad de Cristo es el único medio por el que nos ponemos en contacto con la divinidad.
Y mientras esperamos la visión y la caridad plena de la ciudad de Dios, gocémonos en repetir: Oh Jesús, Vos lo sois todo para nosotros, mientras apoyados en la fe caminamos hacia la eterna Jerusalén, «para que los que viven, no vivan ya para sí, sino para Aquel que por ellos murió y resucitó: Ut et qui vivunt jam non sibi vivant, sed Ei qui pro ipsis mortuus est et resurrexit (II Cor., V, 15).