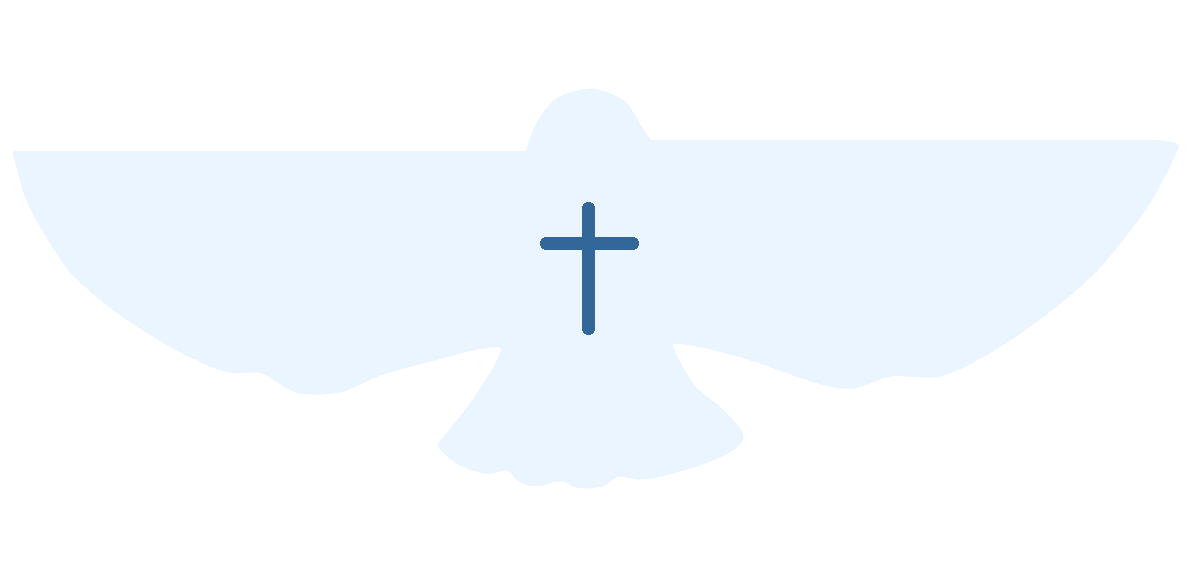
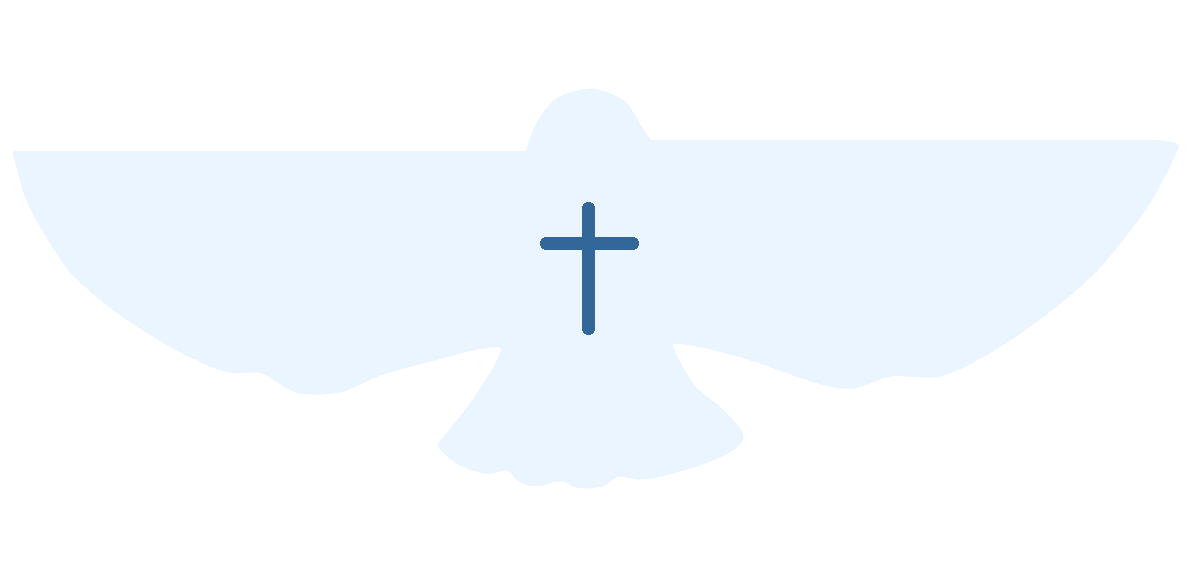




Descarga Gratis en distintos formatos
Aceptación o rechazo de la vocación martirial cristiana
Los cristianos mártires de la Iglesia primera, como fieles discípulos de Cristo, dan en el mundo «el testimonio de la verdad» con una firmeza que resulta hoy desconcertante para muchos cristianos que tratan de conciliar como sea el seguimiento de Cristo y su adicción al mundo presente.
Y en todo esto no se trata sólo de que aquellos cristianos primeros tuvieran una voluntad más fuerte ante el terrible acoso de la persecución. Se trata más bien de que, a la luz de la fe, tenían un entendimiento muy distinto de la misión del cristiano en el mundo.
Los cristianos sabían y aceptaban que, en un momento dado, podrían sufrir «a causa de Cristo» cárcel, degradación social, azotes, exilio, expolio de bienes, trabajos forzados, muerte. Y si un día se veían ante la prueba extrema, o daban testimonio y eran mártires de Cristo, o desfallecían y eran lapsi, caídos, vencidos. Pero, en todo caso, no se les ocurría pensar que el deber principal de los cristianos en este mundo era «conservar la vida» y evitar por todos los medios marginaciones, desprecios y persecuciones del mundo. No consideraban que eso venía exigido «por el bien de la Iglesia». No se les pasaba por la mente que para evitar la persecución del mundo la Iglesia debía modificar su doctrina o su conducta.
Los primeros discípulos de Cristo y de los Apóstoles tenían una mentalidad muy distinta a la de aquellos cristianos de hoy que, según dicen, «no tienen vocación de mártires» –sí, así lo confiesan a veces, medio en broma, medio en serio–. Muchos cristianos de hoy, en efecto, con más amor al mundo que a la Cruz de Cristo, se creen no solo en el derecho, sino en el deber moral de «guardar la vida» propia y la de la Iglesia, evitando la persecución a toda costa. «Los que quieren ser bien vistos en lo humano, ponen su mayor preocupación en evitar ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo» (Gál 6,12).
Cuando vemos en la primera Iglesia que un soldado analfabeto, afrontando la muerte, muestra un valor mayor al de un teólogo actual, que no se atreve a transmitir al mundo –¡ni siquiera a los cristianos!– la verdad de Cristo sobre cielo e infierno, castidad conyugal, necesidad de los sacramentos, etc.; o cuando vemos que una cristiana de doce años se encara con el tribunal imperial, afirmando sin vacilar palabras de vida que le van a ocasionar la muerte, y miramos a un obispo actual que permite en su Iglesia herejías y sacrilegios para evitar enfrentamientos con los progresistas y para que no se produzcan ataques de ciertos medios de comunicación, llegamos a pensar que estamos ante dos nociones de la Iglesia muy distintas: en una se acepta el martirio, en la otra se rechaza. Es evidente.
Los innumerables mártires del siglo XX, con la luz radiante de su testimonio, encarcelados, exilados, despojados, marginados, torturados, muertos, denuncian las tinieblas de tantas apostasías actuales, patentes o encubiertas.
Hay que optar entre el cristianismo verdadero de la Cruz o el falso sin Cruz. Y esta elección ha de ser realizada hoy consciente y necesariamente, pues los dos caminos son, de hecho, ofrecidos cada día al pueblo cristiano.
–Iglesia con Cruz. Cuando celebramos la memoria gloriosa de tantos mártires cristianos que, en los primeros siglos de la Iglesia o en tiempos recientes, en misiones, fueron capaces de derramar su sangre por Cristo al poco tiempo de ser bautizados o incluso siendo todavía catecúmenos –mártires japoneses de Nagasaki, San Carlos Luanga y compañeros en Ruanda, niños mártires mexicanos de Tlaxcala, etc.–, no podemos menos de pensar que aquellos cristianos tuvieron misioneros que les predicaron el verdadero Evangelio, según al cual no es posible seguir a Cristo sin tomar la cruz cada día.
–Iglesia sin Cruz. Por el contrario, cuando hoy vemos, por ejemplo, ciertos Grupos de Matrimonios que, siendo bautizados de muchas generaciones, y estando asociados para procurar la perfección de la vida en el matrimonio, sin embargo, en determinadas circunstancias –conflictos de valores, mal menor, dictamen de la propia conciencia contrario al Magisterio apostólico, etc.–, se autorizan a sí mismos los anticonceptivos, pues a la hora de regular su fertilidad se consideran con derecho a rechazar la cruz de una abstinencia periódica o total, nos vemos obligados a pensar que, con la colaboración activa o pasiva de pastores negligentes, han recibido de falsos profetas un falso Evangelio.
No está fundamentalmente la diferencia en que aquellos primeros cristianos, puestos ante una prueba extrema, fueron fieles a la fe católica y éstos en cambio no. La diferencia entre unos y otros ha de verse más bien en que unos recibieron el Evangelio verdadero, el de la Cruz, y otros un Evangelio falso, que elimina la Cruz cuidadosamente, con «buena conciencia», en forma sistemática y coherente.
Iglesia alegre, Iglesia triste
–La Iglesia martirial, centrada en la Cruz, es fuerte y alegre, clara y firme, unida y fecunda, irresistiblemente expansiva y apostólica. «Confiesa a Cristo» ante los hombres. Prolonga en su propia vida el sacrificio que Cristo hizo de sí mismo en la cruz, para salvación de todos.
Dice San Agustín: «está escrito en el Evangelio: “Jesús oraba con más insistencia y sudaba como gotas de sangre”. ¿Qué quiere decir el flujo de sangre de todo su cuerpo sino la pasión de los mártires de la Iglesia?» (Com. Salmo 140,4).
–La Iglesia no-martirial, por el contrario, que se avergüenza de la Cruz, es débil y triste, oscura y ambigua, dividida, estéril y en disminución continua. «No confiesa a Cristo» en el mundo, a no ser en aquellas verdades cristianas que no suscitan persecución. Se atreve, por ejemplo, a predicar bravamente la justicia social, cuando también ésta viene exigida y predicada por los mismos enemigos de la Iglesia; pero no se atreve a predicar la obligación de dar culto a Dios o la castidad o la obediencia, o tantas otras verdades fundamentales, allí donde son despreciadas por el mundo. Teme ser rechazada por dar un testimonio claro de la verdad. Y por eso, calla. O habla bajito, y así, al mismo tiempo, evita la persecución y se hace la ilusión de que ya ha cumplido con su deber.
Mártires a causa de la verdad
El martirio, en cuanto testimonio supremo, sellado con la entrega de la propia vida, puede darse por la caridad –cuidando apestados hasta morir con ellos–, por la castidad –prefiriendo la muerte al pecado–, y por tantas otras virtudes. Pero, en definitiva, el martirio tiene siempre por causa la fe, la fe en la verdad de Cristo. Así lo ha entendido siempre la tradición de la Iglesia.
San Agustín: «los que siguen a Cristo más de cerca son aquellos que luchan por la verdad hasta la muerte» (Trat. evang. S.Juan 124,5).
Santo Tomás: «mártires significa testigos, pues con sus tormentos dan testimonio de la verdad hasta morir por ella... Y tal verdad es la verdad de la fe. Por eso la fe es la causa de todo martirio» (STh II-II, 124,5). Ya estudiamos antes esta cuestión (capítulo 6).
Cuando consideramos El martirio en la Escritura (capítulo 3), pudimos comprobar que tanto en el Antiguo Testamento –los profetas–, como en el Nuevo –el Apocalipsis–, los mártires morían principalmente por dar entre los hombres el testimonio de la verdad de Dios. Así seguían fielmente a Cristo, que murió por dar testimonio de la verdad.
Cristo muere por dar en Israel el testimonio pleno de la verdad de Dios. Si hubiera suavizado mucho su afirmación de la verdad y su negación del error, si hubiera propuesto la verdad muy gradualmente, poquito a poco, si no hubiera predicado la verdad con tanta fuerza a los sacerdotes –diciéndoles que habían hecho de la Casa de Dios «una cueva de ladrones»–, a los escribas y fariseos –«raza de víboras, sepulcros blanqueados»–, a los ricos –«a un camello le es más fácil pasar por el ojo de una aguja que a vosotros entrar en el Reino»–, no hubiera sido expulsado violentamente del mundo en el Calvario. Y de eso era Él perfectamente consciente. Sin embargo, dice la verdad que para él va a ser muerte y para los hombres vida. Ésa es su misión, y así la declara ante sus jueces: «Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad» (Jn 18,37).
Cristo no murió por curar enfermos, por calmar tempestades, por devolver la vista a los ciegos o la vida a los muertos. Fue muerto por «dar testimonio (martirion) de la verdad», por ser el «testigo (martis) veraz» (Ap 1,5).
Nada hay en el mundo tan peligroso como decir la verdad, porque «el mundo entero está puesto bajo el poder del Maligno» (1Jn 5,19), y el Maligno es «homicida desde el principio... Él es mentiroso y Padre de la Mentira» (Jn 8,44).
Los Apóstoles, igualmente, fueron desde el principio perseguidos por evangelizar la verdad de Jesús. Se les ordenó severamente «no hablar en absoluto ni enseñar en el nombre de Jesús». Pero ellos, obstinados, afirmaron: «juzgad por vosotros mismos, si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él; porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído» (Hch 4,18-20).
De nuevo el Sanedrín los apresa, y «después de azotados, les conminaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los despidieron. Ellos se fueron alegres de la presencia del Consejo, porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús; y en el templo y en la casas no cesaban todo el día de enseñar y anunciar a Cristo Jesús» (Hch 5,40-42).
San Pablo
La experiencia martirial de San Pablo refleja también innumerables sufrimientos por dar el testimonio fiel de la verdad evangélica. Por eso en sus cartas hallamos muchas referencias a la fortaleza extrema que es precisa para atreverse a predicar el Evangelio a los hombres entre muchas contradicciones y penalidades.
«Yo no me avergüenzo del Evangelio, que es la fuerza de salvación de Dios para todo el que cree» (Rom 1,16). Los Apóstoles, en efecto, «investidos de este ministerio de la misericordia, no nos acobardamos, y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la Palabra de Dios. Por el contrario, hemos manifestado abiertamente la verdad» (2Cor 4,1-2).
«Después de sufrir mucho y soportar muchas afrentas en Filipos, como sabéis, confiados en nuestro Dios, os predicamos el Evangelio de Dios en medio de mucho combate. Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos el Evangelio, y nosotros lo predicamos procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones» (1Tes 2,2-4; +Gál 1,10).
Y en este sentido exhorta a sus colaboradores para que sirvan con toda fortaleza el ministerio de la Palabra, arriesgando sus vidas en ello: «no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios» (2Tim 1,7-9).
Deben imitar su ejemplo: «A mí nadie me asistió, antes me desampararon todos... Pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y todas las naciones la oigan» (2Tim 4,16-17).
El testimonio de la verdad divina, el que hace mártires, implica tres aspectos que conviene distinguir: 1) la afirmación de la verdad, 2) la negación de los errores que le son contrarios, y 3) el gobierno pastoral consecuente. Los tres aspectos se iluminan y potencian mutuamente. Los tres son necesarios.
1.– La afirmación de la verdad divina
Según hemos visto, la predicación de la Palabra de Dios entre los hombres requiere una fuerza espiritual sobre-humana; es decir, no puede ser realizada fielmente sin una asistencia proporcionada por el mismo Señor, que es quien envía, y que conoce bien los peligros de esta misión: «os envío como ovejas entre lobos» (Mt 10,16).
–Todos los fieles cristianos, participando del profetismo de Cristo desde su bautismo y aún más desde el sacramento de la confirmación, han de estar prontos a confesar a Cristo y las verdades de su Evangelio ante los hombres; lo que no pocas veces requerirá un valor heroico, es decir, hará necesaria una especial asistencia del Espíritu de la verdad.
«A todo el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos». Esta confesión es, en conciencia, gravemente obligatoria, pues, como sigue diciendo Jesús: «a todo el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre, que está en los cielos» (Mt 10, 10,32-33). Por eso exhorta San Pedro a los fieles laicos: «glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor, y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere» (1Pe 3,15).
–Pero los Pastores apostólicos, enviados como testigos de Cristo ante los hombres, han de ejercitar esa confesión con mucha mayor fuerza y frecuencia, sin esperar a que los hombres soliciten su testimonio, es decir, «con oportunidad o sin ella» (2Tim 4,2), pues han sido enviados al mundo precisamente como ministros de la Palabra divina.
Ellos, por tanto, Obispos, presbíteros y diáconos, todos los misioneros, necesitarán para poder cumplir tan ardua misión una especial confortación del Espíritu de la verdad. Y Cristo les anuncia y asegura esta asistencia: «recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta en los últimos confines de la tierra» (Hch 1,8). Ellos, los apóstoles, reciben esa confortación en Pentecostés, y ahora, todos los sagrados ministros de la Palabra, continúan recibiéndola sacramentalmente en el Orden sagrado.
Los Obispos, por obra especial del Espíritu Santo, tienen la autoridad suprema –la fuerza suprema– para anunciar la Palabra divina, como maestros de la fe ante los hombres (Vat.II, ChD 2). Ellos han de ser testigos de Cristo en sus Iglesias, han de predicar íntegramente la enseñanza de Cristo, y deben vigilar la doctrina que niños, jóvenes y adultos reciben (ib. 11-14). Y también los presbíteros, por el orden sagrado, reciben del Espíritu Santo una especial confortación para enseñar a los hombres la verdad de la fe, y «tienen por deber primero el anunciar a todos el Evangelio de Dios» (PO 2,4).
Parresía
La sagrada Escritura emplea a veces el término parresía para designar la audaz confianza con que los enviados por Dios dan entre los hombres valiente testimonio de las verdades divinas, aún arriesgando a veces su prestigio o incluso su vida. (El Diccionario de la Real Academia da a la palabra otro significado).
Parresía significa libertad de espíritu o de palabra, confianza, sinceridad, valentía; parresiázomai quiere decir hablar con franqueza, abiertamente, sin temor, con atrevida confianza (cf. Hans-Christoph Hahn, Diccionario teológico del NT, Sígueme, Salamanca 19852, I,295-297).
«De acuerdo con su sentido originario, el término parresía (pan-rhêsis-erô, de la raíz wer-, de donde deriva también el latino verbum, y quizá el alemán wort y el inglés word, palabra) expresa la libertad para decirlo todo» (295). Y como la realización concreta de esa libertad ha de superar a veces dificultades muy grandes, surgen como significados ulteriores de parresía la intrepidez y la valentía.
En el griego profano estas palabras se usan primero en el campo de la política, para adquirir más tarde un sentido moral más general. En la versión que los LXX hicieron de las antiguas Escrituras son términos que se emplean raramente (12 veces el sustantivo, 6 el verbo) (295-296).
En cambio, en la plenitud de los tiempos, cuando la revelación de la Palabra divina alcanza su máxima luminosidad y, consiguientemente, cuando el enfrentamiento entre la luz divina y la tiniebla humana viene también en Cristo a ser máxima, estas palabras tienen mucho más uso. Y así «en el Nuevo Testamento parresía aparece 31 veces (13 en los escritos de Juan, 8 en Pablo, 5 en Hechos, 4 en Hebreos). Y el verbo parresiázomai se halla 9 veces (7 en Hechos, 2 en Pablo)» (296).
Jesús habla a los hombres con absoluta libertad, sin temor alguno, con parresía irresistible, sin «guardar su vida». Hasta sus contradictores lo reconocen: «Maestro, sabemos que eres sincero, y que con verdad enseñas el camino de Dios, sin que te dé cuidado de nadie» (Mt 22,16).
Él habla en el nombre de Dios públicamente, sin temor a nadie, libremente, sin ambigüedades (cf. Jn 7,26; 18,20; Mc 8,32). Como ya pudimos comprobar ampliamente en el primer capítulo, Él, cuando habla, cuando actúa, no trata de guardar su vida. Solo la protege, eso sí, hasta que llegue su hora, como cuando quieren matarle en Nazaret (Lc 4,30). No ejercita una parresía imprudente, como en algún momento hubieran querido sus familiares (Jn 7,3ss). Pero es evidente que hablando y actuando se entrega a la muerte.
La prudencia de Jesús, que es según el Espíritu divino, nada tiene que ver con la prudencia de la carne, que ante todo pretende evitar la cruz y obtener ventajas temporales. Por eso en Cristo prudencia y parresía no están en contradicción, sino que se identifican. Es prudente Jesús porque entregando su vida, la pierde, para la gloria de Dios y el bien de los hombres.
En los apóstoles, por obra del Espíritu Santo, sigue viva y actuante la misma prudente parresía del Maestro. «Los apóstoles daban con gran fortaleza el testimonio (martyrion) que se les había confiado acerca de la resurrección de Jesús» (Hch 4,33; con parresía, Hch 4,13; 9,27 y passim). «Los Hechos nos narran continuamente que Pedro, Pablo y otros se presentaban y anunciaban sin temor alguno ante los judíos y ante los paganos las obras de Dios» (Hahn 296).
Esa fuerza espiritual para comunicar a los hombres mundanos la Palabra divina no es una fuerza humana, es sobre-humana, es fruto del Espíritu Santo, «desciendo del Padre de las luces» (Sant 1,17), y es don recibido como respuesta a la oración de petición:
«Ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos firmeza (parresía) para hablar con toda libertad tu Palabra... Y cuando acabaron su oración, retembló el lugar en que estaban reunidos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban la Palabra de Dios con osada libertad (parresía)» (Hch 4,29.31).
San Pablo, por ejemplo, manda a los efesios «suplicar por todos los santos, y por mí, para que al hablar se me pongan palabras en la boca con que anunciar con franca osadía (parresía) el misterio del Evangelio, del que soy mensajero, en cadenas, a fin de que halle yo en él fuerzas para anunciarlo con libre entereza (parresía), como debo hablarlo» (Ef 6,19-20; cf. Flp 1,20; 1Tes 2,2; 1Tim 3,13; Flm 8; 1Jn 2,28; 3,21; 4,17; 5,14; Heb 3,6; 10,35).
Todos los fieles cristianos, pero de un modo muy especial quienes han sido consagrados por Dios para el ministerio apostólico, deben estar llenos de parresía en el Espíritu Santo, de modo que, sin amilanarse en absoluto ante los hombres y los ambientes mundanos –vecinos y familiares, prensa, radio, televisión, políticos e intelectuales de moda–, den vigorosamente el testimonio de Cristo, pues Él, «despojando a los principados y a las potestades [del mundo y del diablo], los expuso a la vista del mundo con osada gallardía (parresía), triunfando de ellos por la Cruz» (Col 2,15).
De la Cruz viene la fuerza para predicar la Palabra divina
Obviamente, la parresía recibe toda su fuerza de la Cruz de Jesús. Se posee en el Espíritu esa fuerza espiritual en la medida en que se toma la Cruz. Puede el enviado ser «testigo-mártir de la verdad» que salva en la medida en que da su vida por «perdida», es decir, en la medida en que no tenga nada propio que conservar, proteger o guardar, en la medida en que, centrado en la Cruz y en la Eucaristía, «entregue» su vida para la gloria de Dios y el bien de los hombres. Por eso, allí donde disminuye el amor a la Cruz y a la Eucaristía, cesa la fuerza apostólica evangelizadora. El vigor espiritual no alcanza ya sino para proponer a los hombres aquellos valores que el mismo mundo acepta, al menos en teoría.
Santa Teresa echaba de menos en la Iglesia la palabra de profetas y de apóstoles, encendida en el fuego poderoso del Espíritu divino: «... no se usa ya este lenguaje. Hasta los predicadores van ordenando sus sermones para no descontentar. Buena intención tendrán y la obra lo será; mas así se enmiendan pocos. Mas ¿cómo no son muchos los que por los sermones dejan los vicios públicos? ¿Sabe qué me parece? Porque tienen mucho seso los que los predican. No están sin él, no están con el gran fuego de amor de Dios, como lo estaban los apóstoles, y así calienta poco esta llama. No digo yo sea tanta como ellos tenían, más querría que fuese más de lo que veo. ¿Sabe vuestra merced en qué debe ir mucho? En tener ya aborrecida la vida y en poca estima la honra; que no se les daba más, a trueco de decir una verdad y sustentarla para gloria de Dios, perderlo todo que ganarlo todo; que a quien de veras lo tiene todo arriscado por Dios, igualmente lleva lo uno que lo otro» (Vida 16,7).
2.– La negación de los errores
Adviértase, por otra parte, que si la fuerza sobre-humana del Espíritu es precisa para afirmar la verdad entre los hombres, todavía esa parresía es más necesaria para denunciar y rechazar el error. La historia de Cristo y de la Iglesia nos asegura que la refutación de los errores presentes es mucho más peligrosa que la afirmación de las verdades que les son contrarias, y por tanto requiere mayor fuerza espiritual. Los mártires, en efecto, sufren persecución y muerte no tanto por afirmar las verdades divinas, sino por decir a los hombres que sus pensamientos son falsos y que sus caminos llevan a perdición.
Allí, por ejemplo, donde las absoluciones colectivas se han generalizado casi completamente, hará falta un gran valor para afirmar la verdad, asegurando que la confesión individual es el modo ordinario en que debe celebrarse el sacramento de la penitencia. Pero mucho más valor hará falta para rechazar y condenar la práctica generalizada de las absoluciones colectivas, entendiéndolas como un sacrilegio, es decir, como un abuso grave en materias sacramentales. En efecto, sacrilegio es «tratar indignamente los sacramentos y las demás acciones litúrgicas», y es «un pecado grave» (Catecismo 2120).
En ocasiones, no cumplen, pues, fielmente el ministerio de la Palabra, ni dan plenamente el testimonio de la verdad en el mundo, aquellos Obispos y presbíteros que afirman la verdad, pero que no rechazan con fuerza suficiente los errores contrarios. El vigor profético (parresía), en estos casos, es claramente insuficiente, pues no da de sí para aquello que es mucho más peligroso, es decir, para aquello que propiamente desencadena la persecución por la Palabra: denunciar el error.
No basta, por ejemplo, predicar a un grupo de matrimonios la castidad conyugal –no basta, ¡aunque es ya mucho!–. Es preciso decir además que los métodos artificiales, químicos o mecánicos, que desvinculan amor y posible fertilidad, son intrínseca y gravemente pecaminosos, y que su empleo –a no ser que venga exigido por un fin terapéutico– no puede ser justificado por ninguna intención o circunstancia. En ciertos ambientes, la predicación positiva de la castidad conyugal quizá suscite reticencia o rechazo. Pero es la reprobación firme de los anticonceptivos lo que dará lugar a persecuciones, descalificaciones y marginaciones, lo que vendrá a ser ocasión de martirio, es decir, de testimonio doloroso de la verdad de Cristo. Eso explica hoy que en tantas Iglesias locales sea tan rara la predicación completa –afirmando y negando– de la verdadera espiritualidad conyugal cristiana.
Debemos ser muy conscientes de que no se acaba de manifestar la verdad de Dios en la predicación, si al afirmar ésta, no se señalan y rechazan al mismo tiempo los errores que le son contrarios.
Los profetas no se limitan a afirmar la realidad de un Dios único, sino que denuncian la falsedad de los dioses múltiples y de los ídolos, llegando a ridiculizarlos y a reirse de su vanidad.
Jesús no afirma solo la primacía de lo interior –«el Reino de Dios está dentro del hombre»–, sino que denuncia el exteriorizo perverso de la religiosidad rabínica –«sepulcros blanqueados», «coláis un mosquito y os tragáis un camello»–. Él no solo afirma la santidad del Templo, como «Casa de Dios», sino que acusa a los sacerdotes de haberlo convertido en una «cueva de ladrones». Y por eso a Cristo no lo matan tanto por las verdades que predica, sino por los pecados y mentiras que denuncia. Pero solo haciendo al mismo tiempo lo uno y lo otro alcanza Jesús a cumplir la misión para la que vino al mundo: «dar testimonio de la verdad», y solo así consigue salvar a los hombres de la mentira en la que están cautivos.
Ya Jesús anuncia y denuncia a los «falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces» (Mt 7,15). Dentro del campo de trigo de la Iglesia, ellos son «cizaña, hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo» (Mt 13,38-39). Éstos son los que «amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas», y no querían que fueran denunciadas por la luz (Jn 3,19-20).
Los Apóstoles sirven el ministerio de la Palabra divina imitando fielmente el ejemplo de Jesús, tanto cuando hablan a los judíos o a los paganos, como cuando adoctrinan a la comunidad cristiana. San Pablo, por ejemplo, enseña en sus cartas grandes y altísimas verdades de la fe, pero al mismo tiempo denuncia las miserias y errores de los paganos y de los judíos (Rm 1-2). Y, dentro ya del mismo campo de la Iglesia, dedica fuertes y frecuentes ataques contra los falsos doctores del evangelio, haciendo de ellos un retrato implacable:
«Resisten a la verdad, como hombres de entendimiento corrompido» (2Tim 3,8), son «hombres malos y seductores» (3,13), que «pretenden ser maestros de la Ley, cuando en realidad no saben lo que dicen ni entienden lo que dogmatizan» (1Tim 1,7; +6,5-6.21; 2Tim 2,18; 3,1-7; 4,4.15; Tit 1,14-16; 3,11). Y si al menos revolvieran sus dudas en su propia intimidad... Pero todo lo contrario: les apasiona la publicidad, dominan los medios de comunicación social del mundo –que, lógicamente, se les abren de par en par–, y son «muchos, insubordinados, charlatanes, embaucadores» (Tit 1,10). «Su palabra cunde como gangrena» (2Tim 2,17).
A causa de ellos muchos «no sufrirán la sana doctrina, sino que, deseosos de novedades, se agenciarán un montón de maestros a la medida de sus deseos, se harán sordos a la verdad, y darán oído a las fábulas» (4,3-4). Así se quedan estos cristianos como «niños, zarandeados y a la deriva por cualquier ventolera de doctrina, a merced de individuos tramposos, consumados en las estratagemas del error» (Éf 4,14; +2Tes 2,10-12). «Pretenden pervertir el Evangelio de Cristo», pero ni siquiera a un ángel que bajara del cielo habría que dar crédito si enseñase un Evangelio diferente del enseñado por los apóstoles (Gál 1,7-9).
¿Qué buscan estos hombres maestros del error? ¿Prestigio? ¿Poder? ¿Dinero?... En unos y en otros será distinta la pretensión. Pero lo que ciertamente buscan todos es el éxito personal en este mundo presente (Tit 1,11; 3,9; 1Tim 6,4; 2Tim 2,17-18; 3,6). Éxito que normalmente consiguen. Basta con que se distancien de la Iglesia y la acusen, para que el mundo les garantice el éxito que desean.
Y es que, como explica San Juan, «ellos son del mundo; por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha a nosotros, quien no es de Dios no nos escucha. Por aquí conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error» (1Jn 4,5-6; +Jn 15,18-27).
En los otros apóstoles hallamos el mismo empeño de San Pablo por denunciar dentro de la Iglesia toda falsificación del verdadero Evangelio (1Pe 2; 1Jn 2,18-27; 4,1-6; 2Jn 4-11; Apoc passim; Judas, toda su carta).
Misiones y martirio
En la historia de la Iglesia ha habido momentos en que algunas autoridades civiles o eclesiásticas emplearon indebidamente la fuerza para difundir la verdad o protegerla del error. Y en ese sentido el concilio Vaticano II enseña que «la verdad no se impone de otra manera sino por la fuerza de la misma verdad» (DH 1).
Pero ese principio tendría una falsa interpretación extensiva si se entendiera como que la afirmación de la verdad es suficiente para su difusión, sin que necesite ir unida a la refutación de los errores que le son contrarios.
De hecho, los grandes misioneros que, por obra del Espíritu Santo, fundaron o acrecentaron la Iglesia de Dios en los diversos pueblos, comenzando por el mismo Cristo y los apóstoles, daban «el testimonio de la verdad» en forma total, es decir, no solo predicando la verdad, sino señalando y refutando los errores contrarios.
La tradición misionera de la Iglesia, de la que hoy tantos se avergüenzan, comienza en Cristo, que purifica violentamente la Casa de Dios, convertida en cueva de ladrones, y que denuncia con fuerza irresistible los errores de sacerdotes y doctores de la Ley. Se continúa en Pablo y Lucas, cuando en Éfeso, por ejemplo, dan al fuego un montón de libros de magia (Hch 19,17-19). Prosigue en las fortísimas acciones misioneras de un San Martín de Tours en las Galias, donde arriesga su vida abatiendo ídolos y árboles sagrados de los druídas; o en los atrevimientos de San Wilibrordo, que hace lo mismo entre los frisones; o en los primeros misioneros de México, que derriban los «dioses» y los destrozan, ante el pánico y el asombro de los paganos, que pronto se convierten y vienen a la fe y en ella perseveran (J. M. Iraburu, Hechos de los apóstoles de América, Fund. GRATIS DATE, Pamplona 19992, 117-121).
Este modo tan fuerte de afirmar entre los hombres la verdad de Dios, combatiendo con gran potencia los errores que le son contrarios, da lugar, lógicamente, a muchos mártires, comenzando por el mismo Señor nuestro Jesucristo.
Por el contrario, fácilmente se comprende que una predicación misionera que anuncia a Cristo como un Salvador más, y que elogia con entusiasmo las religiones paganas, sin poner apenas énfasis alguno en denunciar sus errores y miserias, no pone, desde luego, en peligro de martirio la vida del misionero; pero tiene el inconveniente de que no convierte a casi nadie. En realidad, es una actividad misionera fraudulenta, que no llega a «anunciar el Evangelio a toda criatura».
Cuando hoy, por ejemplo, se afirma que nunca han sido tan buenas las relaciones entre la Iglesia y el Judaísmo, no puede uno menos que sentir una cierta inquietud. Son «mejores», por lo visto, que las relaciones conseguidas por Cristo, por Esteban o por Pablo. En efecto, llega hoy a decirse en medios católicos que «la espera judía del Mesías, no es vana» – aunque está hecha, claro está, del rechazo de Cristo–; es más, se afirma que para los cristianos puede llegar a ser «un estímulo para mantener viva la dimensión escatológica de nuestra fe».
Según Joseph Levi, Rabino Jefe de la comunidad judía de Florencia, este texto «es una absoluta novedad, y creo que llevará a un mayor conocimiento recíproco de las dos tradiciones religiosas» («Palabra» n.454, II-2002, pg. 110). Todo hace pensar que si nuestro Salvador Jesucristo y sus fieles discípulos Esteban, Santiago y otros, hubieran mostrado una estima tan alta por la religiosidad de los judíos, no habrían sido asesinados por ellos. Y muchos de éstos no se hubieran convertido. Y nosotros estaríamos sin redimir. Aunque, eso sí, tendríamos unas relaciones excelentes con Israel.
San Francisco Javier
El patrono universal de las misiones, San Francisco Javier (1506-1552), nos da un buen ejemplo de parresía a la hora de «dar en el mundo el testimonio de la verdad», arriesgando en ello su propia vida. Su predicación era muy sencilla y sustancial, normalmente a través de un intérprete que leía lo escrito en un cuaderno, y se centraba en las grandes verdades del Credo y en las principales oraciones cristianas. Pero no hubiera sido completo su testimonio de la verdad, si no hubiera negado con fuerza al mismo tiempo los errores que mantenían en las tinieblas a sus oyentes.
Estando en el Japón, pronto conoció los grandes errores y perversiones morales que aquejaban al pueblo, especialmente a los bonzos y principales. «A la poligamia se unía el pecado nefando, mal endémico, propagado por los bonzos, como práctica celestial, introducida desde China y compartida hasta en la alta sociedad públicamente y sin respetos... Los bonzos traían consigo sus afeminados muchachos... Los nobles principales tenían alguno o algunos pajes para lo mismo...» (J. M. Recondo, S. J., San Francisco Javier, BAC, Madrid 1988, 765).
Así las cosas, estando Javier en Yamaguchi en 1550, se le da ocasión de predicar la ley de Dios ante numerosa y docta audiencia en la residencia del daimyo Ouchi Yoshitaka, personalmente adicto a la secta Zen. «Mientras el buen hermano [Juan Fernández, el intérprete] predicaba [leyendo del libreto preparado], Javier estaba en pie, orando mentalmente, pidiendo por el buen efecto de la predicación y por sus oyentes». La predicación trataba primero de la Creación del mundo, realizada por un Dios único todopoderoso, y de cómo en aquella nación, el Japón, ignorando a Dios, «adoraban palos, piedras y cosas insensibles, en las cuales era adorado el demonio», el enemigo de Dios y del hombre. En segundo lugar, denunciaba «el pecado abominable», que hace a los hombres peores que las bestias. Y el tercer punto de que trataba es del gran crimen del aborto, también frecuente en aquella tierra (762; cf. 765-766).
La predicación de Javier, desde luego, a ninguno deja indiferente. Unos la oyen con admiración, otros se ríen, mostrando quizá compasión, o más bien desprecio. Pero va llegando un momento en que la situación se hace gravemente peligrosa. Había «mucha atención en casi todos los nobles, pero no faltaban quienes, recalcitrantes contra el aguijón, lo insultaban. Perdida la cortesía y las buenas manera proverbiales, los nobles les tuteaban; entonces Javier mandaba a Fernández que no les diera tratamiento. “Tutéales –decía– como ellos me tutean”.
Juan Fernández temblaba, y la emoción se acrecentaba cuando, tras los insultos, el noble samurai acariciaba tal vez la empuñadura de la espada. Horrorizado, confesaba [el Hermano Fernández] que era tal la libertad, el atrevimiento del lenguaje [parresía] con que el Maestro Francisco les reprochaba sus desórdenes vergonzosos, que se decía a sí mismo: “Quiere a toda costa morir por la fe de Jesucristo”.
«Cada vez que, para obedecer al Padre, Juan Fernández traducía a sus nobles interlocutores lo que Javier le dictaba, se echaba a temblar esperando por respuesta el tajo de la espada que había de separar su cabeza de los hombros. Pero el P. Francisco no cesaba de replicarle: “en nada debéis mortificaros más que en vencer este miedo a la muerte; por el desprecio de la muerte nos mostramos superiores a esta gente soberbia; pierden otro tanto los bonzos a sus ojos, y por este desprecio de la vida que nos inspira nuestra doctrina podrán juzgar que es de Dios”» (765-766).
En aquella ciudad de Yamaguchi había un centenar de templos sintoístas y budistas, y unos cuarenta monasterios de bonzos y de bonzas. Las escenas que hemos evocado se produjeron a finales de 1550, y ya a mediados de 1551 se habían convertido y bautizado unos quinientos japoneses: y «eran sobre todo cristianos de verdad» (784), como pudo comprobarse al paso de los años y de los siglos. Los mártires japoneses de Nagasaki (1597), por ejemplo, admirablemente valerosos, eran hijos del mártir Javier. La predicación fuerte del Evangelio engendra hijos fuertes de Dios en este mundo.
Teología y martirio
El método teológico de afirmar la verdad y negar los errores contrarios es igualmente el que siguió la Escolástica en el tiempo de su mayor perfección científica. En cada cuestión –recuérdese la Summa de Santo Tomás– era afirmada en el cuerpo del artículo la verdad, pero antes habían sido expuestas las posiciones erróneas, y después eran éstas refutadas una a una. Solo así la verdad era expresada y comunicada plenamente a los hombres.
Pues bien, actualmente, en no pocas Iglesias, por falta de parresía, por deficiente espiritualidad martirial, no se niegan suficientemente los errores en el campo teológico.
Con frecuencia, los mismos autores que son ortodoxos denuncian muy escasamente los errores contrarios a las verdades que, gracias a Dios, ellos exponen. Consciente o inconscientemente, temen la persecución que otra actitud pudiera traer consigo. O quizá se ven afectados por la pedantería progresista y liberal, que estima académicamente incorrecta toda refutación de las doctrinas contrarias.
Podemos ver, por ejemplo, autores ortodoxos, especialistas de sagrada Escritura, cristología, moral o de otros campos teológicos que apenas denuncian con clara firmeza, ni refutan vigorosa y persuasivamente, las gravísimas falsedades que se dicen y publican acerca de esas mismas materias que ellos tratan. Sus escritos afirman la verdad, es cierto –que no es poco–, pero ignoran graves errores, como si no supieran que están ampliamente difundidos, o los señalan levemente de pasada, ateniéndose al espíritu de tolerancia que hoy es académicamente correcto. No son, pues, en eso fieles al ejemplo de Cristo y de los santos doctores. Otros hay que, gracias a Dios, son fieles, y casi todos ellos, por supuesto, son mártires.
San Buenaventura
La Tradición nos da como un dato permanente que los teólogos católicos han combatido con todas sus fuerzas los errores que surgían entre sus contemporáneos. Se podrían multiplicar los ejemplos indefinidamente. Pero recordemos solo un caso histórico de polémica teológica. Cuando a comienzos del siglo XIII nacen las Ordenes mendicantes, con su extremada forma de pobreza, no pocos teólogos, por razones e intereses diversos, impugnan la licitud de esta forma de vida. Concretamente Gerardo de Abbeville, maestro parisiense, escribe un libelo Contra adversarium perfectionis christianæ et prælatorum et facultatum Ecclesiæ, arremetiendo contra la pobreza en general y la de los frailes Mendicantes en particular.
Siendo entonces San Buenaventura (+1274) Ministro general de los franciscanos, entra en la polémica con su opúsculo Apologia pauperum; contra calumniatorem. En esta obra el Doctor seráfico no solo enseña la pobreza evangélica, sino que combate con gran vehemencia los errores de quien la impugna. Algunas frases del prólogo pueden dar una idea del tono que emplea:
«En estos últimos días, cuando con más evidente claridad brillaba el fulgor de la verdad evangélica –no podemos referirlo sin derramar abundantes lágrimas–, hemos visto propagarse y consignarse por escrito cierta doctrina, la cual, a modo de negro y horroroso humo que sale impetuoso del pozo del abismo e intercepta los esplendorosos rayos del Sol de justicia, tiende a obscurecer el hemisferio de las mentes cristianas. Por donde, a fin de que tan perniciosa peste no cunda disimulada, con ofensa de Dios y peligro de las almas, máxime a causa de cierta piedad aparente que, con serpentina astucia, ofrece a la vista, es necesario quede desenmascarada, de suerte que, descubierto claramente el foso, pueda evitarse cautamente la ruina. Y puesto que este artífice de errores, siendo como es viador todavía, puede corregirse, según se espera, por la divina clemencia, han de elevarse en favor suyo ardientes plegarias a Cristo, a fin de que, acordándose de aquella compasión con que en otro tiempo miró a Saulo, se digne usar de la eficacia de su palabra y de la luz de su sabiduría, atemorizando al insolente, humillando al soberbio y buscando, corrigiendo y reduciendo al descarriado».
Tras esta introducción poderosa, en la fuerza profética del Espíritu Santo, desarrolla Buenaventura su argumentación favorable a la pobreza con gran rigor persuasivo.
Sí, es cierto que los modos de esta disputación teológica están en gran medida marcados por un estilo de época, que hoy no convendría usar en una controversia teológica, porque se faltaría con ello a la caridad. Luego he de volver sobre este punto.
Queda, sin embargo, como dato unánime de la tradición de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, que en cada siglo los teólogos de la ortodoxia han combatido con fuerza, claridad y caridad a los teólogos de la heterodoxia. Por tanto, aquellos que, negando las exigencias de su ministerio teológico o pastoral, mantienen silencios sistemáticos ante los gravísimos errores teológicos difundidos en nuestro tiempo, introducen en la historia de la Iglesia una novedad contraria al ejemplo de Cristo y de sus apóstoles. La actitud que mantienen solo es conforme con el relativismo generalizado en la cultura liberal de nuestro tiempo, pero es ciertamente ajena a todos los modelos bíblicos y tradicionales.
Una Notificación tardía
El padre redentorista Marciano Vidal (1937-) publica a partir de 1974 su Moral de actitudes, en tres tomos. Pronto la obra es traducida y publicada en otras lenguas (portugués, 1975ss; italiano, 1976ss), alcanzando así una enorme difusión. La edición italiana de 1994ss, por ejemplo, traduce la 8ª edición española. Pues bien, este autor, que ha publicado otras muchas obras, especialmente sobre la moral de la sexualidad, ha difundido en la Iglesia numerosos y graves errores durante un cuarto de siglo.
Por fin, el 15 de mayo de 2001, una Notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, después de analizar tres de las principales obras de Marciano Vidal, Moral de actitudes, el Diccionario de ética teológica y La propuesta moral de Juan Pablo II, estima necesario advertir que estos textos «no pueden ser utilizados para la formación teológica».
En efecto, la moral de Marciano Vidal, afirma la Congregación de la Fe, no está enraizada en la Escritura: «no consigue conceder normatividad ética concreta a la revelación de Dios en Cristo». Es «una ética influida por la fe, pero se trata de un influjo débil». Atribuye «un papel insuficiente a la Tradición y al Magisterio moral de la Iglesia», adolece de una «concepción deficiente de la competencia moral del Magisterio eclesiástico». Su tendencia a usar «el método del conflicto de valores o de bienes» lo lleva «a tratar reductivamente algunos problemas», y «en el plano práctico, no se acepta la doctrina tradicional sobre las acciones intrínsecamente malas y sobre el valor absoluto de las normas que prohiben esas acciones».
Estos planteamientos generales falsos conducen, lógicamente, a graves errores concretos acerca de los métodos interceptivos y anticonceptivos, la esterilización, la homosexualidad, la masturbación, la fecundación in vitro homóloga, la inseminación artificial y el aborto.
La Congregación de la Fe, dice al final de su Notificación, que «confía» en que el autor, «mediante su colaboración con la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal Española, se llegue a un manual apto para la formación de los estudiantes de teología moral».
Un año más tarde, después de haber dialogado con la citada Comisión, Marciano Vidal declara: «he decidido no hacer nueva edición». Es lógico. Su obra es absolutamente irrecuperable. No se trata de modificar en ella unos cuantos párrafos, en los que llega a conclusiones abiertamente contrarias a la doctrina católica. Tendría Vidal que reconstruir todo el edificio mental de su moral, desde sus cimientos filosóficos, antropológicos, bíblicos y teológicos. Tarea que para él es prácticamente imposible. Y ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a hacer lo que no puede.
Algunas reflexiones sobre la citada Notificación
La Notificación sobre algunos escritos del profesor Marciano Vidal resulta extremadamente tardía. Puede decirse que en la mitad de la Iglesia, que es de habla hispana, durante un cuarto de siglo, la mayor parte de los estudiantes católicos de teología han tenido como principal referencia los textos de Marciano Vidal –y de otros autores afines–, que hoy se dice «no pueden ser utilizados para la formación teológica». Muchos de los moralistas formados en los últimos decenios han recibido esas doctrinas falsas y las han difundido ampliamente. Y otros moralistas de orientaciones semejantes –como López Azpitarte, Hortelano o Forcano–, han conseguido con Vidal que en no pocas Iglesias locales la mentalidad moral predominante en sacerdotes, religiosos y laicos esté gravemente falsificada.
El daño producido en la conciencia moral del pueblo católico, muy especialmente en los temas referentes a la castidad, es muy grande. Pero aún más grave es la deformación de las conciencias de muchos católicos por la difusión de esos planteamientos morales, que son falsos no solamente en sus conclusiones, sino en sus mismos principios. La nueva Moral propuesta tiene en su antropología una pésima base filosófica, está lejos de la Biblia y de la Tradición católica, y contraría con frecuencia las enseñanzas del Magisterio apostólico. ¿Qué mentalidades ha podido formar una tal teología moral en los últimos decenios?
La Notificación aludida cae en un campo de trigo en el que durante un cuarto de siglo, «mientras todos dormían» (Mt 13,25), se ha sembrado con gran abundancia la cizaña. Eso explica que el documento de la Congregación, de hecho, haya sido resistido o menospreciado por muchos, cuya mentalidad ya estaba profundamente maleada por las mismas obras que la Notificación reprueba, y que ésta, en no pocos lugares, al menos donde se ha podido, ha sido silenciada, ocultándola en forma casi total.
Un artículo publicado en «L’Osservatore Romano» con tres asteriscos, a propósito de la Notificación sobre algunos escritos del P. Marciano Vidal (18-V-2001) parece salir al encuentro de estas objeciones previsibles, pues insiste en la necesidad que la Iglesia tiene del paso del tiempo para llegar en ciertas doctrinas teológicas a discernimientos prudentes:
«Cabría recordar, en la historia reciente de la Iglesia, las tensiones que existieron entre algunos teólogos y el Magisterio en la década de 1950. Esas tensiones –como ha reconocido el mismo Magisterio– revelaron su fecundidad sucesivamente hasta el punto de convertirse en estímulo para el concilio Vaticano II. Admitir las tensiones no significa descuido e indiferencia. Se trata más bien de “la paciencia en la maduración” (Juan Pablo II, Donum veritatis 11), que la tierra requiere para permitir que la semilla germine y produzca nuevos frutos.
«Dejando de lado la metáfora, se reconoce la necesidad de permitir que las nuevas ideas se adecuen gradualmente al patrimonio doctrinal de la Iglesia, para abrirlo después a las riquezas insospechables que contenía dentro de sí. El Magisterio adopta prudentemente esta actitud y le concede particular relieve, porque sabe que de ese modo se alcanzan las comprensiones más profundas de la verdad para el mayor bien de los fieles. Es la actitud de Juan Pablo II cuando, en la encíclica citada, se abstiene de “imponer a los fieles ningún sistema teológico particular” (Veritatis splendor 29). Llegará la hora de la poda y del discernimiento, pero nunca antes de que surja y se abra lo que está germinando».
A estas consideraciones, que tienen tanto de verdad, cabe, sin embargo, hacer notar que los errores de Marciano Vidal no eran tan nuevos, como para que necesitaran largo tiempo de discernimiento y maduración, pues en realidad eran muy antiguos en el campo del protestantismo liberal y del modernismo. La novedad de sus tesis afectaba más bien a ciertas formas verbales y mentales, y al hecho de que, no siendo católicas, fueran enseñadas en el campo católico.
Por otra parte, los errores del sistema moral que examinamos eran tales, tanto en sus planteamientos generales como en sus consecuencias concretas, que, al ser tolerados, no hacían esperar ninguna «adecuación gradual» al patrimonio doctrinal de la Iglesia, sino más bien una radicalización creciente en su error, como así ha sido.
Una Notificación aún más tardía
El 24 de junio de 1998 la Congregación para la Doctrina de la Fe publica una Notificación señalando los graves errores que están contenidos en varias de las obras del padre Anthony de Mello, S.J. (1931-1987).
«El Autor sustituye la revelación acontecida en Cristo con una intuición de Dios sin forma ni imágenes, hasta llegar a hablar de Dios como de un vacío puro... Nada podría decirse sobre Dios... Este apofatismo radical lleva también a negar que la Biblia contenga afirmaciones válidas sobre Dios... Las religiones, incluido el Cristianismo, serían uno de los principales obstáculos para el descubrimiento de la verdad... A Jesús, del que se declara discípulo, lo considera un maestro al lado de los demás... La Iglesia, haciendo de la palabra de Dios en la Escritura un ídolo, habría terminado por expulsar a Dios del templo», etc.
Con razón la Notificación advierte que este autor «es muy conocido debido a sus numerosas publicaciones, las cuales, traducidas a diversas lenguas, han alcanzado una notable difusión en muchos países». Es cierto, sin duda. Sus obras han sido ampliamente difundidas durante decenios entre los católicos en seminarios, noviciados, centros teológicos, asociaciones de laicos, parroquias, librerías religiosas, ambientes catequéticos, etc. Parece increíble, pero así ha sido.
Felizmente, once años después de la muerte del Autor –once años después– una Notificación de la Congregación de la Doctrina de la Fe ha considerado oportuno poner en guardia sobre sus enormes errores. Esto hace temer que los errores hoy más vigentes en la Iglesia sean reprobados públicamente dentro de un cuarto de siglo.
Decir estas cosas resulta muy penoso, pero estimo que el bien de la Iglesia presente y de la futura exige a nuestra conciencia afirmarlas con fuerza y claridad.
El Código de Derecho Canónico, por su parte, establece que los fieles «tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia», etc. (art. 212,3).
Dada la gravedad del tema que trato, creo que en conciencia es un deber manifestar sobre él estas opiniones, que están bien fundadas en el ejemplo de los santos, y que son hoy, por otra parte, profesadas por no pocos viri prudentes.
La multiplicación de las herejías
En su Informe sobre la fe, de 1984, el Cardenal Ratzinger daba una visión autorizada del estado de la fe en la Iglesia, sobre todo en el Occidente descristianizado, y señalaba la proliferación innumerable de las doctrinas falsas, tanto en temas dogmáticos como morales (BAC, Madrid 198510).
«Gran parte de la teología parece haber olvidado que el sujeto que hace teología no es el estudioso individual, sino la comunidad católica en su conjunto, la Iglesia entera. De este olvido del trabajo teológico como servicio eclesial se sigue un pluralismo teológico que en realidad es, con frecuencia, puro subjetivismo, individualismo que poco tiene que ver con las bases de la tradición común» (80)...
Así se ha producido un «confuso período en el que todo tipo de desviación herética parece agolparse a las puertas de la auténtica fe católica» (114). Entre los errores más graves y frecuentes, en efecto, pueden señalarse temas como el pecado original y sus consecuencias (87-89, 160-161), la visión arriana de Cristo (85), el eclipse de la teología de la Virgen (113), los errores sobre la Iglesia (53-54, 60-61), la negación del demonio (149-158), la devaluación de la redención (89), y tantos otros errores relacionados necesariamente con éstos.
Éstos son los errores más graves contra la fe católica; pero actualmente corren otros muchos en el campo católico, referidos a la divinidad de Jesucristo, a la condición sacrificial y expiatoria de su muerte, a la veracidad histórica de sus milagros y de su resurrección, al purgatorio, a los ángeles, al infierno, a la presencia eucarística, a la Providencia divina, a la necesidad de la gracia, de la Iglesia, de los sacramentos, al matrimonio, a la vida religiosa, al Magisterio, etc. Puede decirse, prácticamente, que las herejías teológicas actuales han impugnado hoy todas las verdades de la fe católica.
En todo caso, los errores más ruidosos son los referidos a las cuestiones morales. «Muchos moralistas occidentales, con la intención de ser todavía creíbles, se creen en la obligación de tener que escoger entre la disconformidad con la sociedad y la disconformidad con la Iglesia... Pero este divorcio creciente entre Magisterio y nuevas teologías morales provoca lastimosas consecuencias» (94-95).
Estimo, pues, que pueden y deben hacerse tres afirmaciones sucesivas:
1.– Nunca el pueblo católico ha sufrido un cúmulo semejante de dudas, errores y confusiones sobre los temas más graves de la fe. Ha habido en la historia de la Iglesia, en lugares y tiempos determinados, situaciones de grave degradación moral, semejantes o mayores a la actual. También ha habido en ciertas etapas históricas algún error concreto –y grave, como el arrianismo– que se ha difundido ampliamente entre los católicos, antes de ser reducido por la Iglesia a la verdad. Pero no se conoce ninguna época en que los errores y las dudas en la fe hayan proliferado en el pueblo católico de forma tan generalizada como hoy, particularmente en las Iglesias de los países ricos de Occidente.
2.– Nunca, sin embargo, la Iglesia docente ha tenido tanta luz como ahora. Nunca la Iglesia ha tenido un cuerpo doctrinal tan amplio, coherente y perfecto, sobre cuestiones bíblicas, dogmáticas, morales, litúrgicas, sociales, sobre sacerdocio, laicado, vida religiosa, sobre todas y cada una de las cuestiones referentes a la fe y a la vida cristiana. Esta afirmación parece también indudable.
Pero entonces, ¿cómo se explica que sufra hoy el pueblo cristiano tan generalizadas confusiones y errores en temas de fe, teniendo la Iglesia actual doctrina tan luminosa y amplia? La respuesta parece obligada:
3.– Nunca se han dejado correr como hoy en la Iglesia tan libremente los errores contra la fe y la moral. No parece que pueda haber otra respuesta verdadera.
La lucha insuficiente contra el error
Es normal que la lucha contra el error sea hoy muy insuficiente en un marco secular imbuido ampliamente de liberalismo, en el que «hay que respetar todas las ideas»; en una cultura que espera el bien común no de la verdad, no del respeto a la naturaleza de los seres y a su Creador, sino de una tolerancia universal, que lo admite todo, menos la intolerancia de unas convicciones dogmáticas; en un tiempo en el que la buena amistad de la Iglesia con el mundo moderno es pretendida por muchos como un bien supremo; en unos tiempos de riqueza, que engendra soberbia, y que generaliza una soberbia hostil a toda corrección autoritativa; en una época que no une suficientemente la verdad ortodoxa a la firme adhesión a la Cruz de Cristo, y que, afectada por el protestantismo, no siente devoción alguna ni por la ley eclesial, ni por la autoridad pastoral, ni por la obediencia, ni por los dogmas, ni por el Magisterio apostólico.
En un tiempo como éste, no pocos hombres de Iglesia han mostrado más celo y respeto por la libertad de expresión que por la verdad ortodoxa. Y no han combatido los errores contra la fe con la fuerza y la eficacia necesarias. Solamente así puede entenderse que en algunas Iglesias locales agonizantes la cizaña del error sea más abundante que el trigo de la verdad. En estas Iglesias ciertos errores doctrinales corren libremente, se han establecido ya pacíficamente; en tanto que algunas verdades de la fe solo son afirmadas por unos pocos con penalidades martiriales.
Iglesias locales, digo, agonizantes, debido a la abundancia del error. En efecto, la Iglesia universal es indefectible y las fuerzas infernales nunca podrán vencerla. Pero una Iglesia local, que quizá, al paso de los siglos, ha sido capaz de superar tiempos muy duros, persecuciones, y también graves pecados y miserias morales, sean del pueblo o de sus mismos Pastores, en cambio, se tambalea, agoniza, y sucumbe cuando es herida por graves errores en la propia fe católica, que es su fundamento. Las herejías tienen muchísima más fuerza que las inmoralidades para debilitar o matar una Iglesia.
Pero por otra parte, conviene recordar que la Iglesia Católica, a diferencia de otras comunidades cristianas, es en plenitud «columna y fundamento de la verdad» (1Tim 3,9). Por eso el error doctrinal no puede arraigarse durablemente en la Iglesia Católica. Los nestorianos o los monofisitas o los luteranos pueden perseverar durantes siglos en los mismos errores doctrinales. La Iglesia Católica no, ni siquiera en sus realizaciones locales. Una Iglesia local o pierde su condición de católica, o más pronto o más tarde recupera la verdad católica. Su comunión universal con el colegio episcopal, presidido por Pedro, le asegura su condición de «Casa de Dios, Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad».
Los santos combaten «los errores de su tiempo»
La verdad católica fluye siempre de la Escritura y de la Tradición, tal como el Magisterio lo enseña (Dei Verbum 7-10). La verdad católica es, pues, siempre bíblica y tradicional. Ahora bien, la historia de la Iglesia nos presenta como un dato tradicional que los Padres, los santos y los mejores teólogos, así como los Papas, han enseñado siempre la verdad católica, impugnando a la vez «los errores de su tiempo».
La mayor virulencia del error suele darse, precisamente, en su fascinante novedad. Los errores, cuando se hacen viejos, pierden mucho de su peligroso atractivo. Por eso, el fuego accidental ha de ser apagado al instante, para que no se difunda. Una vez que ha quemado un gran bosque, a veces, él mismo se apaga, porque no queda ya nada por consumir.
San Agustín (354-430), por ejemplo, combatió con todas sus fuerzas contra los errores que su contemporáneo Pelagio (354-427) estaba difundiendo acerca de la gracia. Y así lo hizo, asistido por Dios, para bien de la Iglesia, aunque aquellos errores fueron en un principio aprobados por varios Obispos –Jerusalén, Cesarea, sínodo de Dióspolis (415), e incluso por el papa Zósimo–, pues éstos no habían alcanzado a comprender todavía su grave malicia, al no estar quizá bien informados y al no haber aún una doctrina dogmática de la Iglesia sobre esos temas. Y ejemplos como éste podrían multiplicarse indefinidamente. La impugnación de los errores presentes es un dato unánime de la Tradición católica.
Para comprobar lo que he afirmado basta recordar la información que la Liturgia de las Horas nos ofrece, al hacer una brevísima biografía en la memoria de los santos. Cuando se trata de santos pastores o teólogos, son casi constantes los datos que subrayan que combatieron los errores y las desviaciones morales de su tiempo, y que ello con frecuencia les atrajo grandes penalidades, persecuciones, exilios, cárcel, muerte. Fueron, pues, mártires de la verdad de Cristo, ya que dieron «testimonio de la verdad» con todas sus fuerzas, sin «guardar su vida».
San Justino (+165; 1-VI), «escribió diversas obras en defensa del cristianismo... Abrió en Roma una escuela donde sostenía discusiones públicas. Fue martirizado».
San Ireneo (+200; 28-VI), obispo y mártir, autor de Adversus hæreses, «escribió en defensa de la fe católica contra los errores de los gnósticos».
San Calixto I (+222; 14-X), antiguo esclavo, Papa y mártir, «combatió a los herejes adopcionistas y modalistas».
San Antonio Abad (+356; 17-I), padre de los monjes, apoyó «a San Atanasio en sus luchas contra los arrianos».
San Hilario (+367; 13-I), obispo y doctor de la Iglesia, «luchó con valentía contra los arrianos y fue desterrado por el emperador Constancio».
San Atanasio (+373; 2-V), obispo y doctor de la Iglesia, «peleó valerosamente contra los arrianos, lo que le acarreó incontables sufrimientos, entre ellos varias penas de destierro».
San Efrén (+373; 9-VI), diácono y doctor de la Iglesia, fue «autor de importantes obras, destinadas a la refutación de los errores de su tiempo».
San Basilio (+379; 2-II), obispo y doctor de la Iglesia, «combatió a los arrianos».
San Cirilo de Jerusalén (+386; 18-III), obispo y doctor de la Iglesia, «por su actitud en la controversia arriana, se vio más de una vez condenado al destierro... [pues] explicaba a los fieles la doctrina ortodoxa, la Sagrada Escritura y la Tradición».
San Eusebio de Vercelli (+371; 2-VIII), obispo, «sufrió muchos sinsabores por la defensa de la fe, siendo desterrado por el emperador Constancio. Al regresar a su patria, trabajó asiduamente por la restauración de la fe, contra los arrianos».
San Dámaso (+384; 11-XII), Papa, «hubo de reunir frecuentes sínodos contra los cismáticos y herejes».
San Ambrosio (+397; 7-XII), obispo y doctor de la Iglesia, «defendió valientemente los derechos de la Iglesia y, con sus escritos y su actividad, ilustró la doctrina verdadera, combatida por los arrianos».
San Juan Crisóstomo (+407; 13-IX), obispo y doctor de la Iglesia, en Constantinopla, se esforzó «por llevar a cabo una estricta reforma de las costumbres del clero y de los fieles. La oposición de la corte imperial y de los envidiosos lo llevó por dos veces al destierro. Acabado por tantas miserias, murió [desterrado] en Comana, en el Ponto».
San Agustín (+430; 28-VIII, obispo y doctor de la Iglesia, «por medio de sus sermones y de sus numerosos escritos contribuyó en gran manera a una mayor profundización de la fe cristiana contra los errores doctrinales de su tiempo».
San Cirilo de Alejandría (+444; 27-VI, obispo y doctor de la Iglesia, «combatió con energía las enseñanzas de Nestorio y fue la figura principal del Concilio de Éfeso».
San León Magno (+461; 10-XI), obispo y doctor de la Iglesia, «combatió valientemente por la libertad de la Iglesia, sufriendo dos veces el destierro».
San Hermenegildo (+586; 13-IV) «es el gran defensor de la fe católica de España contra los durísimos ataques de la herejía arriana... Su verdadera gloria consiste en haber padecido el martirio por negarse a recibir la comunión arriana y en ser, de hecho, el primer pilar de la unidad religiosa de la nación».
San Martín I (+656; 13-III), Papa y mártir, «celebró un concilio en el que fue condenado el error monotelita. Detenido por el emperador Constante el año 653 y deportado a Constantinopla, sufrió lo indecible; por último fue trasladado al Quersoneso, donde murió».
San Ildefonso (+667; 23-I), obispo de Toledo, hizo «una gran labor catequética defendiendo la virginidad de María y exponiendo la verdadera doctrina sobre el bautismo».
San Juan Damasceno (+mediados VIII; 4-XII), doctor de la Iglesia, «escribió numerosas obras teológicas, sobre todo contra los iconoclastas».
San Romualdo (+1027; 19-VI), abad, «luchó denodadamente contra la relajación de costumbres de los monjes de su tiempo».
San Gregorio VII (+1085; 25-V), Papa, trabajó «en la obra de reforma eclesiástica... con gran denuedo... Su principal adversario fue el emperador Enrique IV. Murió desterrado en Salerno».
San Anselmo (+1109; 21-IV), obispo y doctor de la Iglesia, «combatió valientemente por la libertad de la Iglesia, sufriendo dos veces el destierro».
Santo Tomás Becket (+1170; 29-XII), obispo y mártir, «defendió valientemente los derechos de la Iglesia contra el rey Enrique II, lo cual le valió el destierro a Francia durante seis años. Vuelto a la patria, hubo de sufrir todavía numerosas dificultades, hasta que los esbirros del rey lo asesinaron».
San Estanislao (+1079; 11-IV), obispo y mártir, «fue asesinado por el rey Boleslao, a quien había increpado por su mala conducta».
Santo Domingo de Guzmán (+1221; 8-VIII), fundador de la Orden de Predicadores, «con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albigense».
San Antonio de Padua (+1231; 13-VI), doctor de la Iglesia, se dedicó a la predicación, «convirtiendo muchos herejes».
San Vicente Ferrer (+1419; 5-IV), «como predicador recorrió muchas comarcas con gran fruto, tanto en la defensa de la verdadera fe como en la reforma de costumbres».
San Juan de Capistrano (+1456; 23-X), sacerdote de los Frailes Menores, hizo su apostolado por toda Europa, «trabajando en la reforma de costumbres y en la lucha contra las herejías».
San Casimiro (+1484; 4-III), «gran defensor de la fe».
San Juan Fisher (+1535; 22-VI), obispo y mártir, «escribió diversas obras contra los errores de su tiempo».
Santo Tomás Moro (+1535; 22-VI), «escribió varias obras sobre el arte de gobernar y en defensa de la religión». Igual que San Juan Fisher, por oponerse a los errores y abusos del rey Enrique VIII, fue decapitado en 1535.
San Pedro Canisio (+1597; 21-XII), doctor de la Iglesia, «destinado a Alemania, desarrolló una valiente labor de defensa de la fe católica con sus escritos y predicación».
San Roberto Belarmino (+1621; 17-IX), obispo y doctor de la Iglesia, «sostuvo célebres disputas en defensa de la fe católica [frente a los protestantes] y enseñó teología en el Colegio Romano».
San Fidel de Sigmaringa (+1622; 24-IV): «la Congregación de la Propagación de la Fe le encargó fortalecer la recta doctrina en Suiza. Perseguido de muerte por los herejes, sufrió el martirio».
San Pedro Chanel (+1841; 28-IV), misionero: «en medio de dificultades de toda clase, consiguió convertir a algunos paganos, lo que le granjeó el odio de unos sicarios que le dieron muerte».
San Pío X (+1914; 21-VIII), «tuvo que luchar contra los errores doctrinales que en ella [la Iglesia] se infiltraban».
Según esto puede afirmarse que aquellos círculos de la Iglesia de nuestro tiempo, sean teológicos, populares o episcopales, que sistemáticamente descalifican y persiguen a los maestros católicos que hoy defienden la fe de la Iglesia y que combaten abiertamente las herejías, se sitúan fuera de la tradición católica y contra ella. En la guerra que hay entre la verdad y la mentira, aunque no lo pretendan conscientemente, ellos se ponen del lado de la mentira y son los adversarios peores de los defensores de la verdad. También si ellos están entre quienes la predican.
Los santos pastores y doctores de todos los tiempos combatieron a los lobos que hacían estrago en las ovejas adquiridas por Cristo al precio de su sangre. Estuvieron siempre vigilantes, para que el Enemigo no sembrara de noche la cizaña de los errores en el campo de trigo de la Iglesia. En tiempos en que las comunicaciones eran muy lentas, se enteraban, sin embargo, muy pronto –estaban vigilantes– cuando el fuego de un error se había encendido en algún lugar del campo eclesial, y corrían a apagarlo.
No se vieron frenados en su celo pastoral ni por personalidades fascinantes, ni por Centros teológicos prestigiosos, ni por príncipes o emperadores, ni por levantamientos populares. No dudaron en afrontar marginaciones, destierros, pérdidas de la cátedra académica o de la sede episcopal, calumnias, descalificaciones y persecuciones de toda clase. Y gracias a su martirio –gracias a Dios, que en él los sostuvo– la Iglesia Católica permanece en la fe católica.
También aquí convendrá recordar algunos ejemplos.
San Atanasio
A comienzos del siglo IV, cuando Constantino abre las puertas del Imperio romano a la Iglesia, entran en ésta muchos que aún tienen mentalidad pagana. En ciertos campos coexisten todavía elementos paganos y cristianos en peligrosa mezcolanza. El mismo Constantino, por ejemplo, sigue siendo Pontífice supremo de los colegios sacerdotales paganos.
En este mundo cristiano-pagano, parece inevitable que surjan aquí y allá herejías que traten de acomodar la fe cristiana a las exigencias mentales del mundo pagano. Es precisamente lo que hace Arrio (+336), presbítero notable de Alejandría, uno de los centros teológicos principales de la época. Con fórmulas razonables y persuasivas, presenta el misterio de Cristo en modos asequibles al pensamiento griego y romano, pero inconciliables con la fe católica tradicional.
Niega Arrio la divinidad de Jesucristo, pues el Verbo que él predica no es eterno, ni engendrado por el Padre, sino una criatura excelsa, adoptada especialmente por Dios, pero que no es Dios en sentido propio y verdadero. Esta doctrina se difunde con gran rapidez, amenazando el fundamento mismo de la fe católica. Pero también muy pronto el concilio de Nicea (325), primer concilio ecuménico, excluye, contra los arrianos, toda subordinación del Logos al Padre, pues afirma que Jesucristo es «Dios verdadero de Dios verdadero... consubstancial al Padre» (Dz 125).
Por eso, cuando Atanasio (+373) es elevado en el año 328 al episcopado, entiende bien que su misión primera ha de ser afirmar la fe católica en Cristo, reafirmar la fe de Nicea. Pero esta misión va a exigirle un verdadero y prolongado martirio, pues casi todos los obispos de la Iglesia oriental son entonces partidarios, más o menos moderados, del arrianismo; cómplices activos o pasivos de esa herejía. Son tiempos en que San Jerónimo exclama: ingemuit totus orbis et arianum se esse miratus est (gimió el orbe entero, asombrándose al comprobar que era arriano: Dial. adu. Lucif. 19).
Pues bien, si en esta situación del Oriente cristiano, Atanasio, en posesión tranquila de la sede de Alejandría, se hubiera limitado a profesar la verdad de Nicea, pero sin empeñarse en combatir los graves errores de la cristología arriana, no hubiera sufrido persecución alguna ni de sus hermanos en el episcopado, ni del Emperador, adicto a los arrianos. Para evitar exilios, difamaciones y persecuciones de todo tipo, hubiera sido suficiente que, aun predicando la fe católica de Nicea, guardara, sin embargo, un discreto silencio sobre los graves errores vigentes a su alrededor sobre el misterio de Cristo.
Por el contrario, Atanasio no se limita a predicar la verdad sobre Cristo, sino que, enfrentándose con la mayoría de sus hermanos Obispos, y empleando todos los medios a su alcance –cartas, visitas, concilios, disputas–, se entrega con todas sus fuerzas a combatir el arrianismo, que de haber prevalecido, hubiera acabado con la Iglesia Católica.
Pues bien, el testimonio martirial de Atanasio tuvo un precio altísimo. Obispo de Alejandría del 328 al 373, cinco veces se vio expulsado de su sede episcopal (335-337, 339-346, 356-362, 363, 365-366), y durante esos cinco destierros hubo de sufrir penalidades incontables: violencias, disputas, carencias de toda clase, calumnias, penurias, despojamientos, sufrimientos físicos y morales, marginación y desprestigio.
San Hilario (+367), el «Atanasio de Occidente», movilizó de modo semejante a los obispos de la Galia contra el arrianismo, combatiéndolo con todas sus fuerzas a través de escritos, sínodos, viajes y cartas, lo que también ocasionó que fuera exiliado por el Emperador de su sede de Poitiers al Asia Menor (356-359). Refiere su biógrafo Sulpicio Severo que era llamado por los arrianos «perturbador de la paz en Occidente» (2,45,4).
Pues bien, la historia nos asegura que gracias al martirio de San Atanasio, de San Hilario y de otros testigos fieles –que podían haberse mantenido callados en su sede, sin «perturbar la paz» eclesial, discretamente camuflados en la masa circundante de Obispos arrianos–, la Iglesia vive hoy su fe católica en Jesucristo.
Santo Tomás Moro
El gran humanista inglés Santo Tomás Moro (1478-1535), en cuanto escritor, es conocido ante todo por su obra Utopía, escrita en 1516, al mismo tiempo que El Príncipe de Maquiavelo. En el Libro I finge un diálogo con el navegante Rafael, conocedor ocasional de la isla Utopía. Leyendo este libro se comprenden las grandes facilidades que el género literario utópico ofrece para la más atrevida crítica social. En él se muestra Moro como un confesor tan apasionado de la verdad y un acusador tan valiente de los males de su tiempo, que resulta extraño que no le hubieran cortado la cabeza antes.
Según él dice, considerando la realidad de su tiempo, señores nobles y caballeros, Obispos, abades y frailes, no se contentan con ser «los mayores vagos del mundo», sino que además son cruelmente nocivos, sobre todo con los pobres.
«Cuando miro los Estados que hoy día florecen por todas partes, no veo en ellos, así Dios me salve, otra cosa que la conspiración de los ricos, que hacen sus negocios so pretexto y en nombre de la república. Y estas maquinaciones las promulgan como ley los ricos en nombre de la sociedad y, por tanto, también en nombre de los pobres».
Ante una posición tan crítica, Rafael le invita a un posibilismo realista, que procure al menos en cuestiones políticas la búsqueda del mal menor:
«Aunque no podáis desarraigar las opiniones malvadas ni corregir los defectos habituales, no por ello debéis desentenderos del Estado y abandonar la nave en la tempestad porque no podáis dominar los vientos... Hace falta que sigáis un camino oblicuo, y que procuréis arreglar las cosas con vuestras fuerzas, y, si no conseguís realizar todo el bien, esforzáos por lo menos en menguar el mal».
El consejo es prudente. Pero en el fingido diálogo, Moro se muestra muy reticente en cuanto a las posibilidades que la honradez tiene en la política:
«Tampoco sería yo de ninguna utilidad en los consejos de los príncipes, ya que si opinase de manera diferente de la mayoría sería como si no opinase; y si opinase de igual manera, sería auxiliar de su locura. No distingo el fin de vuestro camino oblicuo, según el cual decís que hay que procurar, a falta de poder realizar el bien, evitar el mal por todos los medios posibles. No es aquel [el Consejo real] lugar para disimulos, ni es posible cerrar los ojos. Se hace preciso aprobar allí las peores decisiones y suscribir los decretos más pestilentes. Y pasa por espía, por traidor casi, quien no hace elogio de medidas malignamente aconsejadas. Así pues, no hay ocasión de realizar ninguna acción benéfica, ya que es más probable que el mejor de los hombres sea corrompido por sus colegas [políticos], que no que les corrija, ya que el perverso trato con éstos o bien le deprava o le obliga a disfrazar su integridad e inocencia con la maldad y la necedad ajenas. Tan lejos está, pues, de obtener el resultado propuesto con vuestro camino oblicuo».
Este diálogo literario, de 1516, en el que Moro describe con viveza posiciones dialécticas irreconciliables, no expresa, por supuesto, exactamente su pensamiento. De hecho, acepta que el rey Enrique VIII le designe Lord Canciller de Inglaterra en 1529. Muy pronto, sin embargo, su conciencia no le permite aprobar las terribles decisiones del rey, que van configurando en su Reino un estado de cisma y herejía. Es un tiempo de prueba durísima, en el que innumerables Obispos, abades y sacerdotes, nobles e intelectuales católicos ingleses, al menos con su silencio, se hacen cómplices de gravísimos males.
Santo Tomás Moro es mártir, es testigo de la verdad de Cristo y de su Iglesia. Dimite de su cargo, se retira al campo en 1532, y socialmente se queda prácticamente solo. No mucho más tarde, en 1535, es decapitado en la Torre de Londres. No pocos autores actuales –como Vázquez de Prada o Prévost– han recordado en valiosos estudios su heroísmo cristiano extremo. Louis Bouyer escribe a este propósito:
Moro «fue al suplicio sin hacer concesiones, cuando le hubiera bastado aceptar un compromiso equívoco, que todo el mundo esperaba de él, para hallarse de nuevo en el otium cum dignitate...
Y es que para él «la aceptación de la cruz que hay que llevar para seguir a Cristo no le pareció nunca un deber exclusivo del monje o del religioso [que ha renunciado al mundo], sino de todo bautizado» (Tomás Moro, humanista y mártir, Encuentro, Madrid 1986,88).
El 31 de octubre de 2000, el año del Jubileo, Juan Pablo II declaró a Santo Tomás Moro patrono de los gobernantes y políticos, con ocasión del jubileo celebrado por éstos en Roma.
San Luis María Grignion de Montfort
En la Francia de 1700 estaba tan difundida la herejía jansenista que la predicación católica y tradicional de Montfort, aunque hallaba entusiasta acogida en el pueblo sencillo de muchos lugares, fue sistemáticamente perseguida por los altos eclesiásticos de la época.
Grignion de Montfort (1673-1716) hubo de andar de una diócesis a otra, sin poder arraigarse en ninguna. El alto clero jansenista, con frecuencia culto y elegante, perteneciente a veces a familias aristocráticas, hallaba detestable la figura de aquel cura paupérrimo y de predicación insoportablemente tradicional.
En Nantes, por ejemplo, le fue prohibido predicar y confesar. También fue expulsado de la diócesis de Poitiers. En esta diócesis, el Obispo, «influido por los jansenistas o jansenizantes, por su mismo vicario general, un día, cuando estaba el Santo dando ejercicios a las religiosas de Santa Catalina, le intimó la orden de salir inmediatamente de la diócesis. El santo varón obedeció al punto» (N. Pérez – C. Abad, Obras de San Luis María Grignion de Montfort, BAC 111, Madrid 1954,29).
A su hija espiritual, María Luisa Trichet, le escribe: «me encuentro empobrecido, crucificado y humillado como nunca. Hombres y demonios, en esta gran ciudad de París, me arman una guerra muy amable y dulce. ¡Que me calumnien, que me ridiculicen, que hagan jirones mi reputación, que me encierren en la cárcel! ¡Qué regalos tan preciosos!... Son el equipaje y acompañamiento de la divina Sabiduría, que Ella introduce consigo en casa de aquellos con quienes quiere morar» (24-X-1703).
Y unos años más tarde, en febrero o marzo de 1706, escribe a los fieles de Montbernage, amigos suyos, a quienes había predicado una misión: «tengo frente a mí grandes enemigos: a todos los mundanos que me desprecian, me ridiculizan y persiguen, y a todo el infierno, que se ha conjurado para perderme y que hará levantarse contra mí en todas partes a todos los poderosos».
Poco después, en ese mismo año, «en vista de las dificultades que por todas partes se presentaban a su apostolado en Francia, pensó de nuevo en ofrecerse para las misiones de ultramar, y con este intento decidió encaminarse a Roma para pedir la bendición del Vicario de Cristo». Pero Clemente XI, gran impugnador del jansenismo (bula Vineam Domini, 1705; y más tarde, en 1713, la Unigenitus), le nombra misionero apostólico, y le ordena seguir predicando en Francia, trabajando siempre allí, donde tanta falta hace, «en perfecta sumisión a los obispos de las diócesis a donde seáis llamado» (30-31). Solo en los últimos años de su vida (1711-1716) se vio Montfort relativamente libre de persecuciones.
«Dios, por fin, le deparaba dos diócesis en las que iba a poder trabajar con santa libertad: la de Luçon y la de la Rochela. Sus obispos eran de los poquísimos que en Francia no se habían dejado doblegar por el espíritu jansenista... No faltaban en Luçon clérigos jansenizantes, y en la de la Rochela... Pero el siervo de Dios podía contar, y contó siempre, con el apoyo de los dos fervorosos prelados» (41).
3.– El gobierno pastoral al servicio de la verdad divina
Los Obispos, y en su medida los presbíteros, han recibido de Cristo autoridad para enseñar, para santificar y para regir pastoralmente la Iglesia (ChD 2; PO 4-6). Y para dar el «testimonio de la verdad», los tres ministerios apostólicos, no solo el primero, son necesarios y han de ejercitarse unidos, potenciándose mutuamente.
1) La enseñanza de la verdad y 2) la refutación de los errores no libran completamente de la mentira al pueblo cristiano si, junto con ello, no se ejercita suficientemente 3) el gobierno pastoral, que reprueba a tiempo un libro, retira a un profesor de su cátedra, promueve a un maestro de la verdad católica, frena a una editorial religiosa que difunde errores, clausura un centro que ha perdido irremediablemente la ortodoxia, y apoya valientemente a las personas y las obras que realmente «dan testimonio de la verdad».
Es muy sencillo: la verdad católica –la ortodoxia y la ortopraxis– no puede mantenerse donde la autoridad apostólica pastoral no se ejercita en forma suficiente. Y esta insuficiencia del ejercicio autoritativo del ministerio pastoral puede tener diversas causas, externas e internas.
–Causas externas (mundo). Es cierto que quizá nunca como hoy ha sido tan arduo el ejercicio de la autoridad apostólica. Nunca, en efecto, el mundo católico se había visto tan aquejado de las alergias a la ley y a la autoridad que comenzaron a afectar la Cristiandad a partir del «libre examen» de los protestantes, y que se difundieron en todo el Occidente, hasta constituir una forma mentis propia de nuestra época, desde la ilustración y el liberalismo, con sus ilimitados dogmas cívicos de «la libertad de pensamiento» y «la libertad de expresión».
Es cierto, sí, que en un marco mundano como el presente la autoridad pastoral apostólica apenas puede ejercitarse en muchas ocasiones si no es pasando verdaderos martirios. Pero tendrá que pasarlos. Lo exige el bien común del pueblo cristiano. Por otra parte, los Pastores habrán de sufrir de todos modos: tanto si ejercen la autoridad de su ministerio pastoral, pues viene la persecución, como si no la ejercita, y se impone la rebeldía y la anarquía. Pero mejor es sufrir haciendo el bien que haciendo el mal; mejor es padecer en el cumplimiento de lo debido que en el incumplimiento de la propia misión.
«Agrada a Dios que por amor suyo soporte uno las ofensas injustamente inferidas... Que si por haber hecho el bien padecéis y lo lleváis con paciencia, esto es lo grato a Dios. Pues para esto fuiste llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos» (1Pe 2,19-21).
El Pastor que ejerza hoy la autoridad apostólica, siguiendo el ejemplo de Cristo y de todos los Pastores santos, habrá de sufrir una muy dura persecución no solo de parte del mundo, sino sobre todo en el mismo interior de la Iglesia. Será perseguido y descalificado por todos los cristianos que desobedecen la ortodoxia y la ortopraxis de la Iglesia, que son muchos, y también por aquellos Pastores que no se atreven a ejercer su autoridad pastoral, sancionando, promoviendo, quitando o poniendo, y que se ven implícitamente denunciados por los Pastores que sí la ejercen.
–Causas internas (carne). Un Pastor puede frenar el ejercicio de su autoridad pastoral por otras muchas causas internas. Quizá las principales sean: –por temor al sufrimiento, es decir, por miedo al martirio; –por deseos de agradar y de ser estimado; –por una errónea apreciación del mal menor en la Iglesia; –por no fiarse del todo de la doctrina y disciplina católicas; –por no tener una fe segura en el misterio de la autoridad apostólica.
Un Obispo, por ejemplo, que, ejercitando su autoridad pastoral, no se atreve a retirar de su Seminario a un brillante profesor de moral, que en graves cuestiones lleva años enseñando contra el Magisterio católico, se niega a ser mártir, no da el testimonio de la verdad de modo completo, aun en el supuesto de que en su magisterio episcopal enseñe la verdad moral de la Iglesia y combata los errores contrarios. Teme la reacción de quienes en la diócesis apoyan a ese sacerdote, que quizá sean muchos e influyentes, y teme verse descalificado en las publicaciones progresistas católicas y en los medios mundanos.
Pero quizá no obre así por temor o por oportunismo, sino porque cree erróneamente que «por el bien de la Iglesia», «por guardar en ella la paz y la unidad», conviene, como mal menor, mantener en el Seminario a ese profesor que enseña a despreciar el Magisterio apostólico o a interpretarlo fraudulentamente.
En fin, también puede paralizar su acción autoritativa la debilidad de su fe en la doctrina y disciplina de la Iglesia: «¿y si resulta después que la Iglesia reconoce que lleva razón éste que ahora se le opone?».
El apóstol Pablo hubo de tomar a veces decisiones pastorales muy enérgicas, y en ocasiones abiertamente impopulares. Por eso, a la luz del Espíritu Santo, pero también por experiencia propia, decía:
«¿acaso yo ando buscando la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Pensáis que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo» (Gál 1,10). «Yo de muy buena gana me gastaré y me desgastaré hasta agotarme por vuestro bien, aunque, amándoos con mayor amor, sea menos amado» (2Cor 12,15).
Él sabía bien que, en determinadas situaciones –que en un lugar y época pueden ser habituales y generalizadas– no puede ejercitarse el ministerio apostólico sin martirio. O apostolado y martirio, o mundo, carne y, por supuesto, demonio.
La crisis de la autoridad
Antes he dicho que un Pastor puede frenar el ejercicio de su autoridad pastoral por muy diversas causas, sean éstas internas o externas. La más decisiva, sin duda, es por la falta de una fe firme en el misterio de la autoridad apostólica. Ésta es una causa interna, falta de fe, pero también externa, mentalidad generalizada en la sociedad civil y, en su medida, también en la sociedad eclesial.
La doctrina de la Iglesia acerca de la autoridad en general y de la autoridad pastoral, tal como se propone en las encíclicas sacerdotales, en el concilio Vaticano II o en el Catecismo es la que siempre ha sido enseñada por la Biblia y la Tradición: el poder espiritual de toda autoridad legítima viene de Dios, no de la soberanía del pueblo. La autoridad pastoral procede de Cristo, el Señor, el Buen Pastor, y es recibida por vía sacramental, en el sacramento del Orden.
Pero siendo en esta cuestión tan extremadamente diverso el pensamiento del Evangelio y el pensamiento del mundo, solamente «el justo, que vive de la fe» (Hab 2,4; Rm 1,17; Gál 3,11; Heb 10,38), podrá entender y vivir la autoridad según Cristo y los santos pastores, porque solo la luz de la fe le libra de las tinieblas del pensamiento mundano del siglo. La crisis actual de la autoridad pastoral es ante todo una crisis de fe.
Cuántos son hoy los Obispos, párrocos, superiores religiosos, padres de familia, maestros y profesores que, aunque mantengan teóricamente la fe verdadera sobre la autoridad –en el mejor de los casos–, la ejercen prácticamente según aquella falsa doctrina igualitaria de la autoridad, que fundamenta las democracias liberales. (La democracia en sí es buena; pero la democracia liberal adolece de todos los errores y las perversidades de aquel liberalismo que la Iglesia ha condenado muchas veces). Son por eso incapaces –en conciencia– de tomar decisiones impopulares, pretenden ante todo hacerse con una votación favorable mayoritaria, toleran lo absolutamente intolerable, no combaten a veces herejías, cuando han arraigado en una mayoría, ni impiden eficazmente sacrilegios, y buscan equilibrios centristas entre los mantenedores de la verdad y los seguidores del error –centristas en el mejor de los casos, porque no pocas veces son duramente autoritarios con los hijos de la luz y liberalmente permisivos con los hijos de las tinieblas–.
Y esta dimisión de la autoridad se produce muchas veces no por temor o por oportunismo, es decir, por rechazo de la Cruz y del martirio, sino, insisto, en conciencia, entendiendo que si ellos frenan las decisiones autoritativas o las eliminan totalmente es por humildad personal, por abnegación y benignidad, y sin buscar otra cosa que «el bien de la Iglesia», «la paz de la Iglesia»: de otro modo estallarían guerras terribles en la comunidad cristiana, que por encima de todo han de ser evitadas. Hay que guardar la paz.
No entienden que con esa actitud su gobierno pastoral se distancia inmensamente del ejemplo y de la enseñanza de Cristo, de Pablo y de toda la tradición de Pastores santos.
«Yo he venido a echar fuego en la tierra, ¿y qué he de querer sino que se encienda?... ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino la división» (Lc 12,49.51).
La cosa es clara: sin darse cuenta, esos Pastores pacifistas han asimilado el pensamiento mundano sobre la autoridad. Basta leer la grandes encíclicas de la Iglesia sobre la autoridad (por ejemplo, de León XIII, Diuturnum illud 1881, Immortale Dei 1885, Libertas 1888), y las que impugnaron la devaluación de la autoridad iniciada en la Reforma protestante y consumada en el liberalismo, para advertir que, tanto los errores, como los pésimos efectos en el pueblo, descritos en esos documentos, son justamente los que hoy se han generalizado.
Primero se niega la fe en la autoridad, en cuanto dada por nuestro Señor Jesucristo, y enseguida se debilita su ejercicio. Y entonces, «herido el pastor», o paralizado al menos, «se dispersan las ovejas del rebaño» (Zac 13,7; Mt 26,31).
La Viña devastada
Sin la parresía necesaria en los Pastores, la Viña del Señor es devastada, son derribadas sus cercas, es saqueada por los viandantes, pisoteada por los jabalíes y arrasada por las alimañas (Sal 79).
De los malos pastores dice Jesús a Santa Catalina de Siena:
«Cometen injusticia con sus súbditos y prójimos y no corrigen los vicios [ni los errores], sino que, como ciegos, no los ven a causa del desordenado temor a desagradar a las criaturas, a las que dejan dormir y permanecer en su enfermedad...
«Algunas veces corrigen, para justificarse, con una pequeña reprensión... Así cometen injusticia por miserable amor a sí mismos. Este amor propio ha envenenado al mundo y al cuerpo místico de la Iglesia, y ha convertido en salvaje el jardín de esta esposa; lo han sembrado de flores podridas.
«El jardín estuvo cultivado cuando había verdaderos trabajadores, es decir, ministros santos, plantado de muchas y fragantes flores, porque la vida de los súbditos, por medio de los buenos pastores, no era mala, sino virtuosa, honesta y santa. Hoy no es así, sino lo contrario, pues a causa de los malos pastores hay malos súbditos. La Esposa se llena de toda clase de espinas, de muchos y variados pecados» (Diálogo cp. 122).
En el volumen IX del Manual de Historia de la Iglesia dirigido por Hubert Jedin y Konrad Repgen, dedicado al siglo XX, el padre Joahnnes Bots, S. J. describe en un capítulo la profunda crisis sufrida después del Concilio Vaticano II por la Iglesia en los Países Bajos.
Desaparece prácticamente la confesión individual; en el decenio de 1965-1975 la secularización de sacerdotes fue tres veces superior a la media mundial; en 1960-1976 las ordenaciones disminuyeron un noventa por ciento; en 1961-1976 se perdió una mitad de la asistencia a la misa dominical, pasó del 70 al 34 por ciento...
Estos cambios y otros muchos tan extremadamente negativos son dirigidos por intelectuales y teólogos. «A partir de entonces la provincia eclesiástica de Holanda es un ejemplo gráfico de la suerte que espera a una Iglesia cuando sustituye el poder de dirección de los legítimos portadores de los ministerios por el de unas cuantas personalidades que dominan los medios de opinión» (Herder, Barcelona 1984, 826 y 827).
En la misma obra el padre Ludwig Volk, S. J., describe y analiza la crisis, también grave, sufrida en esos mismos años por la Iglesia en Alemania, y al señalar las causas indica sobre todo el mal uso de la autoridad pastoral.
«El pasivo dejar hacer en unos casos y la resolutiva actuación en otros han forzado la inevitable sospecha de que las decisiones del ministerio pastoral no han sido dictadas en primer término por consideraciones objetivas, sino por la medida de obediencia que podía esperarse de cada uno de los grupos. Ahora bien, si el uso de la autoridad episcopal se guía demasiado por consideraciones pragmáticas, que cederían a la tentación de tratar a los progresistas con talante liberal y a los conservadores, en cambio, de forma autoritaria o –para decirlo con fórmula más punzante– si se pretende salir al encuentro de los unos con el amor sin autoridad de la Iglesia y al de los otros con autoridad sin amor, el resultado final sólo puede ser un creciente distanciamiento» (ib. 810).
El pueblo cristiano, cuando en doctrina, disciplina y vida no está suficientemente regido y protegido por sus Pastores sagrados, se parece a la Viña devastada, saqueada por los viandantes y arrasada por las alimañas. El Rebaño de Cristo, que ha sido congregado en la unidad al precio de Su sangre (Jn 11,52), inhibida la autoridad pastoral, la única que puede guardarlo en la unidad, no tiene ya «un solo corazón y un alma sola» (Hch 4,32), no tiene ya «el mismo pensar, la misma caridad, el mismo ánimo, el mismo sentir» (Flp 2,2), sino que, contagiado por los errores de la época, pierde vitalidad, alegría y fecundidad, se divide en grupos contrapuestos, y finalmente se disgrega, es decir, se dispersa, se muere.
Un pueblo que aguanta impertérrito la difusión de graves herejías y la multiplicación habitual de ciertos sacrilegios; un pueblo en el que los matrimonios cristianos evitan los hijos habitualmente, por modos gravemente ilícitos, porque le han dicho que pueden emplearlos; un pueblo en el que la inmensa mayoría de los bautizados no va a Misa, porque le han dicho que propiamente no es obligatorio, sino que la asistencia ha de ser voluntaria; un pueblo en el que los fieles hace años que no se confiesan o que solo reciben alguna vez una absolución colectiva, porque le han dicho... está agonizante.
Pobres cristianos: están perdidos por malos pastores, que no han sabido proteger sus ovejas de los lobos, que no han sabido asegurarles los buenos pastos y las aguas puras, que les han entregado a la guía de falsos profetas. Pobres bautizados, que han dejado así «la fuente de aguas vivas, para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de contener el agua» (Jer 2,13).
El resultado es terrible: oscurecimiento de las mentes, debilitación de las voluntades, desorden de los sentidos, desquiciamiento de la sociedad, de la cultura, de las costumbres, amor conyugal habitualmente profanado, incapacidad para la oración, para la abnegación, para la buena educación de los hijos, falta de alegría por falta de cruz en el seguimiento fiel de Cristo, profundas divisiones dentro de la comunidad cristiana, carencia casi total de vocaciones sacerdotales y religiosas, divorcios, drogas, abortos, apostasías innumerables...
Un horror. Pero ¿quién se compadecerá de esta pobre gente? ¿quién le hará pasar de la oscuridad a la luz, de la cizaña al trigo, de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría?
«Jesús vio una gran muchedumbre, y se compadeció de ella, pues estaban como ovejas sin pastor» (Mc 6,34).
Es cierto que los pecados cometidos sin conocimiento suficiente, con una ignorancia invencible, bajo un engaño no superable, son pecados solamente materiales, no formales. Pero los pecados, aunque solo sean materiales, producen efectos objetivos terriblemente malos, privan además de muchos bienes y disponen a las personas para los pecados formales, debilitándolas, enfermándolas espiritualmente.
¿Quién desengañará a esos pobres cristianos engañados por las malas doctrinas? ¿Quién les dará «el testimonio de la verdad», de la verdad que les haga libres, y que les permita crecer y florecer bajo la acción del Espíritu Santo?... El pastor bueno que un día el Buen Pastor les envíe, para que puedan volver al camino del Evangelio, será sin duda un pastor mártir.
Consideremos humildemente ante el Señor –que dentro de poco ha de ser finalmente nuestro Juez– si estos diagnósticos son hoy verdaderos y en qué medida nos afectan personalmente, pues todos los cristianos –cada uno en su lugar y ministerio propio: párrocos, padres de familia, profesores, Obispos, teólogos, dirigentes laicos–, todos participamos de la autoridad pastoral del Señor y de los apóstoles. Nadie puede decir como Caín: «¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?» (Gén 4,9).
San Bernardo
Los santos han denunciado en la Iglesia los errores y los pecados con absoluta parresía, señalando también sus causas. No se hubieran atrevido a decir lo que dijeron, concretamente de los malos pastores, si su amor a la Iglesia hubiera sido menor, y mayor su amor a sí mismos.
En una obra sobre San Bernardo (1090-1153), Dom Jean Leclercq escribe:
«Cuando Bernardo, con una libertad de lenguaje que nos asombra, hace reproches a Obispos y Papas, no busca su interés humano, que más bien le aconsejaría ganarse a los grandes. Solo la caridad puede moverle a actuar así: lo que él pretende es el bien de estos prelados, aunque haya de molestarlos. Lo dice muchas veces: “más vale suscitar un escándalo que abandonar la verdad” [Apología VII,15, citando a San Gregorio Magno, Homil. 7 sobre Ez.]. Es preciso saber escandalizar para enfrentar a los que se ama con sus deberes, llevándoles a elegir entre el bien y el mal. Bernardo no es hombre de compromisos... Mediocres y fariseos podrán maldecir y criticar, pero “si se pone en Dios la esperanza, nada se teme de los hombres”. Las cóleras de Bernardo son consentidas y mantenidas, pues son benéficas: son en él un medio para conmover, convertir, hacer conocer el ideal de santidad que él pretende y al que quisiera elevar a los demás» (Saint Bernard mystique, Desclée de Brouwer 1948,93).
San Bernardo es con todos extraordinariamente amable y abnegado. Son notas predominantes de su carácter a un tiempo la dulzura y el dominio de sí. Pues bien, por eso mismo –no a pesar de ello– su parresía es inmensa cuando pretende apasionadamente el bien de la Iglesia y el bien de sus pastores.
De los males pastores de su tiempo dice: «quisiera Dios que fuesen tan vigilantes en desempeñar las funciones de sus cargos como son ardientes en pretenderlos. Velarían sobre sí mismos y no darían motivo a que pudiera decirse de ellos: “mis amigos y mis deudos se juntaron contra mí para combatirme” [Sal 37,12]. Esta queja, muy justificada por cierto, coge de lleno la época actual. Nuestros centinelas no se contentan con no guardarnos de las asechanzas de los enemigos, sino que, además de esto, nos hacen traición entregándoles la plaza. Sumidos en el más profundo sueño, no se despiertan ni al estallar sobre sus cabezas los rayos de las divinas amenazas, sin percatarse siquiera de su propio peligro. De ahí se sigue que no cuidan para nada de alejar de sí ni de sus rebaños el terrible peligro que les amenaza, pereciendo en la común catástrofe pastores y ovejas» (Cantares 77,2; cf. Sobre la consideración, De las costumbres y oficios de los obispos).
Santa Hildegarda y Santa Catalina
Este ejemplo de San Bernardo no es algo aislado en su tiempo. En la Edad Media –hoy tan ignorada y falsificada–, la parresía que ante las autoridades de la Iglesia muestran los santos –también si son mujeres– da unos ejemplos que en los tiempos modernos y actuales son, sin duda, menos frecuentes.
Cuando, por ejemplo, el Papa Anastasio IV escribe a Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179), solicitándole que le ilumine con alguna carta, él no se espera sin duda lo que ella, una humilde abadesa alemana, le va a decir:
«Oh hombre, que por atender tu ciencia has dejado de reprimir la jactancia del orgullo de los hombres que han sido puestos bajo tu protección... ¿por qué no cortas de raíz el mal que ahoga las hierbas buenas y útiles?»... (Régine Pernoud, Hildegarda de Bingen, Paidós 1998,68). La carta de esta monja al Papa abunda en expresiones de un atrevimiento asombroso.
Santa Catalina de Siena (1347-1380), doctora de la Iglesia y patrona de Europa, se caracteriza por su amor a la Iglesia y por su devoción al Papa, «el dulce Cristo en la tierra». Pero también se caracteriza por libertad absoluta para declarar los males de la Iglesia, que se dan, a su juicio, sobre todo en los sacerdotes y Obispos, aunque también en el pueblo, pero en gran parte por culpa de aquellos.
«Reformada la Iglesia, los súbditos se enmendarán, porque de casi todo lo malo que hacen tienen la culpa los malos pastores. Si éstos se corrigiesen y en ellos brillase la margarita de la justicia por su honesta y santa vida, no obrarían los súbditos de ese modo» (Diálogo cp. 129).
San Juan de Ávila
Reformados los Pastores, se enmendarán los fieles. Es la idea central de los Tratados de reforma compuestos en la época del concilio de Trento por el santo Maestro Juan de Ávila (1500-1569).
Cuando hoy leemos el Memorial primero al concilio de Trento (1551), sobre «la reformación del estado eclesiástico», y sobre «lo que se debe avisar a los Obispos», y el Memorial segundo (1561), acerca de las «causas y remedios de las herejías», tenemos la certeza de que todo lo que allí se dice es la verdad. El Maestro Ávila escribe con su sangre, con una veracidad sangrante, confesando así su amor a Jesucristo y su dolor por los males de la Iglesia, desgarrada por la herejía y el cisma de la rebelión de Lutero (1517).
«Juntose con la negligencia de los pastores, el engaño de falsos profetas» (Mem.II, 9), pues «así como, por la bondad divinal, nunca en la Iglesia han faltado prelados que, con mérito propio y mucho provecho de las ovejas, hayan ejercitado su oficio, así también, permitiéndolo su justicia por nuestros pecados, ha habido, y en mayor número, pastores negligentes, y hase seguido la perdición de las ovejas» (10).
«No nos maravillemos, pues, que tanta gente haya perdido la fe en nuestros tiempos, pues que, faltando diligentes pastores y legítimos ministros de Dios que apacentasen el pueblo con tal doctrina que fuese luz... y fuese mantenimiento de mucha substancia, y le fuese armas para pelear, y en fin, que lo fundase bien en la fe y encendiese con fuego de amor divinal, aun hasta poner la vida por la confesión de la fe y obediencia de la ley de Dios», han entrado tantos males, y «así muchos se han pasado a los reales del perverso Lutero, haciendo desde allí guerra descubierta al pueblo de Dios para engañarlo acerca de la fe» (17).
¿Cómo pudieron entrar en el pueblo cristiano tantos errores y males sino a causa de los falsos profetas, tolerados por unos pastores negligentes? ¿Cómo no se dio la alarma a su tiempo para prevenir tan grandes pérdidas?
«Cosa es de dolor cómo no hubo en la Iglesia atalayas, ahora sesenta o cincuenta años [hacia 1517], que diesen voces y avisasen al pueblo de Dios este terrible castigo... para que se apercibiesen con penitencia y enmienda, y evitasen tan grandísimo mal» (34).
En realidad, ya hubo quienes en su momento dieron voces de alarma; pero no fueron escuchados.
Y recuerda San Juan de Ávila, por ejemplo, el tratado de Juan Gersón, De signis ruinæ Ecclesiæ, publicado en París en 1521 (Sermo de tribulationibus ex defectuoso ecclesiasticorum regimine adhuc ecclesiæ proventuris et de signis earumdem; Acerca de las tribulaciones que todavía más han de sobrevenir por las deficiencias del régimen eclesiástico, y acerca de sus signos).
En estos Memoriales de San Juan de Ávila al Concilio, o en otras cartas y conferencias suyas, no hay retórica, no hay ideología: solo se halla la luminosidad de la Biblia y de la mejor Tradición católica. Estos escritos, tan llenos de luz y de vida, claros, objetivos, directos, prácticos, tan diferentes del «lenguaje eclesiástico» centrista y políticamente correcto, hacen patente que el autor, entre tantos pastores y teólogos solícitos de sus propios intereses, busca solo «los intereses de Jesucristo» (Flp 2,21), el bien del pueblo cristiano. Se capta en ellos la fuerza divina, sobrehumana, del Espíritu Santo, el único que puede reformar la Iglesia y renovar la faz de la tierra.
San Carlos Borromeo
Entre aquellos Obispos que sirven martirialmente a la verdad de Cristo con sobrehumana parresía en el ejercicio de su autoridad apostólica es preciso recordar al arzobispo San Carlos Borromeo (1538-1584). A él le encomienda el Señor la dificilísima misión de aplicar la reforma del concilio de Trento en la enorme y maleada diócesis de Milán.
Muchas horas pasa San Carlos de rodillas ante el Santísimo Sacramento, es decir, ante Cristo mismo, el Buen Pastor; la devoción eucarística es su devoción predilecta. Muchas son, incontables, sus predicaciones y visitas pastorales, enseñando la verdad y combatiendo el error. Pero también son no pocas las acciones enérgicas de su autoridad pastoral, como podemos comprobar con algunos ejemplos.
Los Canónigos de la Scala forman un cabildo degradado, intolerable, urgentemente necesitado de reforma. Pero son tantas las complicidades activas o pasivas que hallan en la ciudad, que el Arzobispo Borromeo se encuentra solo a la hora de intentar su reforma. «Abandonado por todos los funcionarios del Tribunal [del Arzobispado], condenado por el Gobernador, anatematizado por el Senado y por los Canónigos, Carlos sigue tranquilamente su camino y manifiesta que llevará a cabo su visita el 30 de agosto de 1569»... Cuando llega el Arzobispo montado en una mula, con su escaso séquito, y precedido de la Cruz alzada, desmonta y, tomando la Cruz, «pronunció la sentencia de excomunión... Hombres armados dispararon algunos tiros, quedando dañada la Cruz por una bala» (Margaret Yeo, San Carlos Borromeo, Castilla, Madrid 1962, 126-127). La resistencia de los Canónigos no era ninguna broma. Pero la autoridad del Arzobispo, es decir, la de Cristo, era la que se imponía siempre.
«Lejos de acobardarse por la insolencia de los Canónigos de la Scala, comenzó la reforma, que también era muy necesaria, de otra orden. Los Umiliati», fraternidad de laicos y sacerdotes, procedente del siglo XII, que había llegado a dominar «la industria de la lana en Milán y que se hicieron inmensamente ricos». La resistencia que éstos ofrecieron fue también absoluta y bélica. Un día, estando el Arzobispo de rodillas en su oratorio, rezando Vísperas con sus sacerdotes, sonó un disparo y «se vio vacilar la arrodillada figura vestida de escarlata y blanco... Una bala había penetrado en la muceta y el roquete del Arzobispo», quedando éste ileso; lo que se consideró un milagro. «El autor del disparo era uno de los Umiliati, un sacerdote de nombre Farina, que había sido incitado y sobornado por otros tres sacerdotes de su Orden... La Orden de los Umiliati fue suprimida» (128-131).
Cuando San Carlos Borromeo asumió la diócesis de Milán en 1566, «había encontrado muchas cosas y personas en un lamentable estado de abandono e inmoralidad. De los noventa conventos de religiosos existentes en la Diócesis tuvieron que ser suprimidos veinte, y algunos de los que quedaron estuvieron al principio en abierta rebeldía» (195).
San Carlos estimaba que la santidad de la Iglesia no podía permitir ni en el clero ni en los religiosos graves infracciones habituales de leyes fundamentales. Por eso él llamaba con toda caridad y paciencia a la conversión, y cuando ésta no se producía, ejercitaba su autoridad apostólica para sancionar, suspender o suprimir. No dejaba que se pudrieran los males durante decenios o que se extinguieran por sí mismos, por la mera muerte de las personas.
Los ejemplos aducidos de la vida de San Carlos se refieren a errores morales, más bien que a desviaciones doctrinales. Pero viene a ser lo mismo: la autoridad pastoral, recibida de Cristo y de los apóstoles, debe ser ejercitada en el pueblo cristiano para combatir juntamente pecados y herejías. Y todos los santos Pastores la han empleado para procurar el bien de su pueblo y guardarlo de malas doctrinas o de malas costumbres.
La autoridad pastoral en la tradición doctrinal y práctica de la Iglesia
La autoridad de Dios es la fuerza providencial amorosa e inteligente que todo lo acrecienta con su dirección e impulso. La misma palabra auctoritas deriva de auctor, creador, promotor, y de augere, acrecentar, suscitar un progreso. Dios, evidentemente, es el Autor por excelencia, porque es el creador y dinamizador del universo, y de Él proceden todas las autoridades creadas –padres, maestros, gobernantes civiles o pastores de la Iglesia, y hasta los jefes de manadas en el mundo animal–. La autoridad, pues, en principio, es una fuerza espiritual sana, necesaria, acrecentadora, estimulante, unificadora. La autoridad es, pues, fuente de inmensos bienes, y su inhibición causa enormes males.
Según esta disposición de Dios, que afecta tanto al orden de la naturaleza como al de la gracia, si no hay un ejercicio suficiente de la autoridad y una asimilación suficiente de la misma por la obediencia, no puede lograrse ni el bien de las personas, ni el bien de las comunidades (cf. J. Rivera – J.M. Iraburu, Síntesis de espiritualidad católica, Fund. GRATIS DATE, Pamplona 19995, 361-389).
Por eso en la Iglesia el ejercicio de la autoridad apostólica de los Pastores sagrados es una mediación de suma importancia en la economía divina de la gracia. Y en cuanto a sus modos de ejercicio, convendrá recordar una vez más que la verdad de la Iglesia es bíblica y tradicional. En efecto, si queremos conocer cómo debe ser el ejercicio de la autoridad pastoral en la Iglesia debemos mirar a Cristo, a Pablo, al Crisóstomo, a Borromeo, a Mogrovejo y a tantos otros pastores santos que Dios nos propone como ejemplos.
Sin embargo, envueltos en el presente que nos ciega y encarcela, no podemos a veces ni siquiera imaginar otros modos de ejercicio pastoral que aquellos que hoy son más comunes. Pero la historia, dándonos a conocer el pasado, nos libera del presente y nos abre a un futuro distinto del tiempo actual. El pasado fue diverso del presente, y también el futuro, ciertamente, lo será.
En otro libro he considerado la evolución histórica en la Iglesia, entre otras cosas, de la disciplina pastoral. En la época de los Padres, los pastores «celan vigorosamente por la santidad del pueblo cristiano. Principalmente por la predicación y los sacramentos, pero también aplicando, cuando es preciso, la disciplina penitencial de la Iglesia o incluso la excomunión. En Éfeso, reunido San Juan Crisóstomo [+407, patriarca de Constantinopla, de quien dependía un centenar de diócesis] con otros setenta obispos, destituye a seis obispos; en el Asia Menor depone a catorce... Ciertos errores o abusos no deben tolerarse en la Iglesia. Y él no los tolera» (De Cristo o del mundo, Fund. GRATIS DATE, Pamplona 1997, 64-65; cf. Alejandro Vicuña, Crisóstomo, Nascimento, Santiago de Chile 1936,224-240).
Por lo que se refiere a la Edad Media, podemos recordar un ejemplo de San Bernardo (+1153). En un escrito dirigido al Papa Eugenio III, le advierte que es deber suyo «considerar el estado universal de la Iglesia, para comprobar si los pueblos están sujetos al clero, el clero a los sacerdotes, y los sacerdotes a Dios, con la humildad que es debida». Y concretamente le recuerda que en conciencia tiene que hacer aplicar, especialmente en el clero, las normas que él mismo promulgó en el Concilio de Reims (De consideratione III,5).
Estos recuerdos antiguos, o los que he traído de San Carlos Borromeo, siempre serán rechazados por algunos, alegando su antigüedad: «aquellos eran otros tiempos». La objeción es vana, ciertamente, pues más antiguos son los ejemplos de Cristo o de Pablo, y siguen vigentes. Pero, en todo caso, podríamos recordar muchos otros ejemplos de energía benéfica en el ejercicio de la autoridad pastoral tomados de años más próximos a nosotros.
San Ezequiel Moreno (+1906), obispo de Pasto, en Colombia, lucha con toda su alma por guardar a sus fieles de la peste del liberalismo, y les prohibe la lectura de cierta prensa liberal (José María Iraburu, Hechos de los apóstoles de América, Fund. GRATIS DATE, Pamplona 19992, 484-505).
¿Todavía es ejemplo demasiado antiguo?... Acerquémonos, pues, más a nuestro tiempo. En 1954, ante la avalancha de ataques que la Iglesia está sufriendo de parte de un socialismo local agresivo, los obispos holandeses anuncian en una Carta pastoral «castigos eclesiásticos para quienes escucharan las emisiones de radio socialistas o leyeran escritos de esta tendencia» (Manual de historia de la Iglesia, Herder, Barcelona 1984, IX,824-825).
Podrán cambiar, y así conviene, los modos de la autoridad apostólica según tiempos y culturas, pero el ejercicio del ministerio pastoral, un ejercicio solícito y abnegado, paciente y eficaz, ha sido tradición unánime de la Iglesia en los santos pastores de todos los tiempos.
Mundanización de la autoridad pastoral
Ahora bien, esa línea unánime que hemos comprobado en la tradición de la Iglesia puede quebrarse si los Pastores sagrados se consideran más obligados al mundo actual que a la tradición cristiana. Entonces es cuando los modelos bíblicos y tradicionales pierden todo su vigor estimulante.
En otro libro he escrito que el catolicismo mundano –liberal, socialista, liberacionista, etc.– considera «que la Iglesia tanto más se renueva cuanto más se mundaniza; y tanto más atrayente resulta al mundo, cuanto más se seculariza y más lastre suelta de tradición católica.
«Sólo un ejemplo. El cristianismo mundanizado estima hoy que los Obispos deben asemejar sus modos de gobierno pastoral lo más posible a los usos democráticos vigentes –en Occidente–. El cristianismo tradicional, por el contrario, estima que los Obispos, en todo, también en los modos de ejercitar su autoridad sagrada, deben imitar fielmente y sin miedo a Jesucristo, el Buen Pastor, a los apóstoles y a los pastores santos, canonizados y puestos para ejemplo perenne.
«En efecto, los Obispos que en tiempos de autoritarismo civil, se asemejan a los príncipes absolutos, se alejan tanto del ideal evangélico como aquellos otros Obispos que, en tiempos de democratismo igualitario, se asemejan a los políticos permisivos y oportunistas. Unos y otros Pastores, al mundanizarse, son escasamente cristianos. Falsifican lamentablemente la originalidad formidable de la autoridad pastoral entendida al modo evangélico. En un caso y en otro, el principio mundano, configurando una realidad cristiana, la desvirtúa y falsifica» (De Cristo o del mundo, Fund. GRATIS DATE, Pamplona 1997, 135).
La tentación principal de los Pastores sagrados de hoy no es precisamente el autoritarismo excesivo, sino el laisser faire oportunista de los políticos demagógicos de nuestro tiempo, más pendientes de los votos que de la verdad y el bien común. Por eso, cuando hoy vemos en no pocas Iglesias males graves y habituales –herejías y sacrilegios–, que vienen a tolerarse como un mal menor y que se consideran irremediables, no podemos menos de pensar: «efectivamente, son males irremediables, si se da por supuesto que no conviene ejercitar con eficaz vigor sobre ellos la autoridad apostólica».
Los Obispos, párrocos y superiores religiosos que, ante graves abusos doctrinales o disciplinares, desisten de ejercer su autoridad pastoral, suelen declarar: «es inútil, no obedecen». Y lo mismo dicen los padres que dejan a sus hijos abandonados a sí mismos, renunciando a ejercer sobre ellos la autoridad familiar que necesitan absolutamente. Pero es éste un círculo vicioso –no mandan porque no obedecen y no obedecen porque no mandan– que sólamente puede quebrarse por la predicación de la autoridad, tal como es conocida por la razón y la fe, y por el ejercicio caritativo, y sin duda martirial, de la misma autoridad.
Grandes males exigen grandes remedios. Un cáncer no puede ser vencido con tisanas, sino que requiere radiaciones, quimioterapias fuertes o intervenciones quirúrgicas. Pero si no es vencido, irá matando el cuerpo lentamente.
El Apóstol anima a su colaborador episcopal: «yo te conjuro en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y su reino: predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que, deseosos de novedades, se amontonarán maestros conformes a sus pasiones, y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Pero tú mantente vigilante en todo, soporta padecimientos, haz obra de evangelizador, cumple tu ministerio» (2Tim 4,1-5).
La gran batalla de los mártires
«A través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final» (Vat.II, GS 37). En esa formidable y continua guerra, los hijos de la luz, siguiendo a Cristo, combatimos ante todo dando el testimonio de la verdad. «La armadura de Dios» que revestimos tiene en la verdad su arma principal (cf. Éf 6,13-15)
En todas las batallas se ve el hombre en la necesidad de optar por una u otra de las partes en contienda. El Evangelio, los Apóstoles, muy especialmente el Apocalipsis, nos revelan claramente que los cristianos estamos llamados a ser mártires en este mundo, testigos veraces del Testigo veraz, que es Cristo. Y la Revelación nos muestra que nuestra lucha no es simplemente contra la carne y la sangre, sino contra los demonios (Éf 6,12).
Por tanto, la lucha en la que los discípulos de Cristo nos vemos gloriosamente empeñados no es una Guerra Floral, en la que podamos combatir a nuestros enemigos arrojándoles versos amables y pétalos de flores: es una guerra sangrienta, a vida o muerte, en la que nosotros y nuestros hermanos nos jugamos la vida eterna. En esa batalla, la que libran los mártires de Cristo, según describe el Apocalipsis, hemos de combatir con todas nuestras fuerzas, arriesgándolo todo y con todas las armas posibles, hasta la muerte, buscando en la victoria nuestra salvación y la de los demás hombres.
A lo largo de estas páginas, que ya se terminan, hemos podido contemplar el martirio continuo de Cristo y de todos sus santos, pues todos han llevado en este mundo y en esta Iglesia una vida martirial. Conviene, pues, que ante Dios reafirmemos nuestra «determinada determinación» de ser mártires con Cristo en este mundo –y en esta Iglesia–.
Y al renovar hoy esta determinación no pensemos tanto en posibles persecuciones sangrientas del mundo, sino más bien –pues son mucho más frecuentes– en las persecuciones insidiosas del desprecio y la marginación. Como observa Juan Pablo II, «sabemos que el perseguidor no asume siempre el rostro violento y macabro del opresor, sino que con frecuencia se complace en aislar al justo con el sarcasmo y la ironía» (aud. gral. 19-II-2003).
La urgente renovación de la Iglesia
«Los lastimeros males que en nuestros tiempos han venido sobre nuestro pueblo cristiano, es mucha razón que despierten nuestro profundo y peligroso adormecimiento que del servicio de nuestro Señor y del bien general de la Iglesia y de nuestra particular salvación todos o casi todos tenemos, para que con ojos abiertos sepamos considerar la grandeza del mal que nos ha venido y el peligro que nos amenaza, y pongamos remedio, con el favor divinal, en lo que tanto nos cumple» (San Juan de Ávila, II Memorial 1).
Es duro decir estas cosas, pero es necesario decirlas y repetirlas, pues están sistemáticamente silenciadas, y mientras no se digan lo bastante no podrán ser remediadas. La inmensa mayoría de los bautizados vive alejada de la Eucaristía y del sacramento de la Penitencia. No uno o dos errores de época, aún no vencidos, sino numerosos errores contra la fe entenebrecen la vida de muchos cristianos, sin que esto produzca especial alarma. De hecho, en filosofía, en exégesis, en temas dogmáticos y morales, en el mismo entendimiento de la historia, falsificada en claves marxistas o liberales, se siguen difundiendo graves errores en no pocos seminarios y facultades, editoriales y librerías católicas. La conciencia moral de muchos, deformada por nuevas morales, ha perdido la rectitud objetiva de la doctrina católica. Son innumerables los matrimonios que, ignorantes o engañados, profanan la castidad conyugal, y que apenas tienen hijos. Es ya notorio que reina entre los cristianos la lujuria y el impudor (1Cor 5,1), y que en todos los estamentos del Cuerpo eclesial abunda también la desobediencia, hasta el punto de que graves rebeldías habituales a leyes de la Iglesia ya apenas escandalizan, al estar generalizadas. Una gran mayoría de los fieles, una vez confirmados, abandona los sacramentos. Muchas Iglesias no tienen apenas vocaciones sacerdotales y religiosas. No pocas comunidades religiosas viven clara y pacíficamente alejadas de la Regla de vida que han profesado, alegando que «siguen otra línea»... «La misión específica ad gentes parece que se va deteniendo... El número de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta constantemente; más aún, desde el final del Concilio casi se ha duplicado» (Juan Pablo II, Redemptoris missio 1990,2-3)...
¿Qué pensarían de esta situación Atanasio, Bernardo, Catalina, Juan de Ávila?... ¿Y qué dirían?... Y sin embargo, lo eclesiásticamente correcto es hoy el optimismo sereno y confiado. Toda otra actitud, se estima, es pesimismo, alarmismo, y en definitiva, falta de esperanza en Dios y en su providencia.
«Todo está ciego y sin lumbre» (San Juan de Ávila, II Memorial 43). «Hondas están nuestras llagas, envejecidas y peligrosas, y no se pueden curar con cualesquier remedio» (ib. 41). Y lo más grave es que las campanas de la cristiandad todavía no resuenan tocando a rebato, no llaman urgentemente, como en épocas de más humildad, a conversión, a renovación, a reforma. Falta humildad, fortaleza y esperanza para reconocer los males y para atreverse a averiguar sus causas reales. Falta esperanza, fe en el poder salvador de Cristo, para atreverse a ver esos males y para intentar con buen ánimo su remedio. No falta, no, la esperanza en quienes reconocen los graves males actuales de la Iglesia; falta en quienes no quieren conocerlos y reconocerlos.
«Inquiramos qué raíz ha sido esta de la cual tan pestilenciales frutos han salido, que quien los ha comido ha perdido la fe y puesto en turbación y peligro a la Iglesia católica» (ib. 3).
Cuando en un combate desmaya un ejército y comienza a huir, dice el Maestro Ávila, «suelen los señores, y el mismo rey, echar mano a las armas y meterse en el peligro, persuadiendo con palabras y obras a su ejército que cobre esfuerzo y torne a la guerra... En tiempo de tanta flaqueza como ha mostrado el pueblo cristiano, echen mano a las armas sus capitanes, que son los Prelados, y esfuercen al pueblo, y autoricen la palabra y los caminos de Dios, pues por falta de esto ha venido el mal que ha venido... Y de otra manera será lo que ha sido» (ib.43).
«Yo os he dado el ejemplo, para que vosotros hagáis también como yo he hecho»
Hemos recordado palabras y acciones de una parresía que podríamos decir suicida, en el mejor sentido evangélico que da el Señor a la expresión «entregar», «perder» la vida, por salvar la vida propia y la de los demás. Es cierto que cambia mucho la significación de las realidades humanas al paso de los siglos, y que palabras o acciones que hace unos siglos pudieron ser expresivas de la caridad pastoral, mudada hoy su significación, resultarían objetivamente imprudentes y escandalosas.
Cuando Cristo purifica el Templo a latigazos, volcando las mesas y pronunciando terribles palabras, su acción es entendida a la luz de los gestos simbólicos de los antiguos profetas. Si hoy hiciera eso mismo un Obispo al visitar un Santuario lamentablemente mercantilizado, cometería un grave pecado.
No es preciso que discutamos de teología con el talante de San Buenaventura... o de San Pablo («¡ojalá se castraran del todo los que os perturban!», Gál 5,12)...
Tampoco resulta hoy viable multiplicar las excomuniones, que tantas veces fueron realizadas por los más santos Pastores, siguiendo la norma de Cristo y de los Apóstoles (Mt 18,17; 1Cor 5,11; etc.). La ex-comunión solo tiene sentido y eficacia donde hay una comunión eclesial fuerte y clara. Pero hoy son frecuentes las situaciones de la Iglesia en donde esa comunión está sumamente difusa, ya que la inmensa mayoría de los bautizados vive habitualmente lejos de la Eucaristía y ha perdido casi totalmente la fe católica.
Todo eso se entiende fácilmente.
Pero lo que está claro es que nosotros estamos llamados a imitar al mártir Jesucristo y a sus santos, mártires todos ellos en el mundo, y no pocas veces en la Iglesia, es decir, en la parte mundana de la Iglesia. El modo en el que demos al mundo nuestro personal «testimonio de la verdad» habrá de ser el que Dios quiera para cada uno de nosotros. Pero de un modo o de otro habremos de prestarlo: «Yo os he dado el ejemplo, para que vosotros hagáis también como yo he hecho» (Jn 13,15).
Lo que está claro es que sin espíritu de martirio no puede haber renovación de los cristianos y de la Iglesia. Solo tomando la Cruz es posible seguir a Cristo resucitado.
Lo que está claro es que el Espíritu Santo, con modos nuevos, sin duda, quiere actuar hoy en nosotros con la misma parresía de Cristo, de Esteban, de Pablo, de Atanasio, de Buenaventura, de Bernardo, de Hildegarda, de Catalina de Siena, de Francisco de Javier, de Juan de Ávila, de Borromeo, de Montfort, de todos los santos...
¿Para qué celebramos en el Año Litúrgico los ejemplos de Cristo y de sus santos, si nosotros debemos evitar imitarlos en todas aquellas palabras y acciones en las que ellos «perdían su vida» en este mundo, o la disminuían o la arriesgaban por la causa de Dios y de los hombres? ¿Queremos de verdad «confesar a Cristo» entre los hombres con todas nuestras fuerzas? ¿Pensamos que será eso posible sin sufrir grandes martirios? ¿Esperamos que puedan hoy renovarse las históricas victorias formidables de la Iglesia sobre el mundo si rehuimos combatirlo, por estimarlo eclesiásticamente incorrecto?
«En el mundo tendréis luchas; pero tened valor: Yo he vencido al mundo» (Jn 16,33).